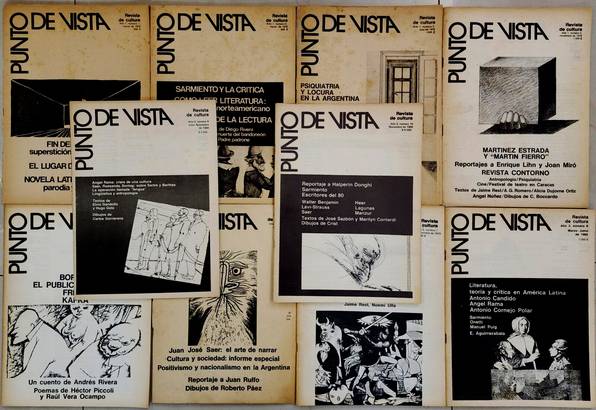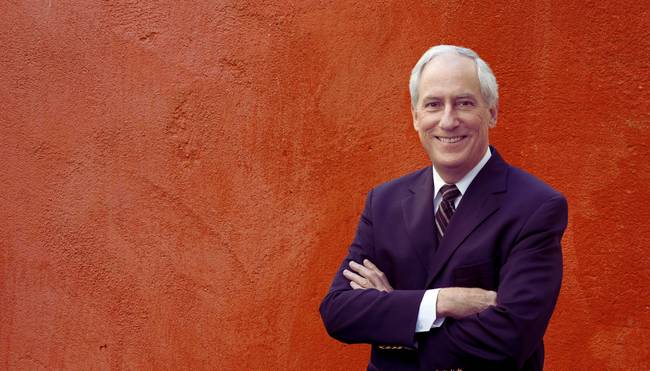Los «marxistas-leninistas» que conquistaron Sri Lanka
octubre 2024
Hace poco más de un mes, Anura Kumara Dissanayake, líder del Frente de Liberación Popular, triunfó en las elecciones presidenciales de Sri Lanka. Creado a mediados de la década de 1960 por Rohana Wijeweera -venerado como un «Che Guevara» local-, este partido se ha caracterizado por entremezclar posiciones maoístas, trotskistas, guevaristas y nacionalistas cingalesas. Pero ¿cuál es la trayectoria de esta izquierda sui generis que va a gobernar este Estado insular del Sudeste asiático, que viene atravesando una fuerte crisis económica y social?

El 21 de septiembre todas las previsiones se volvieron reales. Aunque hasta entonces pocos creían que de verdad pudiera ocurrir, las banderas rojas con los rostros de Marx, Engels y Lenin comenzaron a ondear en las calles de Colombo en señal de victoria. Pese a que los ciudadanos de la capital de Sri Lanka estaban acostumbrados a ver el lento ondear de los estandartes «marxistas-leninistas», ahora lo hacían para celebrar una curiosa victoria electoral. Seis décadas después de su creación, el Frente de Liberación Popular se quedaba con la Presidencia de Sri Lanka, desbancando a los partidos tradicionales.
El presidente electo, Anura Kumara Dissanayake, no dudó en mostrar su emoción ante la multitud, entre la que se encontraban no solo sus históricos compañeros de militancia política, sino también algunos monjes budistas, miembros de la amplia coalición que lo llevó al poder. La prensa internacional se expidió rápidamente y los titulares se multiplicaron. Todos destacaban la llegada al gobierno de Sri Lanka de un hombre proveniente de las canteras del marxismo y marcaban, como dato fundamental, que era él quien estaba llamado a resolver la larga y aguda crisis social que atravesaba el país tras las agudas protestas sociales de 2022 y 2023. Pero ¿quién es el nuevo mandatario? Y, sobre todo, ¿cómo y por qué llegó al poder una organización nacida del marxismo de matriz maoísta?, ¿qué tipo de proyecto ideológico expresa?
Las preguntas no pueden contestarse sin historia. Y la historia, en Sri Lanka, es más compleja de lo que parece a priori. Porque las banderas rojas están lejos de decirlo todo.
Un país a la izquierda
La propuesta de llamar al país Sri Lanka no provino de un experto en nombres ni de un político tradicional. El apelativo, que en cingalés significa Isla Resplandeciente, lo acercó un partido minoritario, cuyos líderes se referenciaban en las ideas de León Davidovich Bronstein, más conocido como Trotsky. En 1972, cuando el país rompió sus últimos lazos con el Reino Unido –potencia colonial de la que se había independizado en 1948– y avanzó en la estructura republicana de gobierno, el Partido Lanka Sama Samaja –Partido Socialista por la Igualdad– asumió que el nuevo nombre debía ser ese. Ese mismo año, el Frente Unido, la coalición gobernante en el país, consiguió instalar una nueva Constitución, en cuyo preámbulo se declaraba a Sri Lanka como una «república libre, soberana e independiente, comprometida a realizar los objetivos de una democracia socialista». Por si esto fuera poco, el propio contenido de la Carta Magna era aún más explícito: afirmaba que el país buscaría, de modo urgente, «el desarrollo de formas colectivas de propiedad (…) como medio para poner fin a la explotación del hombre por el hombre».
Que el país adquiriera una Constitución de ese tipo no era extraño. En 1970, luego de la gestión de Dudley Senanayake, del derechista Partido Nacional Unido, una alianza de izquierdas había conquistado el poder del país que, por aquel entonces, todavía llevaba el nombre de Ceilán. La jefa del Estado electa era la reconocida Sirimavo Bandaranaike, la líder del Partido de la Libertad de Sri Lanka, quien ya había ejercido la máxima autoridad del país entre 1960 y 1965, convirtiéndose en la primera mujer del mundo en asumir el cargo de primera ministra. Budista y de origen aristocrático, Bandaranaike se había comprometido en las elecciones de 1970 a avanzar en una política basada en la nacionalización de los recursos estratégicos, en la distribución de la riqueza y en un nuevo alineamiento internacional, que privilegiara a los países de la «órbita socialista» y del Tercer Mundo. A esos efectos había edificado el Frente Unido, del que participaban, además de su propia organización –el Partido de la Libertad de Sri Lanka, que reunía a socialistas democráticos y nacionalistas cingaleses–, el Partido Socialista por la Igualdad, afiliado a la Cuarta Internacional, y el Partido Comunista, de orientación prosoviética. Luego del triunfo del Frente Unido, la primera ministra Bandaranaike repartió los cargos proporcionalmente. Su partido se quedó con la mayoría de los puestos del gabinete, mientras que los comunistas obtuvieron dos ministerios. Los trotskistas lograron sumar tres, colocando al líder del partido N. M. Perera en un puesto clave: el de ministro de Finanzas. Decidido a cambiar la matriz económica del país, Perera se transformó en el responsable del amplio programa de nacionalizaciones que se llevó a cabo durante el mandato del Frente Unido. El país avanzaba por una senda de izquierda. Y los críticos no tardaron en aparecer.
La aparición del «Che Guevara de Sri Lanka»
Desde la llegada del Frente Unido al poder, los actores políticos de la derecha advirtieron el peligro del avance del comunismo. Era lógico: una alianza entre socialdemócratas, nacionalistas, comunistas y trotskistas podía hacer peligrar los intereses y las políticas de los sectores más conservadores del país. Había un hombre, sin embargo, que no temía a ese proceso. Más bien, lo consideraba demasiado débil. Su nombre era Rohana Wijeweera y muy pronto sería conocido como el «Che Guevara de Sri Lanka».
Reconocido por su extensa y tupida barba, y por sus ideas revolucionarias, Rohana Wijeweera estaba afiliado al Partido Comunista oficial y comenzó su verdadera educación política en 1960, cuando obtuvo una beca para estudiar medicina en la Universidad Patrice Lumumba en Moscú. Durante sus años de estancia en la Unión Soviética, Wijeweera no dejó de cumplir ningún compromiso con la «patria de los obreros y los campesinos»: trabajó en un koljoz en la República Socialista de Moldavia, cursó estudios de ruso y tomó clases de economía política marxista, recibiéndose con honores. Sin embargo, en 1964, exhausto, pidió una licencia y retornó a su país, sin haber terminado sus estudios de medicina. Al volver al entonces Ceilán, Wijeweera encontró su partido dividido entre prorrusos y prochinos. Y, contra todo pronóstico, adhirió al «ala maoísta». Luego de que acusara a la Unión Soviética de revisionismo y reformismo, los rusos rechazaron entregarle la visa para que pudiera retornar a Moscú a completar sus estudios. Daba igual: eso ya no le importaba.
Comprometido con el naciente Partido Comunista de Ceilán (Ala de Beijing), organizado por Premalal Kumarasiri y Nagalingam Shanmugathasan, Wijeweera se mostró rápidamente como un maoísta de fuste. Pero el amor por la posición prochina le duró muy poco. Rápidamente, Wijeweera se convenció de que los líderes maoístas de su país carecían de impulso para hacer una verdadera revolución. Así que abandonó el partido, formó su propia organización y emprendió un viaje a un país en el que creía había «verdaderos revolucionarios»: Corea del Norte. Al volver de Pyongyang, donde prevalecía la «filosofía Juche», Wijeweera solidificó su organización. La declaró como marxista-leninista, y como parte de una «nueva izquierda» que pretendía dejar atrás las arcaicas organizaciones comunistas tradicionales, vinculadas a la Unión Soviética o a China. Pero, en rigor, el Frente de Liberación Popular tenía una ideología mucho más ambivalente y sincrética de lo que aparentaba a primera vista. Al mismo tiempo que se declaraba marxista-leninista, hacía una defensa acérrima del nacionalismo cingalés –etnia a la que pertenece 74% de la población, frente a 15% de tamiles–. Y mientras defendía las posiciones de Ernesto «Che» Guevara sobre el «foco revolucionario» y la lucha armada, también hacía suyas las críticas trotskistas al estalinismo y las posiciones maoístas sobre la primacía del campesinado en la lucha socialista. Wijeweera quería unir, en un solo partido, todos los marxismos posibles. El «Che Guevara de Sri Lanka» era un marxista que bebía de todas las corrientes sin importar si entre ellas había alguna lógica común: desde el castrismo hasta el modelo albanés de Enver Hoxha.
Ya al mando de su organización, Wijeweera encabezó, desde mediados de la década de 1960, una lucha encarnizada contra el gobierno del derechista Partido Nacional Unido. Y fue, progresivamente, ganándose el apoyo de algunos estudiantes y de trabajadores rurales. Organizó un programa de formación política conocido como las Cinco Conferencias –que hacía eje en la lucha contra el imperialismo indio, en la necesidad de una revolución armada de forma inminente y en el fracaso de los partidos socialistas y comunistas tradicionales– y desarrolló una serie de «campamentos marxistas-leninistas» en el campo, en los que no solo brindaba «capacitación política», sino también una formación militar básica. Pese a sus llamados constantes a hacer la revolución, cuando llegaron las elecciones de 1970, Wijeweera lanzó un mensaje: el de apoyo al Frente Unido para frenar a la derecha gobernante.
Sin embargo, el apoyo al Frente Unido integrado por nacionalistas, socialdemócratas, trotskistas y comunistas duró muy poco. Solo un año después del triunfo de la coalición de izquierdas, Wijeweera le declaró la guerra al mismo frente que había apoyado. En abril de 1971, el Frente de Liberación Popular asaltó más de 70 comisarías en todo el país e intentó tomar las provincias ubicadas en el sur y el centro de Sri Lanka, declarando desde sus campamentos la liberación de distintos pueblos y ciudades. En cada uno de los rincones que consiguió tomar, el Frente de Liberación Popular hizo izar la bandera roja. Mientras que los comandados por Wijeweera recibieron el apoyo explícito de Corea del Norte, además de armamento brindado por los comunistas albaneses de Hoxha, el gobierno socialista del Frente Unido fue apoyado militarmente por la Unión Soviética, la India y Pakistán, a la vez que recibió armamento de países comunistas como Yugoslavia, la República Democrática Alemana y Polonia, pero también de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y la República Árabe Unida (formada por Siria y Egipto). Los combates, que se extendieron hasta junio de ese año, derivaron en un triunfo del Frente Unido, que solo un año más tarde declaró la vía del «socialismo democrático», solidificó sus vínculos con la Unión Soviética y avanzó en el camino de las nacionalizaciones. Unos marxistas habían perdido. Los otros habían ganado.

Los «marxistas» y el «problema tamil»
La derrota de la insurrección del Frente de Liberación Popular en 1971 llevó a la ilegalización del partido y a su confinamiento a la clandestinidad. Mientras tanto, el Frente Unido avanzó en su programa político de izquierda y en 1972, la primera ministra Bandaranaike declaró el carácter «socialista democrático» del Estado, al tiempo que avanzó en una batería de programas de transformación, que incluyeron la reforma agraria y la nacionalización de diversas empresas, y en un nuevo alineamiento internacional, que privilegió al Movimiento de los Países No Alineados y a la China de Mao Zedong. Sin embargo, el experimento progresista que unió a nacionalistas, socialdemócratas, comunistas y trotskistas se vio rápidamente afectado por la crisis del petróleo de 1973, y aunque el ministro de Finanzas N.M. Perera hizo lo posible por reconducir el rumbo, acabó eyectado de la coalición en 1975, junto con los otros dos ministros trotskistas del gabinete. Finalmente, cuando en 1977 la primera ministra Sirimavo Bandaranaike buscó la reelección, su derrota frente al derechista Partido Nacional Unido fue contundente. Apurado por acabar con la prédica izquierdista, el nuevo primer ministro, J.R. Jayewardene, avanzó rápidamente en su proyecto para reformar la Constitución y en 1978 sancionó una nueva Carta Magna que, aunque mantuvo nominalmente el carácter «socialista democrático» del Estado, modificó aspectos tan sustanciales que la categoría quedó vacía de contenido. La nueva Constitución creó, además, la figura del presidente, modificando así el régimen político del país y dándole a Jayewardene prerrogativas de las que no habían gozado los primeros ministros.
Como era de esperar, el gobierno del Partido Nacional Unido liderado por Jayewardene avanzó en reformas de mercado y en una apertura liberal de la economía. Pero, además, encabezó una furibunda batalla contra una minoría étnica que había comenzado a organizarse políticamente, compitiendo incluso en las elecciones de 1977: la de los tamiles. Luego del proceso de descolonización, los nacionalistas cingaleses habían considerado a los tamiles como una etnia privilegiada por los colonizadores británicos, aduciendo que habían sido movilizados desde la India y promovidos a rangos burocráticos y económicos de relativa importancia. Mayoritariamente budistas, los cingaleses se oponían al sistema de castas que sostenían los tamiles, a la vez que rechazaban el uso de su idioma –proveniente del sur de India– y veían con recelo su religión mayoritaria, el hinduismo. Cuando poco antes de la independencia se realizó un censo entre la población, los números fueron claros: en Ceilán vivían 6,6 millones de personas y 92% de ellas pertenecían a las etnias cingalesa y tamil. Mientras la primera sumaba 69,3% de los habitantes, los tamiles, que se dividían en los «tamiles de Ceilán» (11%) y los «tamiles de la India» (11,7%) alcanzaban el 22,7%. Luego de la descolonización, los tamiles fueron tachados de «elemento foráneo» por los nacionalistas cingaleses budistas, lo que derivó en una serie de legislaciones de carácter etnonacionalista que los marginaron. Entre ellas, se destacó la Ley de Solo Cingalés promulgada en 1956, que modificó el inglés por el cingalés como idioma oficial, excluyendo completamente al tamil. La ley, que derivó en realidad en una actitud de «solo cingaleses», no solo obligó a los tamiles a aprender el idioma de la etnia mayoritaria, sino que acrecentó la discriminación, que acabó en el desarrollo de diversos pogromos. Aunque algunas fuerzas políticas, como la de los trotskistas, intentaron mejorar el estatus de la etnia minoritaria, los esfuerzos fueron infructuosos. De hecho, la Constitución de 1972, redactada a instancias de la coalición izquierdista del Frente Unido, acabó congraciándose con la mayoría cingalesa y otorgándole al budismo un «lugar privilegiado» entre el resto de las religiones.
El gobierno derechista liderado por J.R. Jayewardene no dudó en profundizar el clima discriminatorio y en inflamar el nacionalismo cingalés y la prédica antitamil. En 1982, cuando consiguió revalidar su mandato presidencial, aprobó una legislación que impedía que los diputados apoyaran «políticas separatistas», a través de la cual expulsó del Parlamento a todos los diputados del Frente Unido de Liberación Tamil. Esta declaración de guerra, sumada a los constantes acosos a la población de la etnia minoritaria y a los recurrentes asesinatos de tamiles por parte de grupos nacionalistas y de las propias fuerzas militares, llevaron el conflicto a un punto de no retorno. Ese mismo año, la guerrilla de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, nacida siete años antes con el objetivo de fundar un Estado escindido de Sri Lanka en el norte y el este del país, decidió pasar a la acción. El 23 de julio, miembros del grupo armado emboscaron a una patrulla del Ejército y asesinaron a 13 soldados. La misma noche del entierro de los militares, diversos grupos nacionalistas cingaleses atacaron a poblaciones tamil y asesinaron a 3.000 personas. Con la anuencia del gobierno de Jayewardene, comenzó una cacería de ciudadanos tamiles que derivó en un verdadero genocidio. A los 3.000 muertos se sumó la destrucción de más de 15.000 viviendas y de 5.000 negocios regenteados por tamiles. Las violaciones de mujeres tamiles por parte de los nacionalistas cingaleses se convirtieron en moneda corriente, y numerosas familias fueron quemadas vivas. El llamado Julio Negro, marcado por la emboscada de los Tigres Tamiles al Ejército y el desarrollo de pogromos y prácticas genocidas contra la etnia tamil por parte de los nacionalistas cingaleses, dio inicio al conflicto interno que se extendió hasta 2009.
Para un hombre como Rohana Wijeweera, que se autoproclamaba marxista-leninista y dirigía una fuerza como el Frente de Liberación Popular, el conflicto con los tamiles era problemático. Si, por un lado, su organización siempre se había manifestado cercana al nacionalismo cingalés –a punto tal de ver a la India como una fuerza expansionista dispuesta a dividir o a dominar Sri Lanka con el apoyo de la población tamil–, por el otro, abogaba por una serie de preceptos leninistas basados en la autodeterminación de las naciones y los grupos étnicos. En el contexto del nacimiento del conflicto entre la guerrilla independentista tamil y el gobierno del Partido Nacional Unido, el Frente de Liberación Popular de Wijeweera actuó como estaba acostumbrado a hacerlo. Apeló a uno de sus peculiares ejercicios de «marxismo adaptativo» y, contraviniendo la posición fundamentalmente antitamil que había manifestado desde un inicio, reivindicó la posición leninista de la «autodeterminación de las naciones» e incluso consideró la posibilidad de que los tamiles tuvieran su Estado. Pero el nuevo rumbo duró muy poco. En 1986, Wijeweera escribió un voluminoso libro titulado Soluciones a la cuestión tamil en el que, con una prosa chovinista y etnonacionalista, aseguraba que Estados Unidos se encontraba detrás de la guerrilla de los Tigres Tamiles y afirmaba que la prédica separatista estaba impulsada por la vocación de construir un «imperio tamil» gobernado desde el sureño estado indio Tamil Nadu. Por eso, cuando a fines de la década de 1980, la guerra civil entre el gobierno y los Tigres Tamiles parecía estar a punto de llegar a su fin a través de un acuerdo entre Sri Lanka y la India, Wijeweera y su Frente de Liberación Popular se ubicaron en una posición nacionalista cingalesa incluso más dura que la del propio gobierno de la derecha. Aunque seguía diciéndose marxista y combinando de modo rocambolesco posiciones estalinistas, maoístas, trotskistas, guevaristas y castristas, Wijeweera desestimó cualquier tipo de política socialista y llegó a despreciar las luchas sociales –con las que podía agrupar a cingaleses y tamiles–, argumentando que desviaban a la nación de su verdadero objetivo: la lucha contra el «expansionismo indio» y el separatismo tamil. Curiosamente, entre los actores a los que Wijeweera acusaba de «expansionismo», se encontraban los propios trabajadores rurales tamiles de las plantaciones de té.
Finalmente, cuando en 1987, el gobierno de Sri Lanka aceptó un acuerdo con la India y poner en ejecución la 13a enmienda constitucional –que creaba un sistema de consejos provinciales que le devolvía poderes a la región noroeste, mejoraba el estatus de la población tamil y declaraba al tamil como un idioma nacional de pleno derecho–, el Frente de Liberación Popular puso el grito en el cielo. La presencia de las Fuerzas de Paz de la India en territorio de Sri Lanka con el objetivo de garantizar el acuerdo fue la gota que rebasó el vaso. Fue entonces cuando la organización fundada por Wijeweera lanzó su llamado a una «segunda insurgencia», inflamando los sentimientos nacionalistas cingaleses. Así, entre 1987 y 1989, el Frente de Liberación Popular decidió combatir el acuerdo, lanzando sus dardos contra el gobierno de Sri Lanka, contra los tamiles y contra cualquier organización que suscribiera el pacto. En lo que fue, en toda regla, una campaña terrorista, el Frente de Liberación Popular no solo asesinó a tamiles y a dirigentes del derechista Partido Nacional Unido, también masacró a líderes estudiantiles y obreros, así como a diversos activistas de los partidos de izquierda que buscaban una solución al conflicto. Entre muchos otros militantes, los autoproclamados marxistas del Frente de Liberación Popular asesinaron a Daya Pathirana, uno de los líderes izquierdistas de la Unión Independiente de Estudiantes, al militante sindical del Partido Comunista L.W. Panditha, al organizador trotskista P.D. Wimalsena y al socialdemócrata y candidato de la Alianza de la Unidad Socialista, S.B. Yalegama.
La ola de asesinatos acabó en un llamado general a la revolución y la toma del poder político por parte del «Che Guevara de Sri Lanka». En 1989, creyendo que al menos parte de los miembros de las Fuerzas Armadas se pasarían a sus filas con un poco de presión –en tanto algunos de ellos ya lo habían hecho en virtud de la posición nacionalista cingalesa de la organización—, el Frente de Liberación Popular desarrolló una campaña dispuesta a hacerlos desertar. Instaló una serie de carteles en diversos puntos del país en los que anunciaba que, de no rendirse y pasarse a las filas de su organización, asesinarían a las familias de los militares. El ultimátum para ese pase era el día 20 de agosto. Sin embargo, todo salió mal. Tal como lo afirmó el investigador Mick Moore, «la amenaza a sus familias finalmente dio a las Fuerzas Armadas el estímulo que les había faltado hasta entonces para actuar con decisión contra los sospechosos del Frente de Liberación Popular». El 13 de noviembre de 1989, Rohana Wijeweera fue asesinado por el Ejército en circunstancias que nunca terminaron de ser esclarecidas. El 29 de diciembre, su sucesor como líder de la organización, Saman Piyasiri Fernando, fue torturado y asesinado. Lalith Wijerathna, el hombre que lo reemplazó en el liderazgo, sufrió la misma suerte tres días después. Con la cúpula despedazada y buena parte de la militancia perseguida, Somawansa Amarasinghe, uno de los pocos dirigentes que consiguieron sobrevivir, debió rearmar la organización desde su exilio en diversos países de Europa.
La transformación del Frente de Liberación Popular
Durante cuatro años, la organización fundada por Wijeweera debió soportar nuevamente un periodo de clandestinidad, pero cuando en 1993 los Tigres Tamiles volvieron a la carga con su política separatista en el norte y en el este, el gobierno de Sri Lanka legalizó a la organización marxista y nacionalista, argumentando la necesidad de cerrar viejas heridas y unir a la nación. Aunque la legalización del Frente de Liberación Popular podía resultar inquietante –sobre todo, si se tenía en cuenta la capacidad militar que había mostrado a fines de la década de 1980–, era evidente que, para el gobierno de Sri Lanka, la agrupación de los distintos nacionalistas cingaleses en torno de su órbita resultaba provechosa. Durante décadas, los líderes políticos tradicionales del país habían podido comprobar que a pesar de las declaraciones «marxistas-leninistas», e incluso de la ola de asesinatos masivos alentados por Wijeweera durante el periodo de la «segunda insurgencia», el Frente de Liberación Popular siempre se había comprometido –y, en ocasiones, mucho más que las fuerzas políticas tradicionales– con la prédica antitamil y la lucha contra el separatismo de la etnia minoritaria. En un contexto de renovación de los enfrentamientos contra los tamiles, la legalización del Frente de Liberación Popular adquiría sentido.
Ahora bien, al momento en que fue legalizado, el Frente de Liberación Popular estaba muy lejos de ser el mismo. La ausencia de sus dirigentes históricos y la brusca merma en su cantidad de militantes luego del periodo de la «segunda insurgencia» lo habían obligado a desarrollar cambios profundos para sobrevivir. Y en cuanto fue rehabilitado en el sistema político legal, esas transformaciones se hicieron más visibles. En primer término, la organización abandonó definitivamente la lucha armada y declaró su compromiso con las instituciones del país. Pero lejos de adoptar un carácter más homogéneo, el Frente de Liberación Popular siguió combinando su marxismo sincrético y su posición nacionalista cingalesa, lo que dio lugar a una estrategia pragmática destinada a conseguir bancas en el Parlamento. El pragmatismo del Frente de Liberación Popular se sustanció en la adaptación permanente de su retórica política y en diversos marcos de alianzas con partidos a los que anteriormente había fustigado. Cuando la situación era propicia, los líderes de la organización utilizaban argumentos marxistas fundados en la clase, buscando aglutinar las demandas socioeconómicas de la población de Sri Lanka. Pero cada vez que el «problema tamil» resurgía, la misma organización se volcaba hacia sus posturas nacionalistas cingalesas. Tal como afirma el sociólogo Rajesh Venugopal, a fines de la década de 1990, cuando en Sri Lanka se extendió el descontento social debido a las consecuencias de las políticas de ajuste, de privatizaciones y de apertura neoliberal, el Frente de Liberación Popular «tendió a enfatizar sus credenciales marxistas, su retórica antiglobalización y su radicalismo obrero por encima del nacionalismo cingalés». Pero cuando a comienzos de la década de 2000 el conflicto con los Tigres Tamiles volvió al centro de la escena, la organización fundada por Wijeweera «se convirtió en la principal organización política nacionalista cingalesa (…) y también en la principal fuerza política en oponerse al proceso de paz».
El comienzo del nuevo siglo dejó en evidencia la vocación del Frente de Liberación Popular de constituirse en el opositor más férreo al diálogo con los tamiles. En 2002, rechazó decididamente el rol de Noruega como mediadora en los eventuales acuerdos de paz y movilizó a su militancia por las calles de Colombo. Fue entonces cuando los carteles con los rostros de Marx, Engels y Lenin, portados por una militancia vestida con camisas rojas, se combinaron con consignas contra el «expansionismo indio» y en favor de la primacía cingalesa en Sri Lanka. Dos años más tarde, la organización marxista hizo otro de sus clásicos giros pragmáticos y pasó a integrar el gobierno liderado por el Partido por la Libertad de Sri Lanka –al que había atacado con la insurgencia de 1971–, colocando tres ministros en un gabinete que no dudó en aplicar políticas de austeridad. Cuando un año más tarde se retiraron de la coalición gubernamental, los dirigentes de la organización cuyo periódico se titula Poder Rojo no expresaron ninguna crítica al modelo económico neoliberal de flexibilización y ajuste, sino su oposición a que el Estado de Sri Lanka ayudara financieramente a las regiones del norte y del este tras un tsunami que azotó a la isla, debido a que ese era el territorio mayoritariamente tamil.
Los raptos de nacionalismo cingalés, que se reproducían incesantemente, acabaron sustanciándose en 2005 en un apoyo político complejo al candidato presidencial Mahinda Rajapaksa, del ala más antitamil del Partido por la Libertad de Sri Lanka. El argumento para el apoyo fue claro: según la organización fundada originalmente bajo preceptos maoístas, Rajapaksa era el único líder político que se oponía de forma decidida a cualquier tipo de acuerdo de paz. Por eso no resultó casual que, en 2006, con el conflicto con la guerrilla de los Tigres Tamiles nuevamente en ascenso, el Frente de Liberación Popular abogara lisa y llanamente por una «solución militar» y llegara a incitar al gobierno a atacar el este y el norte del país. Sus deseos no tardaron mucho en cumplirse. Entre febrero y mayo de 2009, las Fuerzas Armadas de Sri Lanka arremetieron no solo contra los Tigres Tamiles, sino también contra buena parte de la población civil de la etnia minoritaria, lo que dejó un saldo de entre 40.000 y 70.000 muertos. La política de aniquilación, ordenada por el entonces presidente Mahinda Rajapaksa, pero dirigida por su hermano, el ministro de Defensa Gotabaya Rajapaksa, y ejecutada por el general Sarath Fonseka, llevó a la rendición de los Tigres Tamiles y obtuvo el beneplácito de una organización que seguía definiéndose como marxista: el Frente de Liberación Popular.
El final del conflicto armado no supuso la eliminación del problema tamil, pero permitió que una organización como el Frente de Liberación Popular pudiera mantener su posición nacionalista cingalesa de un modo aparentemente más moderado. La organización, que siguió declamando públicamente una posición socialista, aunque siempre a la espera de un conflicto que le permitiera posicionarse en clivajes etnonacionalistas, fue, al mismo tiempo, renovando su liderazgo. En 2014, durante la 17ª Convención Nacional, el Frente de Liberación Popular eligió a Anura Kumara Dissanayake, de 46 años de edad, como su nuevo presidente. Aunque en esa misma convención Dissanayake se disculpó por los «errores» cometidos por su organización durante la llamada «segunda insurgencia» –en rigor, los asesinatos masivos de dirigentes políticos, sindicales, obreros, intelectuales e incluso militantes de fuerzas de la izquierda socialista y comunista–, su posición esencialmente antitamil siguió siendo evidente.

Del liderazgo a la Presidencia de Sri Lanka
Nacido en Galewela, un pequeño pueblo ubicado en el centro de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake comenzó a militar desde muy joven en el Frente de Liberación Popular. Tras ocupar cargos en el liderazgo estudiantil y el Parlamento, pasó a su primera posición de poder político real cuando en virtud de la alianza entre su fuerza política y el Partido por la Libertad de Sri Lanka, fue elegido por la presidenta Chandrika Kumaratunga (de este último partido) ministro de Agricultura. Fue en ese momento cuando sus posiciones políticas comenzaron a quedar más claras.
Pese a que solía esgrimir su marxismo-leninismo, sus enfoques no fueron demasiado distintos de los de su verdadero héroe: Rohana Wijeweera. De Dissanayake dijo haber aprendido a adaptar el marxismo a las condiciones de Sri Lanka. Y esa adaptación ha sido, sin dudas, extraña. Habiendo ingresado en el Frente de Liberación Popular en su etapa más nacionalista-cingalesa y antitamil, Dissanayake siguió reproduciendo esas posiciones desde el Parlamento y desde su ministerio. Dos años antes de ser elegido ministro, se opuso al alto al fuego entre el Ejército de Sri Lanka y la guerrilla de los Tigres Tamiles, y en 2003 fue quien encabezó las movilizaciones de cinco días por todo el país para rechazar el tratado de paz y la mediación noruega. Siendo ministro, llevó las cosas mucho más allá. Cuando en 2004 se produjo el devastador tsunami del océano Índico que dejó un saldo de 35.000 muertos, se opuso a brindar ayudas especiales al noroeste del país, la zona más afectada por la catástrofe natural. La razón era evidente: en esa zona predominaba la etnia tamil. Cuando al año siguiente Kofi Annan, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció una posible visita al noroeste de Sri Lanka en solidaridad con los afectados, Dissanayake puso el grito en el cielo y criticó la eventual llegada de Annan como parte de una injerencia externa en los asuntos esrilanqueses.
La oposición a la ayuda al noroeste tras el tsunami y el rechazo de las conversaciones de paz con la guerrilla de los Tigres Tamiles llevaron a Dissanayake y a los otros dos ministros del Frente de Liberación Popular a renunciar a su rol en la coalición gobernante en Sri Lanka en el año 2005. Pocos meses después, y ante la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, Dissanayake y sus camaradas decidieron dar apoyo a una candidatura que, según afirmaban, representaba una posición superadora. Por supuesto, no se trataba de una candidatura socialista y antiimperialista, comprometida con la igualdad y la fraternidad en el país, sino de la candidatura fundamentalmente antitamil encarnada por Mahinda Rajapaksa, a quien defendían en su búsqueda de una «solución militar» al conflicto contra la guerrilla. Tanto antes como después del genocidio tamil de Mullivaikkal, en 2009, que acabó con los Tigres Tamiles y con buena parte de la población, Dissanayake tuvo un papel destacado. Fue, de hecho, uno de los organizadores de las manifestaciones del Frente de Liberación Popular que, pasando por la puerta de distintas embajadas, paralizaron las calles de Colombo en rechazo a cualquier tipo de visita al país de observadores internacionales.
Un año después del genocidio de Mullivaikkal y del fin del conflicto con los Tigres Tamiles, Dissanayake volvió a mostrar su pragmatismo al apoyar la elección presidencial de Sarath Fonseka, quien, como ex-comandante del Ejército de Sri Lanka, había sido uno de los arquitectos del genocidio tamil de Mullivaikkal. El argumento utilizado por el Frente de Liberación Popular para apoyar a Fonseka frente a Mahinda Rajapaksa, a quien anteriormente habían sostenido para hacer frente a los Tigres Tamiles, era que el presidente de la «ofensiva antitamil» se había convertido progresivamente en un dictador y que, ya finalizada la contienda, se precisaba un hombre para la democracia. Curiosamente, ese hombre había sido el brazo militar del propio Mahinda Rajapaksa y uno de los responsables directos de la «guerra contra el terrorismo». Las cosas, sin embargo, iban a cambiar muy pronto. Cuando en 2014 Dissanayake fue elegido como líder del Frente de Liberación Popular, la organización comenzó a adoptar una política de mayor autonomía respecto de los partidos tradicionales del país. El final del conflicto con los Tigres Tamiles y cierta estabilización política redujeron la pregnancia de las posiciones etnonacionalistas, lo que llevó al Frente de Liberación Popular a adoptar una retórica más social, aunque sin abandonar el pragmatismo de las alianzas. En septiembre de 2015, y tras un acuerdo con otras fuerzas políticas, Dissanayake consiguió hacerse con la jefatura parlamentaria de la oposición, aun habiendo obtenido solo seis diputados con 4,75% de los votos. Aunque ese mismo año el partido desestimó participar en los comicios presidenciales, la situación se modificaría cuatro años más tarde.
La crisis del sistema y la fortaleza del Frente de Liberación Popular
Las elecciones presidenciales de 2019 marcaron una nueva etapa en el Frente de Liberación Popular. A diferencia de los comicios anteriores, Dissanayake no solo decidió desarrollar una coalición amplia para presentar su candidatura, sino que apuntó a un discurso político ubicado más a la izquierda, en sintonía con los preceptos marxistas de la organización, que durante décadas habían quedado ocluidos por el nacionalismo cingalés. Los resultados, sin embargo, no fueron buenos. Dissanayake consiguió apenas 3,16% de los votos.
La elección se dirimió, sin embargo, en favor de la dinastía política más conocida de Sri Lanka: la de los Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa, ex-ministro de Defensa durante el período de la guerra sucia contra los tamiles, fue electo presidente. Y, como era de esperar, comenzó nombrando a su hermano como primer ministro y a una serie de familiares en puestos importantes. A pesar de que comenzó su gobierno con promesas de cambio, su gestión fue un fracaso rotundo. Solo un año después de asumir su mandato, debió afrontar la gestión de la pandemia de covid-19, y si al principio se negó a establecer una política de confinamiento, acabó declarando incluso el toque de queda. Ya en 2021, y en un gesto pretendidamente «ambientalista» adoptado luego de diversas críticas por apoyar la deforestación indiscriminada, Rajapaksa decidió que todo el país debía reconvertirse hacia la agricultura orgánica, pero al hacerlo rápidamente y sin los medios necesarios, las cosechas fracasaron a tal punto que no solo debió revertir la medida, sino también desarrollar un programa de ayuda alimentaria. Lo peor, sin embargo, todavía estaba por llegar. Ese mismo año, la crisis económica azotó el país y mostró hasta qué punto las erráticas decisiones del gobierno, sumadas a la corrupción y el nepotismo, podían llevar a Sri Lanka a la tragedia. La escasez de bienes de consumo, la crisis energética y la falta de reservas que impidió todo tipo de importación, incluida la de medicamentos, llevaron al gobierno a declararse públicamente en quiebra. Gotabaya Rajapaksa debió tomar la decisión más dura en términos personales: apartar a su hermano Mahinda del puesto de primer ministro, para colocar al derechista Ranil Wickremesinghe, del opositor Partido Nacional Unido, quien comenzó su mandato asumiendo que el país se encontraba en bancarrota. Finalmente, en 2022, el gobierno se declaró en quiebra y anunció la cesación de pagos de diversos préstamos, tanto nacionales como extranjeros, por unos 84.000 millones de dólares. Ese mismo año, las protestas sociales estallaron, y el presidente Gotabaya Rajapaksa acabó huyendo de Sri Lanka hacia las Islas Maldivas. Regresó al país 52 días después, con la seguridad de que no sería perseguido.
Esa seguridad se la brindó su sucesor, elegido por el Parlamento tras la acefalía de la Presidencia. El hombre elegido no fue otro que Ranil Wickremesinghe, el hombre a quien, al final de su mandato, Rajapaksa había elegido como primer ministro. Hombre de la derecha y líder del Partido Nacional Unido desde 1994, Wickremesinghe se acercó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y selló un acuerdo con el organismo internacional destinado a reestructurar la deuda del país. Para lograr el acuerdo, Wickremesinghe profundizó las políticas de ajuste sobre la sociedad y en marzo de 2023, anunció que el FMI contribuiría al «rescate» del país aportando un primer tramo de 330 millones de dólares.
El ingreso de dinero le permitió a Wickremesinghe ganar algo de tiempo. Pero pese a que logró reducir la inflación, aumentar las divisas y fortalecer la moneda, su suerte ya estaba echada. En 2024, decidió presentarse como candidato a presidente y confió en que la sociedad esrilanquesa lo acompañaría en las urnas. Pero, como era lógico, la ciudadanía le dio la espalda y eligió a uno de los pocos políticos que se habían opuesto al acuerdo con el FMI y a las políticas flexibilizadoras. Sí, al mismísimo Anura Kumara Dissanayake, el heredero de la organización fundada por el «Che Guevara de Sri Lanka».

El camino al poder
Una campaña enfocada en la crisis económica, en el rechazo a los paquetes de ajuste y al «salvataje» del Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió que el Poder Popular Nacional, la coalición liderada por el Frente de Liberación Popular, triunfase electoralmente con 42,3% de los votos. Sin dudas, se trata de un logro mayúsculo para un partido cuyos resultados han tendido a oscilar entre el 3% y el 5% en las elecciones presidenciales.
La estrategia electoral ideada por Anura Kumara Dissanayake implicó, por primera vez en muchos años, un relativo distanciamiento retórico del etnonacionalismo cingalés, a la vez que la apelación a un enfoque más social y bienestarista. Aun así, las premisas socialistas estuvieron ausentes, dando lugar a una estrategia antiestablishment. En rigor, la campaña del Poder Popular Nacional, una coalición liderada casi absolutamente por el Frente de Liberación Popular, se fundamentó en un discurso del «pueblo contra las elites», que se sustanció en las críticas tanto contra las políticas neoliberales como contra una clase política corrupta –con la que anteriormente el Frente de Liberación Popular había pactado durante décadas sin demasiados inconvenientes–.
Aunque fue presentada públicamente como una coalición progresista, la alianza del Poder Popular Nacional es heterogénea en términos de contenidos. Además de una serie de fuerzas que efectivamente provienen de la izquierda –como una rama alternativa del Partido Comunista, el Colectivo de Mujeres Progresistas, el Sindicato de Trabajadores de las Fincas de Ceilán y partidos pequeños como Poder de Izquierda Unida—, la coalición que llevó a la Presidencia a Dissanayake está integrada por una serie de partidos que difícilmente podrían ser vistos como parte de la tradición socialista. Entre ellos, el más importante es, sin duda, el Frente Nacional Bhikkhu, una organización política de monjes budistas que aboga explícitamente por el etnonacionalismo cingalés de corte religioso y que se opone de modo explícito a cualquier cooperación con el pueblo tamil. Siendo la segunda fuerza de la coalición en importancia y magnitud luego del Frente de Liberación Popular, no es extraño que la coalición haya sido vista como una alianza de compromiso entre los marxistas y los budistas.
El mismo día de su triunfo electoral, y ante los miles de titulares internacionales que se referían al nuevo «presidente marxista de Sri Lanka», Dissanayake escribió en la red social X: «Nuestro camino hasta aquí ha estado marcado por los sacrificios de tantas personas que dieron su sudor, sus lágrimas e incluso sus vidas por esta causa. Sus sacrificios no se olvidan. Sostenemos el cetro de sus esperanzas y sus luchas, sabiendo la responsabilidad que conlleva».
Aunque hasta ahora ha evitado profundizar en cuál será el rumbo político concreto de su administración, ha quedado claro que, lejos de romper con el FMI, seguirá trabajando sobre los parámetros del «rescate» del organismo internacional, aunque renegociando los términos del acuerdo. Además, ha prometido que invertirá en salud y educación, y que eliminará la corrupción y el nepotismo que han caracterizado los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales.
Por lo pronto, Dissanayake ha mostrado que no está dispuesto a desarrollar un cambio brusco en el sendero del marxismo-leninismo declamado por su partido, y ha nombrado como primera ministra a la activista feminista Harini Amarasuriya. Alineada con los sectores de centroizquierda y socialdemócratas de la coalición, Amarasuriya, que pertenece a la Organización Nacional de Intelectuales, es reconocida por sus investigaciones en materia de género y por su lucha por los derechos de la población LGBTI, pero también por su explícita vocación de no romper con los organismos internacionales de crédito. De hecho, hace pocos días sostuvo reuniones con una delegación del FMI y enfatizó que tanto ella como el presidente marxista leninista están comprometidos con la «estabilidad económica» del país.
El mismo día del triunfo electoral, los militantes de la organización fundada por Rohana Wijeweera se manifestaron en las calles de Colombo sosteniendo pancartas de Marx, Engels y Lenin. Algunos de ellos deben haber recordado los tiempos en que los cambios ideológicos eran la sustancia misma de su fuerza política: esos en los que el «gran líder» podía pasar de defender a Stalin y Mao a enviarle cartas al trotskista Ernest Mandel, o en los que era común transitar desde la defensa de la Albania de Enver Hoxha a la Cuba de Fidel y el Che.
¿Habrán pensado algo de los tamiles y de las políticas etnonacionalistas del pasado? Lo único claro hasta el momento es que el nuevo presidente, que fue vitoreado mientras se agitaban banderas rojas con la hoz y el martillo, ha expresado que su gobierno no juzgará ni castigará a los acusados por crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante el periodo de la guerra civil. Y aunque ha sostenido que la India –un país al que el Frente de Liberación Popular siempre vio con recelo por considerarlo el organizador «en la sombra» del separatismo tamil– será siempre un socio clave para Sri Lanka, Dissanayake ya ha aclarado que buscará acercarse más a China, lo que constituye una afrenta al poder de su poderoso vecino.
La puesta en marcha de un giro a la izquierda en Sri Lanka ya es una realidad, pero Dissanayake precisa acumular más poder político. Por lo pronto, el líder del Frente de Liberación Popular cumplió su promesa: disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas que se celebrarán el 14 de noviembre próximo. Si consigue buenos resultados, su mandato tendrá un poder político real.
Ahora solo resta ver que hará en la gestión el líder de un partido que, aunque ha sido siempre nominalmente marxista y ha sostenido una estructura partidaria basada en la centralización leninista, ha coqueteado con ideologías diversas, cuando no antagónicas. Para una organización que, como afirmó el investigador de la Universidad Abierta de Sri Lanka Ramindu Perera, se caracteriza por la oscilación entre lenguajes socialistas, nacionalistas y democráticos, la gestión política real constituye un desafío de primer orden. Las banderas de Marx, Engels y Lenin ya ondearon en las plazas. Ahora se verá que sucede con ellas en el gobierno.