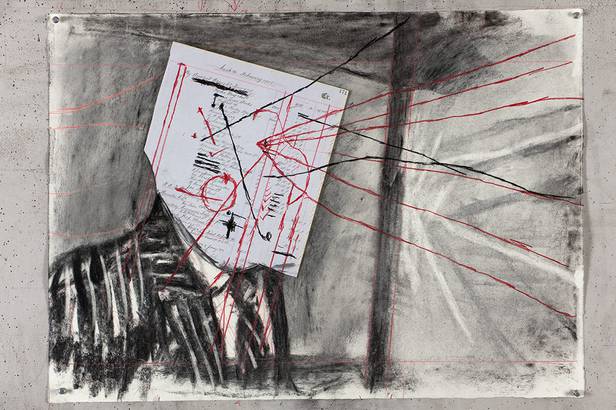Pantalla
La única realidad que no contagia
Nueva Sociedad 302 / Noviembre - Diciembre 2022
Las pantallas vienen marcando nuestra vida desde mucho antes de la pandemia de covid-19 y su uso se ha potenciado con la aparición de los smartphones. El trabajo se mezcla con el ocio, las pantallas permiten liberarse y alienan al mismo tiempo, y diversas instituciones culturales han decidido también estar presentes en ellas. ¿Cuánto más avanzaremos en mirar el mundo desde las pantallas? ¿De qué orden político se dotará esa realidad?

He intentado abandonar Madrid en dos ocasiones. La primera estuve viviendo al borde del mar algo menos de un año, me salió un libro que titulé Todo lleva carne y 14 años después entiendo de qué iba. Escribía sobre la renuncia, sobre dejar atrás todo en lo que me había formado y todo por lo que tenía que pasar para seguir adelante. Cuando hablo de «seguir adelante», pienso en pagar facturas. Me han enseñado y me he creído que solo desde esta ciudad voy a ser capaz de hacer frente a mis deudas económicas, emocionales, políticas y sociales. Como siempre he tenido problemas con la autoridad, siempre he tenido un plan para escapar a las órdenes. Últimamente, pienso mucho en una figura maltratada: el impertinente, porque siempre hace lo que no toca, lo que no se espera, porque siempre rompe las viejas reglas e inaugura otras. Yo siempre he sido un impertinente, aunque sin logros. En aquel caso, en Todo lleva carne, escribí sobre la renuncia como resistencia ética en tiempos de sobredosis. Sobre todas las cosas, quería resistirme a la mentira del éxito social, del hombre-hecho-a-sí-mismo. Una leyenda absurda para la que no estaba capacitado ni listo. Así que preferí romper con mis trabajos y marcharme al borde de aquel estuario donde los atardeceres los acompañábamos con gambas a la plancha, en una terraza estupenda de un apartamento de 300 euros al mes. Mi pareja de entonces y yo teníamos todo lo que necesitábamos para ir adelante, es decir, pagar las facturas. Ella había empezado a estudiar una segunda carrera universitaria en Santander y yo seguía escribiendo artículos para la revista cultural en la que había trabajado como jefe de sección hasta ese momento. Todos estábamos contentos. El ordenador me permitía el don de la ubicuidad, lejos de los malos humos, las malas horas y las malas compañías (laborales). También me sometía a una prisión remota en la que no había horarios, pero con unos ingresos mínimos que nos permitían vivir lejos de lo que no nos hacía bien. Era una huida. Lo que quieras. La supervivencia parece tener salvoconducto y nosotros emprendimos una fuga lejos de lo que nos daba de comer y amenazaba. Luego, llegaron los prejuicios de los miedosos y las novelas de los graciosos que se reían de estos abandonos y exageraban hasta la parodia los encuentros con los nuevos vecinos de los pueblos. Tan lejos de la realidad como la caricatura necesitara. Convivíamos como unos más, todos teníamos nuestras rarezas como las tienen mis vecinos de arriba y de abajo en la casa madrileña a la que regresamos cuando Lucas anunciaba su llegada al mundo.
Trece años después de aquella jugada fallida creía haber superado la necesidad de otra vida menos urbana y volví a levantar mi realidad madrileña unos años antes de que España se quedara en los huesos con la crisis financiera de 2008. Pasaron los años, más lentos de lo que esperaba hasta que llegó la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas. Entonces las empresas descubrieron una fórmula que habían ignorado porque España vive apegada a sus puestos de trabajo. Las empresas se habían negado a que sus trabajadores y trabajadoras se reconciliaran con la vida en sus hogares, pero en 2020 no les quedó más remedio que aceptar el teletrabajo. Y durante un año y medio parecía que los hábitos laborales de este país cambiarían. Un año y medio después, las empresas han vuelto a obligar a sus trabajadores a la presencia en sus puestos de trabajo y a olvidar lo que la empresa había aprendido: el puesto de trabajo está donde esté la pantalla en la que escribes un artículo como este. Podría estar haciéndolo en mi casa de las profundidades asturianas, mirando los Picos de Europa y escuchando el río de fondo y a mi perra Txula asustar a las gallinas de mis vecinos. Lo estoy acabando en Madrid, por casualidad. Desde hace tres años trabajo tres meses arrinconado en lo alto de una montaña. Un lugar al que no irías nunca si no tuvieras vacas y yeguas que cuidar del lobo o una caminata por uno de los paisajes más espectaculares, recónditos y desconocidos. Tengo unos 12 vecinos y la mayoría de las casas están cerradas y abandonadas, a la espera de los que se marcharon en la posguerra antes de que las carreteras estuvieran asfaltadas. Ahora el wifi es el nuevo Eldorado. Un lugar al que no irías a trabajar. Otros pasaron antes que yo por la casa que he alquilado a la alcaldesa, María, y renunciaron al paraíso por mala conexión. Aquí la niebla cae a plomo y paraliza la vida, también las pantallas. Y sin embargo ya son dos años aquí, trabajando sin problemas y con tranquilidad. Un año antes, cuando nos dejaron respirar de nuevo tras el covid-19, pasé por otras tantas, cerca de la costa y las playas. Y también lo volvería a repetir. La empresa que llevo a cuestas necesita muy poco. Es verdad que soy un afortunado, a pesar de todas las precariedades que como trabajador español arrastro. De momento a mis hijos les parece bien estar aquí, entre perros callejeros, manzanos, salamandras y ranas, en medio de unas montañas inaccesibles, rodeado por unos vecinos que nos cuidan porque hemos venido a convivir y lo podemos hacer gracias a que nuestro puesto de trabajo está donde yo esté.
Esto ha sido posible porque en marzo de 2020 descubrimos que la pantalla es la única realidad que no contagia. Y esto lo ha determinado el coronavirus. Ahora que parece que todas las preguntas a nuestras perturbaciones sociales tienen una misma respuesta –el convivid-19–, hay evidencias de que en esta alianza indestructible fueron alteradas para siempre las costumbres de las comunidades. Las puertas de acceso a la realidad se multiplicaron cuando internet la expandió, aunque con el confinamiento solo hubo una puerta: la pantalla. Dos años después, nos preguntamos, muy asustados, si se ha quedado con el monopolio de las relaciones humanas.
En la reciente publicación de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2021-2022, realizada por el Ministerio de Cultura1, encontramos los porcentajes de este trastorno definitivo de la antigua normalidad que empezó a languidecer hace una década. En 2010, la mitad de la población a la que preguntaron aseguró que usaba internet por ocio. Once años después, la cifra ha crecido a 82%. Y un año antes de la pandemia, 75% de los españoles pasaba su tiempo libre con los smartphones. Esta es la evolución imparable de un uso cultural, que si durante la primera década del siglo xxi era marginal (porque apenas lo practicaba un tercio de la población), en los 2020 los marginados son aquellos que no ven el mundo a través de sus pantallas.
Mientras el oyente tradicional de la radio desaparece, crece el que la escucha directamente en internet. Y con la televisión sucede lo mismo. Las taquillas de los cines han quedado a la mitad: antes del covid-19, 58% de los encuestados reconocía ir a ver cine en salas. Ahora la cifra ha quedado en un dramático 27,7%. El abandono del teatro, la ópera, la zarzuela, la danza o el circo es todavía peor. Los monumentos y los yacimientos también han dejado de interesar: antes la mitad de la población se sentía atraída por estos lugares, pero ahora apenas 28%. Entonces, si tampoco visitamos bibliotecas ni vamos a conciertos, ¿hay alguna actividad cultural que no se haya convertido en un hecho insignificante?La música. La grabada. Es una de las poquísimas actividades que apenas se han movido de sus índices de consumo, a pesar del paso de los años y de las pantallas. La diferencia, como sabemos, es que ya no se escucha como antes. Ahora casi la mitad de los españoles usa el ordenador o el teléfono para dejarse acompañar por ella.
La música ha sido la mejor compañía que tengo en estos montes asturianos y ya la reclaman hasta las vecinas. Abro la puerta y las ventanas y comparto. Aunque el fenómeno de la música streaming apareció hace diez años, ha sido tras la pandemia cuando esta costumbre se ha disparado en sus índices. Además, por lo que contestan los españoles, nadie quiere saber nada de conciertos. Es fácil reconocerse en cada uno de estos porcentajes.
¿Y la lectura? Como la música, el número de lectores se multiplicó con la pandemia. Dos años después del confinamiento regresan las cifras menos extraordinarias, aunque casi 62% de los españoles se reconoce lector de libros, la mayoría en papel (57,8%) y con el formato digital creciendo en seguidores (24,4%). De hecho, mientras estuvimos encerrados en casa hasta que pasara la pandemia, el uso del libro electrónico creció 22%. Desconocemos si la España vaciada está detrás de este empujón, pero crecieron los títulos que compraron las administraciones para ofrecer al público lector. Los informes del sector apuntaron que el confinamiento doméstico estaba provocando registros de récord en ventas de ebook (más de 50%) y en el aumento del préstamo bibliotecario digital para leer en móviles... Todo ello hizo que dedicásemos más tiempo a la lectura, incluso en plataformas de suscripción de libros digitales. Se abrieron muchas nuevas formas de acceso a la literatura, pero hubo una que incrementó sus beneficios por encima del resto. Antes de entrar en los bolsillos, importa mucho apuntar que ni las pantallas ni las horas de encierro en casa han alterado un hecho muy español: las mujeres son mucho más lectoras que los varones. Durante el confinamiento, ellas leyeron todavía más y la distancia entre sexos siguió creciendo: 66% de lectoras frente a 48% de lectores, según una encuesta que realizó entonces la Federación de Gremios de Editores de España (fggee)2.
En el mismo informe se indicaba que cambiar de hábitos es cambiar los beneficios de bolsillo. Las librerías no estaban preparadas para una pandemia. Pero Amazon jugaba en casa. Los editores informaban que 72% de los compradores había adquirido sus libros por internet y 28%, en una tienda... El gigante internacional se forró de dinero con el confinamiento y logró salvar el negocio de los editores y casi hundir a los libreros. Cuando llegué a la aldea, las cajas de Amazon no faltaban en los contenedores de la basura que se recoge los martes. Porque la pantalla es un acceso a la nueva realidad y a tu bolsillo, aunque procura evitar los impuestos. Los ingresos de Amazon en España superaron los 6.000 millones de euros en 2021, pero la empresa solo tributó 292 millones, según un comunicado publicado por la compañía. Amazon no hace públicas sus cifras de beneficios en España desde hace más de una década, pero este dato supone que la multinacional pagó menos de 4,8% de impuestos a los ingresos brutos de todas sus actividades en el país. La empresa explica que su bajo nivel de tributación se debe a sus inversiones en el país: sostiene que realizó inversiones por valor de 3.700 millones de euros, «más de la mitad» de los ingresos que generó en 2021. Según Amazon, el gobierno español anima a las empresas a realizar estas inversiones con incentivos. Las pantallas llegan a un mundo de ventajas fiscales capaz de derrotar al mundo que soporta las cargas más graves.
Las industrias culturales y de contenido, que son para las que trabajo, andan muy desorientadas en su búsqueda de beneficios en un nuevo campo de juego que ha cambiado las reglas tanto que hay más paradojas que certezas. Por ejemplo: el Museo Nacional del Prado ha celebrado recientemente el millón de seguidores en Instagram, gracias a los directos que cada mañana realiza frente a alguna de las obras de arte que se exhiben en sus salas. En el momento de alcanzar el millón, habían emitido 1.300 vídeos en directo desde que arrancaron, en agosto de 2017, con uno sobre Las Meninas. Los directos los realizan cada mañana, diez minutos antes de abrir las puertas del museo, y el más visto de todos acumula 1,4 millones de reproducciones. Es un video de marzo de 2022 y en él la restauradora María Álvarez-Arcillarán explica los arrepentimientos de Velázquez en su proceso creativo. El Prado recibió 1.175.296 visitantes en 2021. En el momento de escribir este artículo, la principal institución cultural española está 21% por debajo de las visitas que recibía en 2019. El año anterior al convivid-19 se marcó el récord en taquilla: 3.203.417 visitas. Es posible que el museo más visitado del país llegue a sumar 2,5 millones al acabar 2022. Pero parece complicado que recupere las cifras prepandémicas.
Durante el confinamiento, la dirección volcó todos los recursos a explotar esta nueva puerta de acceso al conocimiento patrimonial de las colecciones a museo cerrado. Y las visitas se multiplicaron, también los agradecimientos y los reconocimientos. Accedían al museo cientos de miles de personas desde todas las partes del mundo, pero el modelo no tardó en mostrarse insostenible. En esta paradoja a la que nos referimos, el museo no encontró la rentabilidad económica al nuevo modelo que se imponía. Las visitas de pantalla se multiplicaban, pero se perdían las de sala y con ellas se marchaba la recaudación en la taquilla. El Prado dejó de ingresar 25,2 millones de euros en 2020. El importe recaudado en taquilla fue de 3,7 millones de euros, 80% menos de lo previsto. Hasta ese año los ingresos propios que generaba el museo con sus actividades suponían 70% del presupuesto anual y el resto se cubría con ayudas públicas.
La lenta recuperación de la antigua realidad frente a «la pantalla» se comprueba en la encuesta del Ministerio de Cultura: en 2019, 40,5% de la población española aseguraba que visitaba museos. En 2022, los que los visitan apenas superan el 20%. Es muy llamativo, además, que el mayor abandono de este hábito se registre entre aquellas personas que eran el público mayoritario en los museos.
Ahora que nos hemos llevado las manos a la cabeza, rasgado la camisa y arrancado la piel a tiras porque el modelo social y económico que conocíamos se esfuma, porque durante la pandemia pasamos 19 horas al día con una pantalla delante de nuestras narices, porque alrededor de 30% de los adultos reconoce estar en línea constantemente, porque sabemos que los dispositivos inteligentes nos provocan insomnio, cansancio ocular, dolor de cabeza y de cuello, comportamientos adictivos, depresión y ansiedad, ahora toca preguntarse de qué manera vamos a dotar de un orden político a las nuevas prácticas a este lado de la pantalla.
Si Pokemon Go fue un fenómeno que movió a los usuarios a las calles a capturar seres de la nueva mitología repartidos por los rincones de las calles, ¿cómo vamos a movilizar a la ciudadanía desde sus pantallas para que tomen las calles y luchen y peleen por una vida más digna? Mis hijos tenían repartidos entre los pajares de la aldea alguno de los bichos. ¿Qué importa si la experiencia humana sucede en vieja o nueva realidad? ¿Qué más da si a nosotros y los demás nos separa un teléfono inteligente, si no somos capaces de construir un lugar justo e igualitario, uno libre y crítico, sin privilegiados y descolonizado? Hay estudios, como el de la empresa de análisis Zenith3, que aseguraban en 2019 que los adultos pasaban al día una media de casi cuatro horas usando internet en sus móviles. Esta es la nueva realidad y urge un equilibrio entre la tecnología y la politización. Podemos demonizar o idolatrar la pantalla, pero poco importará si no la dotamos de una reflexión política que cuestione el orden monolítico en el que nos retienen instituciones como los museos, que justifican la exclusión e imponen su relato hegemónico (patriarcal y colonial).
En las horas previas a la escritura de este artículo sucede en los museos de Europa una oleada de protestas contra las políticas negacionistas del cambio climático. Vemos a activistas denunciar la falta de compromiso para detener un desenlace, que el orden económico nos hace creer inevitable para continuar con su explotación fuera de control de los recursos naturales. Los activistas, en general muy jóvenes, han trasladado su indignación de la calle a los museos, porque han encontrado en estos centros un equivalente a los antiguos templos. El museo es la nueva iglesia de la atención, donde los efectos de sus reivindicaciones se multiplican. En su marcha a las salas donde se almacena la historia del arte, han devuelto a la vida a las instituciones que se negaban a formar parte de la sociedad, que aspiraban a guardar los cromos representativos del gusto de una época. El asalto a los museos los ha convertido en los nuevos foros de protesta, a pesar de los museos mismos. Estos lugares sagrados forman parte de la vida cívica gracias a las acciones ciudadanas afortunadamente impertinentes, que han roto la agenda decretada.
¿Habría sido posible un acto de denuncia como lanzar una lata de sopa de tomate contra el cristal que protege uno de los ramos de girasoles de Van Gogh, en la National Gallery de Londres, si el museo hubiera trasladado su actividad a sus redes sociales? Parece poco probable que bajo el estricto control de las instituciones más conservadoras, ese canal de expansión y difusión del conocimiento vaya a tropezar con una de estas afortunadas impertinencias. Esa comunión no es recíproca: la retransmisión es una pantalla inerte e inviolable. Necesitamos museos y pantallas más inclusivos y polifónicos, capaces de escuchar y romper el aislamiento que han defendido hasta ahora.
-
1.
Disponible en www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/ehc/2021-2022/presentacion.html.
-
2.
Manuel Morales: «El confinamiento llevó a un máximo histórico el índice de lectura entre los españoles» en El País, 26/2/2021.
-
3.
«Los consumidores pasarán 800 horas utilizando internet móvil este año en todo el mundo, según un estudio de Zenith» en Europa Press, 10/6/2019.