¿Tiene un porvenir el socialismo?
Nueva Sociedad 50 / Septiembre - Octubre 1980
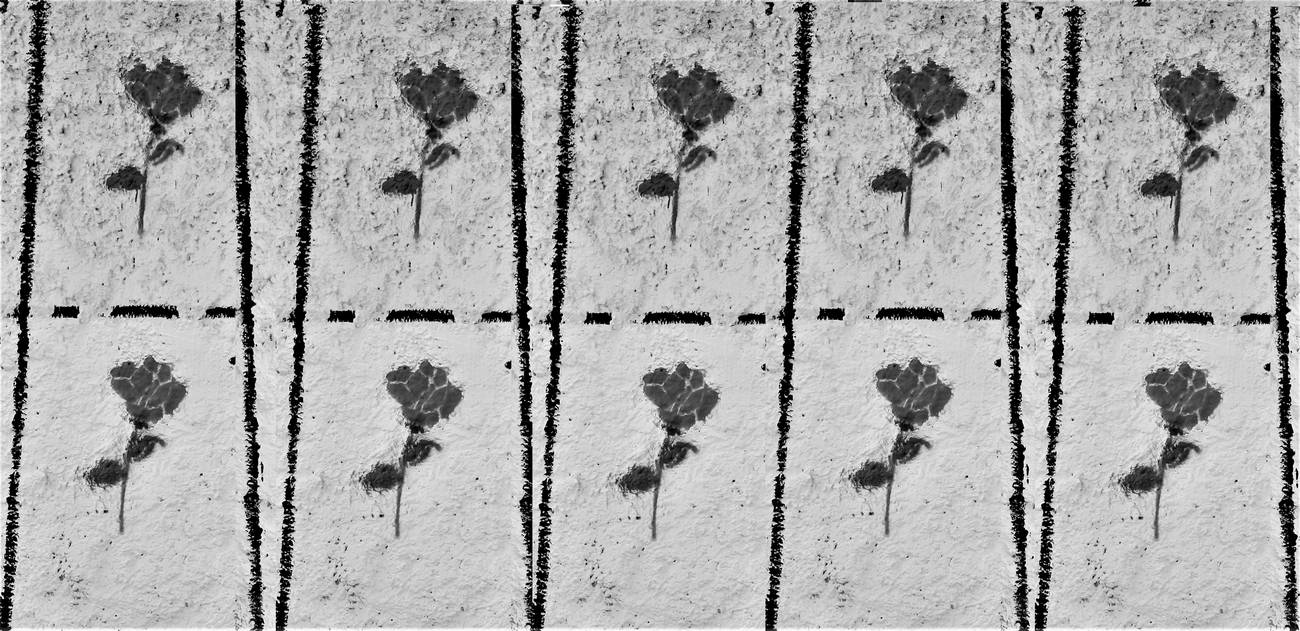
No existe unanimidad acerca de lo que ha de entenderse bajo «socialismo». Por lo tanto, en interés de la univocación de mis tesis, tengo que adelantar una «definición», cuya justificación deberá ser demostrada por las consideraciones aquí presentadas. Por socialismo entendemos un orden social en el cual los hombres pueden estar satisfechos de sus actividades (su «praxis») y convivir en paz. Una «asociación de hombres libres», no dominada por instituciones políticas burocráticas ni por «leyes pragmáticas», de la economía, y en la cual el prójimo no es una limitación sino «complemento y enriquecimiento» de la vida de cada individuo. El sistema de propiedad (propiedad social de los medios de producción más importantes, por lo menos), se considera, ciertamente, como un instrumento para alcanzar la meta de una sociedad socialista, pero no debiera confundirse con la meta misma. Existen formas de propiedad estatal que por las relaciones de los productores con su trabajo (y con la naturaleza) o bien con sus semejantes no se diferencian favorablemente de la situación bajo el capitalismo. Asimismo, no debe malinterpretarse la «liberación de las fuerzas productoras de las cadenas impuestas por las relaciones de producción capitalistas», en el sentido criticado, hace poco, por Moishe Postone1.
La emancipación real que pretende el socialismo es una liberación del hombre individual y de sus múltiples potenciales. Se trata de liberar su «productividad de las leyes pragmáticas» de la economía y de las cadenas deformadoras propias de la sociedad clasista. No debe malinterpretarse tampoco la meta del establecimiento de la «igualdad» total. No se trata precisamente de «hacer iguales» a todos los hombres (de nivelarlos), tal como se le reprochó al socialismo durante mucho tiempo, sino por el contrario, se trata de permitir el pleno desenvolvimiento de sus facultades y cualidades individuales sumamente diferentes con el fin de que los individuos en su totalidad obtengan provecho y felicidad de esta diversidad.
En esta definición descriptiva del socialismo se ha vertido ya lo experimentado con las deformaciones del llamado «socialismo realmente existente». Debemos tener en cuenta, asimismo, el cambio de las sociedades capitalistas -provocado por la presión de la competencia de los «países socialistas»- y la influencia ejercida todavía por aquellas en el mundo entero.
Estructuraré mis argumentos en una serie de tesis, que se inician, en cada caso, con la constatación de un «error» o pronóstico equivocado del antiguo socialismo, tratando luego de exponer razonadamente una crítica de esos errores -basada a menudo en el mismo Marx- y la importancia perenne de la meta socialista.
1. El error de que la propiedad común de los medios de producción ya garantiza en sí el desarrollo de una «asociación libre de productores» y de que la «administración de cosas» hace que se extinga el dominio sobre personas. La propiedad común en la forma de propiedad estatal se convierte en un instrumento de dominación adicional, en vez de ser medio de liberación, allí donde el Estado mismo no tiene una estructura democrática y las elites burocráticas se reservan el derecho de formular el «bien común», los «intereses sociales». Marx estudió tales sociedades, sin propiedad privada de los medios de producción más importantes, tomando como ejemplo el «modo de producción asiático». Aún cuando se discuta la relevancia de la prehistoria «semiasiática» de la Unión Soviética, no deja de tener importancia el hecho de que Marx consideró realmente posible una combinación de propiedad estatal y despotismo y que la estudió basándose en un caso histórico.
Mientras exista una discrepancia entre las necesidades y los bienes y servicios para satisfacerlas, la «administración de cosas» no dejará de ser también «dominio sobre personas» entre las que se reparten esas «cosas». Por el contrario, en una «economía administrada» se tiende incluso a suprimir esa libertad relativa (no solo superficial) que, después de todo, se hace posible por la libre elección en el mercado.
En uno de sus trabajos previos a El capital, Carlos Marx señaló ese carácter «liberador» de la producción de mercancías y de la remuneración monetaria de la mercancía «fuerza de trabajo»2. El obrero ya no depende de un maestro determinado; es cierto que depende de la clase capitalista en su totalidad, pero puede escoger «libremente» a su maestro, aunque sea dentro de estrechos límites. La remuneración monetaria le permite -también dentro de ciertos limites- la «libre elección» entre bienes de consumo diferentes y estimula, además, el «ahorro» y la autodisciplina. Por esa razón, es más productivo el trabajo asalariado que el esclavizado (o el trabajo del campesino sujeto a servidumbre). Para los antiguos esclavos y siervos, la transición al trabajo asalariado es, efectivamente, un «progreso», pero, naturalmente, no para los anteriormente autónomos, que pierden su independencia a consecuencia del proceso de concentración del capital (frecuentemente también cuando permanecen independientes dentro de una legalidad formal).
Por consiguiente, la propiedad común de los medios de producción solo puede llevar al «socialismo» si es administrada por los propios productores, es decir, si la producción común se planifica democráticamente. La «administración de cosas» no es un asunto apolítico meramente técnico, sino exige, a su vez, el control democrático. Sin embargo, tal planificación y control democráticos solo son posibles si existe plena libertad de discusión, organización, publicación, etc. Como ya lo señaló Rosa Luxemburgo en 1918, las conquistas de la revolución burguesa-democrática de ninguna forma pierden su importancia bajo el socialismo, sino que se hacen mucho más indispensables todavía3. Desaparece la esfera «libre de política» formada por las relaciones de mercado y la formación de la voluntad democrática cobra importancia universal. Por lo demás, algunos países del «socialismo realmente existente» han introducido, cada vez más, relaciones de mercado en sus economías de planificación central, justamente para calmar el descontento de la población por la falta de libertad política, haciéndose, a la vez, más flexible y eficiente (especialmente Yugoslavia y los planteamientos de una nueva economía en la Checoslovaquia del año 1968).
2. El error del universalismo humanista. Carlos Marx y Federico Engels, pero también Rosa Luxemburgo y W. I. Lenin, estaban convencidos de que, con la revolución socialista-proletaria, acaba la era de la independencia y particularidad nacionales. En uno de sus últimos trabajos, Stalin esbozó todavía una especie de escenario de la superación de las particularidades nacionales, según el cual se formarían grandes «regiones lingüísticas», en las que dominarían el ruso y el inglés como medios de comunicación (y posiblemente el chino, en una tercera parte del mundo), que finalmente convergerían en una lengua mundial uniforme4. Rosa Luxemburgo y Lenin coincidieron en que una lengua y cultura marginal como la del «yidish» (un dialecto judío-alemán) tendría que desaparecer en el socialismo por ser estigma de una «clase popular» atrasada. Muchos intelectuales judíos no socialistas compartieron ese criterio. Hoy sabemos que la idiosincrasia nacional -e incluso la independencia nacional- representan valores preferentes también para los pueblos de los Estados del «socialismo realmente existente». El «internacionalismo socialista» tan frecuentemente evocado tiene una fuerza aglutinante mucho menor (siempre que no sea un mero eufemismo de la hegemonía de la Unión Soviética en su zona de influencia) que la afirmación de la autonomía e idiosincrasia nacionales.
Esta evolución ha puesto de manifiesto, según me parece, un error no cometido simple y solamente por el marxismo sino común a toda la era moderna esclarecida. Para Marx, los términos de mercado mundial, literatura mundial, revolución mundial, contenían fascinantes promesas. Incluso las descripciones del Manifiesto comunista, en el que se dice que la burguesía se crea «un mundo a su imagen» no tienen ninguna insinuación escéptico-polémica, como le gustaría a uno al leerlas hoy en día5. Marx quedó fascinado por el modo de producción burgués que creaba unidad a nivel mundial. Pero, actualmente, no son únicamente los «románticos» los que se dan cuenta de los increíbles costos de este proceso de asimilación y nivelación. Las particularidades culturales nacionales son degradadas a la condición de «folklore» en todas partes; los productos del arte popular independiente pierden su tensión interna y su credibilidad: quedan destruidas tradicionales formas de vida, en el mundo entero va extendiéndose una cultura de cemento, asfalto, hormigón, automóviles e industrias. Mirando por la ventana, apenas nos resulta posible decir dónde nos encontramos: en Tokio o en Nueva York, en Milán o en Fráncfort, en París o en Manchester, en Nairobi o en Sydney. Puede que este sea un criterio estético-culinario. Pero es indudable también que la inminente pérdida de signos visibles de la identidad nacional tiene algo de inquietante para los habitantes mismos de los países. El movimiento conservacionista de barrios residenciales antiguos y de monumentos culturales -aunque solo tengan una antigüedad de 70 años- es resultado de ese sentimiento de angustia frente a la pérdida de la identidad nacional, la que, en última instancia, implica también la pérdida de la identidad personal. Los pueblos que en su historia fueron amenazados con frecuencia por vecinos más potentes y perdieron su independencia -como el polaco- han comprendido el significado de objetos simbólicos de identificación de la idiosincrasia nacional antes que aquellos que solo están empezando a reflexionar sobre sí mismos.
Pero el socialismo debe reconocer el significado y la justificación de la particularidad nacional y cultural. Debe aprender a traducir el universalismo humanista a un pluralismo humanista. Así como la resistencia y capacidad regenerativa de la naturaleza descansa sobre la mayor diversidad posible de las especies, también la fuerza y vivacidad de la humanidad depende de la pluralidad de culturas y pueblos individuales. Aun cuando la civilización industrial capitalista ha proporcionado a la humanidad tremendos progresos en la «dominación de la naturaleza», cuya problemática tendremos que estudiar más detalladamente en el tercer punto, no debemos tampoco pasar por alto su efecto inhumano y nivelador que destruye peculiaridades nacionales a escala mundial. Esto no quiere decir que rechacemos la adopción de la ciencia y tecnologías europeas y norteamericanas, por parte de otros pueblos, pero sí exigimos su aplicación consciente respetando las necesidades concretas y peculiaridades de cada caso. La dinámica expansiva del industrialismo capitalista (que había derribado murallas chinas con sus productos de algodón baratos), descrita por Marx con tantos aplausos ambivalentes, la vemos en la actualidad con mucho más crítica y escepticismo. Es legítima la resistencia contra ese expansionismo que ha «marginado» a la mitad del mundo. Esa resistencia no impedirá el progreso posible y razonable si, en interés de los pueblos mismos, uno se apropia, de forma selectiva y productiva, todo lo que sea «útil», y no de lo que las metrópolis industriales prefieran exportar.
Así pues, un mundo socialista no sería precisamente uniforme y homogéneo; al contrario, no se contentaría con tolerar y respetar las particularidades nacionales, sino que realmente las estimularía. Hasta la literatura mundial no puede significar otra cosa que la íntima participación en la pluralidad de las «literaturas nacionales», constituyendo la comunión en la diversidad su riqueza y fascinación a la vez.
3. El error del igualitarismo sin crítica. Es cierto que Marx no, pero sí que algunos socialistas tenían la idea de que en el fondo, «todos los hombres» eran «iguales»; que las diferencias individuales no eran más que lamentables efectos de condiciones de vida desiguales. Ahora bien, no hay duda de que las grandes diferencias entre adultos de la misma edad son atribuibles, en su mayor parte, al efecto causado por su respectivo entorno social. Ya recalcaron Adam Smith y Emanuel Kant que la diferencia entre un jornalero y un filósofo debiera atribuirse mucho más a su diferente suerte en la vida que a sus dotes originales6. Pero de esto no se infiere que los hombres llegarían a ser «totalmente iguales» bajo condiciones idénticas e igualmente óptimas. Con ello solo llegaría a ser posible que todos pudieran desplegar completamente sus dotes, que pueden ser absolutamente desiguales y múltiples. Esa diversidad y pluralidad han quedado desacreditadas hasta hoy, solo por haber sido utilizadas a menudo para legitimar la dominación (y la explotación). A este respecto, las cualidades «premiadas» fueron diferentes en la era feudal (audacia, fuerza física) y en la del capitalismo primitivo (espíritu emprendedor, ascetismo entrañable) y son otras en el capitalismo tardío (talento de organización, falta de escrúpulos, etc.).
Muchas de esas cualidades fueron «cultivadas» por primera vez por el respectivo orden social. Pero, lamentablemente, los países del «socialismo realmente existente» también «cultivan» una serie de cualidades sumamente negativas (adaptabilidad, cinismo ante las propias convicciones, servilismo ante los superiores, etc.). Ese «cultivo» de cualidades negativas, asociales (egoístas), desaparecería bajo condiciones sociales realmente libres, sin que eso resultara en una «homogeneidad» total de los individuos. Las cualidades creadoras e intelectuales, físicas y psíquicas seguirían siendo distintas e, incluso, es de suponer que esa diversidad (que constituye la riqueza de una sociedad) llegaría a desarrollarse plenamente porque ya no se hallaría cubierta por el barniz igualador de las cualidades «cultivadas» por las respectivas formaciones sociales. Resumiéndolo en una frase hecha: no es el socialismo sino la sociedad industrial capitalista la que nivela a los hombres, la que hace que se asemejen los unos a los otros, la que los priva, en gran parte, de la individualidad y creatividad que todos poseyeron de niños.
4. El error del progresismo científico-tecnológico. La idea del progreso, que el socialismo heredó del esclarecimiento y del democratismo burgués, tiene más de una raíz. Se basa, por un lado, en la experiencia moderna del poder del hombre sobre la naturaleza, el cual crece con el conocimiento científico de la estructura causal de la misma y, por otro, en la experiencia colectiva de la posibilidad de liberarse de cadenas ideológicas y de relaciones de poder políticas tradicionales, en otras palabras, en la Revolución Francesa. Ambas ideas progresistas se amalgamaron en el socialismo. A este respecto, la que domina en la obra de Marx es la segunda, al menos según la intención. Inicia su crítica señalando los límites del movimiento de emancipación burgués que había eliminado, ciertamente la desigualdad ante la ley del feudalismo, pero no la desigualdad de oportunidades de la sociedad burguesa, el trabajo alienado y la dependencia de todos de las leyes materiales «objetivas» de la socioeconomía7. La revolución socialista habría de sustituir la emancipación meramente política por la emancipación humana. Emancipación humana quiere decir dos cosas: una, liberación de la asociación de los productores de leyes que se suceden a sus espaldas; y otra, liberación de la «praxis» individual, de la productividad del individuo, la cual ha quedado deformada por la necesidad imperativa de realizar trabajo alienado al servicio de la acumulación del capital.
La creciente productividad de la sociedad -que en el capitalismo se presenta en una forma errónea de productividad del capital- fue ciertamente para Marx una condición previa importante de la futura liberación real. Ya en F. Engels y, en mayor escala, en W.I. Lenin (pero también en Antonio Gramsci) y de forma totalmente «pura», en José Stalin, aparece el concepto del progreso socialista restringido al aumento de productividad material común de la sociedad misma. En el caso de Stalin, el objetivo del socialismo termina por reducirse a a función de «liberar las fuerzas productoras de las trabas del modo de producción capitalista». Ya no le importaba la liberación de la productividad individual (emanciparse del trabajo alienado), sino el simple aumento de la producción que puede comprobarse palpablemente en los números de toneladas reflejadas en las estadísticas. El atraso industrial de la antigua Rusia condujo finalmente a que se impusiera al socialismo la tarea de «alcanzar y sobrepasar» la producción de los países industriales capitalistas desarrollados, escamoteándose la diferencia cualitativa del modo de producción. Se creía que la «ventaja» decisiva del socialismo estribaba en el uso más económico de los recursos sociales por medio de la economía planificada. Sin tener en cuenta el hecho de que apenas se ha conseguido verificar esta tesis hasta la fecha, debemos señalar que se perdió la verdadera meta del socialismo con ese planteamiento de tareas.
Esta afirmación queda empírica e inequívocamente demostrada por el hecho de que ni los productos (objetos de uso para el consumo individual y social), ni las condiciones de trabajo de los países del «socialismo realmente existente» se diferencian cualitativamente (favorablemente) de los existentes en los países industriales capitalistas. Más bien es cierto lo contrario. Pero una gran parte de los productos lanzados al mercado de los países capitalistas en forma de mercancías sirve para satisfacer necesidades creadas artificialmente y para compensar el malestar producido socialmente. Sin embargo, en las estadísticas de pérdidas y ganancias confeccionadas por los economistas, todas las mercancías aparecen uniformemente como resultados positivos, incluyendo aquellas que -como por ejemplo, las máscaras protectoras contra la contaminación provocada por los automóviles (en el Japón)- apenas protegen contra las consecuencias negativas de la alta industrialización. Si en la Unión Soviética se fabrican automóviles que ya en lo puramente externo se parecen, como un huevo a otro, a los vehículos de ejecutivos norteamericanos, como símbolos de posición social, entonces podemos deducir de esto ciertas similitudes socio-estructurales. Si el aumento de la productividad no se aprovecha para mejorar las condiciones de trabajo (o reducir la jornada laboral), sino -al igual que en Occidente- para aumentar la producción de mercancías (y de armamento), entonces podemos sacar la conclusión de que los productores mismos, con sus intereses esclarecidos, no han intervenido más (más bien menos) que en «Occidente», en la fijación de los «objetivos planeados».
Debido a esa gran similitud entre las civilizaciones de los Estados socialistas y capitalistas, las ideologías efectivamente dominantes (no las declaradas «oficialmente») en ambos «campos» son también bastante semejantes. Como el presente deja a todos descontentos, se llama continuamente la atención de la población sobre el progreso. Y como no puede haber progreso cualitativo hacia una mayor autodeterminación y democracia, porque acabaría con el poder de las elites dominantes, no queda sino el «progreso» en el área del consumo.
La esperanza de mayor consumo en el futuro hace que no se desvíen los obreros y empleados. Eso es válido tanto para la sociedad soviética como para las sociedades industriales occidentales. Esa esperanza consuela el presente, considerado triste en la mayoría de los casos. Compensa de la poco satisfactoria realidad cotidiana del trabajo carente de sentido (alienado) y de la igualmente trivial «ocupación en el tiempo libre». Las desigualdades sociales de la sociedad soviética burocratizada y de las sociedades industriales occidentales se hacen «soportables» por la esperanza del propio ascenso individual o, por lo menos, de futuras oportunidades de consumo. Esta esperanza es ilusoria porque muchos de los bienes deseados derivan su valor (para el individuo) justamente de su «exclusividad». En lo esencial, su «utilidad» consiste, por lo tanto, en que el mayor número posible de personas quede excluido de su disfrute. Una parte continuamente creciente de los bienes de consumo consiste en «símbolos del status social» y en mercancías de prestigio que tanto más importancia pierden cuanto más masivamente accedan al mercado (o sean distribuidas). Pero, en ambos sistemas sociales, las capas privilegiadas también se defienden contra toda reducción de la estructura jerárquica de los ingresos y del estilo de vida. Aun cuando los privilegios económicos se mantienen, en parte, celosamente en secreto en los países del «socialismo realmente existente» (no hay estadísticas de los ingresos, ni datos sobre el número de empleados domésticos de los cuadros dirigentes, etc.), la población los conoce lo suficiente para producir un efecto similar al causado en Occidente. Solo mediante la constante promesa vana del futuro aumento de las oportunidades de consumo para todos pueden hacerse más o menos soportables esas diferencias para la población.
Lo limitado de los recursos, pero también y sobre todo el límite de la contaminación ambiental admisible, hacen de esta vana promesa de «progreso interminable», algo cada vez más irreal y amenazador de la vida. Los sistemas sociales tendrían, por lo tanto, que corregir su «progresismo», so pena de suicidio colectivo (mediante la destrucción del ambiente). El progreso interminable hacia un consumo cada vez mayor (y más insensato) debe ser sustituido por un progreso hacia formas sensatas de actividad y recreo. Un progreso cualitativo como lo pensaron el socialista utópico Charles Fourier y el joven Marx. De ninguna manera hay que renunciar del todo al progreso; solamente debe desistirse de ese progreso -ya en sí absurdo- consistente únicamente en el aumento lineal de la producción y del volumen de mercancías (o bienes). Para ello no se requiere una «nueva ascética»8, pero si la eliminación de una jerarquía social que, por lo general, premia con mayores oportunidades de consumo precisamente a aquellos que ya gozan de ventajas frente a los obreros y campesinos por su trabajo más agradable y lleno de sentido. La maniática carrera hacia el consumo máximo acabará paulatinamente por sí misma en la medida en que se eliminen las desigualdades sociales y se ofrezcan a todos las ocupaciones que les permitan obtener inspiración y reconocimiento.
En la adaptación de la técnica productiva a las «necesidades» renovadoras tanto de la naturaleza extrahumana como de la humana, vio Marx ya, al menos implícitamente, una de las tareas más importantes de la venidera sociedad socialista9. Ya no hay -de todos modos en una sociedad realmente socialista- ninguna obligatoriedad a la permanente extensión de la reproducción del «capital social», y de la masa de bienes. Las relaciones entre los productores asociados y su actitud ante la naturaleza solo podrían cambiar debidamente cuando hayan desaparecido todos los privilegios políticos y económicos y las condiciones de trabajo queden definidas de una manera que permita a todos sentirse satisfechos (¿felices?) con y por sus actividades. Charles Fourier imaginó esta tarea como demasiado fácil, partiendo del supuesto de que, en el fondo, cada actividad existente correspondía a «pasiones», de modo que, para sustituir el caso de la «civilización» por un sistema social armoniosamente ordenado, solo había que encontrar a las personas adecuadas para cada actividad. Debemos extraer el núcleo realista de las tesis de Fourier -apuntado ya por Marx y Engels- y convertirlo en el punto de partida de una reestructuración social auténticamente humana. En tanto existan «trabajos no atractivos», debemos ofrecer un incentivo compensatorio a los que han de ejecutarlos, mientras que, por contra, podrían quedarse sin tales compensaciones todos los que, ya hoy día, realizan labores satisfactorias (y que todavía continúan siendo favorecidos en virtud de nuestras estructuras salariales). Cuanto más «costoso» fuera el trabajo no atractivo, tanto mayor sería el estímulo social para aliviar y hacer más agradables estos trabajos por medio de tecnologías adecuadas. Siempre que el «trabajo simple, no calificado» sea de lo más barato, existirá, en cambio, un aliciente (también en economías planificadas) para reducir el mayor número posible de ocupaciones a esta categoría o mantenerlo en ella.
El hecho de que solo un cambio fundamental de la vida cotidiana puede llenar de sentido una revolución socialista fue reconocido, entre otros, por los discípulos de George Lukács (la «Escuela de Budapest»). Sus conocimientos son también de importancia capital para los socialistas occidentales10. Solo un cambio cualitativo, fundamental, de la vida cotidiana puede liberarnos verdaderamente del trabajo alienado y de relaciones objetivadas entre los hombres. Y sin esta liberación no será posible detener la sociedad de consumo y crecimiento, que se está convirtiendo en una amenaza para la vida, en su evolución hacia la crisis. De otro modo, solamente se lograría detener esa evolución al precio de una rigurosísima reglamentación burocrática. Un precio que Wolfgang Harich no considera, evidentemente, demasiado elevado y que, según él, los países del «socialismo realmente existente», cuyas poblaciones ya están acostumbradas a la tutela estatal, podrían pagar más fácilmente que «Occidente»11.
Así pues, también en este punto es necesario corregir un cliché marxista vulgar si el socialismo ha de tener un porvenir. A este respecto, podemos enlazar, aparte de con Marx, con pensadores como Walter Benjamin, quienes revelaron la ambivalencia del progresismo habitual en el movimiento obrero, hace ya más de 30 años12. La reducción de la razón a la «condición de instrumento» y el abandono de una concepción de la racionalidad «substantiva» formaron base filosófica científica del desarrollo recién descrito. Puesto que, para los contemporáneos de Este y Oeste, la razón se ha convertido, cada vez más, en sinónimo del principio estructural del mundo científico-tecnológico que domina su existencia, existe, acá y allá, el peligro real de movimientos reaccionarios y hostiles a la ciencia. Tales tendencias se ven favorecidas, al menos en parte, por las ideas de Paul Feyerabend, cuya «teoría del conocimiento anarquista» conduce a una total discrecionalidad de las vías del conocimiento13.
En estas tendencias de moda se manifiesta el profundo desengaño de las personas que, hasta hace poco, habían buscado la solución de todos los problemas de la vida en el cortejo triunfal del mundo científico-tecnológico. Ante la crisis de la idea del progreso, Theodor W. Adorno hizo un llamamiento a la reflexión crítica de la razón sobre sí misma como única manera de imponer límites razonables a la «razón instrumental»14. La dificultad de hacer exposiciones sustanciales acerca de un «orden sustantivamente razonable» de la convivencia humana estriba en el hecho de que los sujetos deformados históricamente son incapaces de llegar a imponer esos límites sin arbitrariedad y de que, en una sociedad de una legitimación formalmente igual para todos, no puede haber elites que, por mandamiento propio, prescriban a los demás un orden de ese tipo. La propuesta de Jürgen Habermas, en el sentido de llegar a enunciados verdaderos e imperativos acerca de un comportamiento ético y de formas de organización social, recurriendo a la igualdad de derechos general y la libertad de dominación, ya de siempre inherentes al idioma, presupone la constitución de esa sociedad que pretende deducir. Ya no es posible, pues, demostrar por qué cada cual ha de ceñirse a la «igualdad» (reciprocidad) implícita en el idioma. El indicar la autocontradicción existente en el uso del idioma y debida a aquel que rehúsa esa implicación no puede fundamentar ninguna obligación moral: ¿por qué he de comportarme «libre de contradicciones»?
5. El error del determinismo filosófico histórico. De Federico Engels en adelante, el socialismo se autoconceptúa como «científico»porque cree poder demostrar la inevitabilidad del advenimiento de una sociedad socialista mundial a consecuencia de una revolución proletaria madurando de forma irresistible. La mayoría de los marxistas, «ortodoxos» y «dogmáticos», se ha aferrado a esta tesis hasta el presente, a pesar de todas las modificaciones y precisiones en los detalles. Marx, por supuesto, veía el carácter científico de su crítica más bien en la reconstrucción de las tendencias del modo de producción capitalista que, debido a antagonismos internos, rebasan el marco del statu quo. Su esperanza de que el movimiento obrero procedería a eliminar la estructura de ese modo de producción actuando, en cierto modo, como agente de estas contradicciones internas, no fue entendida jamás como pronóstico científico exacto, sino solo como señalamiento de una posibilidad objetiva. En relación con esto, Rosa Luxemburgo acuñó la frase de: «o socialismo, o barbarie».
Cierto que en la obra de Marx no aparece ninguna «teoría de pauperización» unívoca en el sentido de una reducción normativa del nivel de vida de la clase obrera: sin embargo, muchos marxistas habían puesto sus esperanzas de revolución proletaria futura en la pauperización real de las masas proletarias en los países industriales capitalistas. No cabe duda de que estas expectativas han sido defraudadas. Las revoluciones que, en nombre del socialismo marxista, han tenido éxito hasta ahora tuvieron, absolutamente todas, como objeto no el modo de producción capitalista desarrollado sino, prácticamente, el despliegue de las fuerzas industriales de producción por mediación de un aparato directivo burocrático, por mucho que los dirigentes de ese aparato se remitan a Marx.
La concepción marxista de la evolución histórica no queda, desde luego, rebatida con esto. Tal como Marx lo preveía ya en 1848, el capitalismo ha triunfado, efectivamente, en el mundo entero. Ha creado un mercado mundial e impuesto, prácticamente en todas partes, el dominio del capital (del trabajo fenecido) sobre el trabajo viviente. De hecho, los países del «socialismo realmente existente» se acomodan también a este sistema capitalista mundial. Es cierto que algunos de ellos constituyen un sistema económico propio (el Comecon), pero fuera de él dependen todavía de relaciones económicas con el entorno capitalista, las cuales también surten efecto, por consiguiente, hasta en la situación socioeconómica interna de esos países. Cierto que no todas las deformaciones y medidas represivas de los países del «socialismo realmente existente» pueden atribuirse a la influencia de ese ambiente capitalista mundial, pero algunos rasgos característicos de la sociedad soviética sí que pueden deducirse del hecho de que el Estado ha asumido allí la tarea de disciplinar a la población rural, como fue el caso, que dos siglos atrás, en algunos países industriales capitalistas de occidente. De la similitud de las medidas e instituciones represivas «descubierta» por los «nuevos filósofos franceses» (la tomaron, en parte, de los trabajos de Foucault)15 no se deduce, pues, la nulidad del socialismo como ideal social, sino, más bien, la «irrealidad» del llamado «socialismo realmente existente» y su gran semejanza con el capitalismo (sin las tradiciones democrático liberales de este y sin estrato de dueños de los medios de producción).
Sin contar la importancia de la filosofía marxista de la historia en lo concerniente a estabilizar la organización y hacer soportable el presente, esta tenía, además, la ventaja de dispensar de la necesidad de escribir el futuro orden social en términos concretos. Bastaba con saber que el socialismo superaría lo insoportable del capitalismo. Todo lo demás podía dejarse tranquilamente a cargo de los que lo construirían en el futuro. En la actualidad, los partidarios de un socialismo democrático ya no se encuentran en esa situación. Por un lado, las condiciones materiales de vida de los asalariados de los países altamente industrializados ya no son tan precarias que cualquier cambio pueda celebrarse como progreso y liberación. Por otro, las condiciones de vida y trabajo en los países del «socialismo realmente existente» son todo menos atractivas para los obreros del «Occidente» industrializado. Pero es necesario que la forma concreta de la sociedad socialista futura sea definida con mucha más precisión que en tiempos de Marx y Engels. Ernst Bloch sentía, posiblemente, algo así cuando planteaba, la cuestión si el marxismo no había ido, tal vez, demasiado lejos en el camino de la «utopía a la ciencia». Hoy en día, nos hace mucha falta una utopía concreta, un modelo expresivo de como se debería trabajar y vivir en una sociedad auténticamente socialista. Mas el socialismo se transforma de un «inevitable producto del proceso histórico» en un postulado moral y político. Este cambio pudo parecer un «retroceso» y debilitamiento de la idea socialista en el siglo XIX (y aún en opinión de Lenin), lleno de fe en el progreso y la ciencia: en el presente, lo creemos indispensable.
Contra la deducción de la futura sociedad socialista de la necesidad histórico-teórica, había argumentado ya Max Horkheimer que para justificar la evolución del capitalismo hacia el socialismo, no era suficiente saber que este «sucede a aquel con la inevitabilidad de una ley natural inamovible», sino que también debería reconocerse que es «mejor» en términos cualitativos. Por consiguiente, un juicio de valor moral fue siempre necesario, solo que el «socialismo científico» tradicional no lo consideró y reconoció como fuerza motivadora.
Hoy en día, no podemos justificar la necesidad de un socialismo humano y democrático en el sentido definido más arriba, sino sobre la base de una crítica renovada del capitalismo (así como del «socialismo realmente existente»), que tenga en cuenta las circunstancias de nuestro tiempo. Debe desecharse, al menos en esta forma simple, el reproche hecho al capitalismo por el marxismo dogmático, según el cual, y a partir de un momento determinado, aquél no contribuye ya suficientemente a desarrollar mas las fuerzas productivas debido a la tendencia a la baja del margen de ganancia. Ahora, en la acusación se dice, más bien, que el capitalismo industrial fuerza a una reproducción, cada vez mayor, del capital y a un continuo aumento de la producción de mercancías aún cuando, hace tiempo ya, que este desarrollo se convirtió en algo absurdo y en una amenaza para el medio ambiente.
El reconocer que la expansión mundial de ese modo de producción (se aplique ya bajo el signo capitalista, ya bajo el del «socialismo de Estado») no «libera», sino que perjudica al hombre y la naturaleza, no obliga a reformular la crítica y la alternativa socialista concreta. No podemos seguir contraponiendo («ingenuamente», como dijo Walter Benjamin) la explotación de la tierra y el «dominio» sin límites sobre la naturaleza a las relaciones solidarias entre los productores. El modo de producción influye también, efectivamente, en la relación entre los hombres y viceversa. Es por eso que un cambio realmente profundo del modo de producción implica también un cambio de la técnica productiva. No es la «tecnología en sí» lo que debemos condenar, pero sí la forma concreta adoptada, múltiples veces, por la técnica productiva bajo las condiciones de desarrollo de una economía capitalista, así como los productos, cuya elaboración se debe, exclusivamente o primordialmente, a la caza de plusvalía y de su realización bajo las condiciones dadas de desigualdad social.
En resumen: la «deducción» histórico-teórica de la «inevitabilidad por ley natural» del socialismo -probada imposible hace tiempo- debe ser sustituida por el razonamiento -moral al fin y al cabo- de su absoluta necesidad. El socialismo es una meta de esfuerzos políticos, no porque llegue «con la inevitabilidad de una ley natural», sino porque ofrece una salida humana que preserve a la humanidad de la absurda alternativa: «o sociedad de crecimiento destructora del medio ambiente, o limitación del crecimiento por reglamentación burocrática», liberando la «praxis» humana de los imperativos alienantes que ha estado sufriendo hasta el presente.
6. El error de una concepción reducida del hombre. Tras la mayor parte de los errores del socialismo tradicional (así como de la mayoría de las filosofías modernas), hay una concepción reducida del hombre. Marx adoptó la metáfora darwiniana del «toolmaking animal». En sus «escritos de juventud», sin embargo, no reducía al hombre a un animal constructor de herramientas, sino lo comprendía como un ser que llega a encontrarse a sí mismo por medio de la objetivación de su propia persona. No obstante, por mucho que esta concepción se distinga de la versión reducida del «toolmaker», no deja de pecar por otra parte, de una exagerada pretensión idealista. El hombre no puede ser considerado, sin reserva alguna, como «producto de su propio trabajo». Por lo demás, Marx hizo afirmaciones muy claras sobre la «dependencia de la naturaleza» del hombre (por ejemplo, en su crítica del «Programa de Gotha»)16. Pero consideraba, en la tradición de la filosofía moderna, que la naturaleza no era más que algo «existente», «disponible», dejando de determinar -al menos no con suficiente claridad- lo «indisponible» en ella. Mas los hombres «dependen» de la naturaleza en doble forma: por un lado, dependen de su propia naturaleza biológica y por otro, del medio ambiente que hace posible la vida. De estos elementos «indisponibles» o limitantes de la naturaleza, origina el deber moral de conservarla y cuidarla. Martin Heidegger expresó esta concepción de la naturaleza (del ser) en una metáfora algo mistificada cuando apostrofó al hombre como «guardián del ser»17.
El «viraje del pensamiento» insinuado por lo anterior puede también llamarse, en términos más simples, el reconocimiento de la dependencia humana de la naturaleza. La naturaleza no está a disposición para ser explotada y manipulada indiscriminadamente, sino que requiere de atención y conservación si no queremos perderla como condición previa de vida humana de las generaciones venideras. El hombre no es el «amo» absoluto del ser (de la naturaleza), sino que es una parte de la naturaleza que puede oponerse a ella, pero que, de estar conforme con ella (y con sus leyes), también es capaz de hacer un jardín de la Tierra. No podrá cumplir esta tarea si no es sometiéndose modestamente a un orden preestablecido y encontrando su sitio en la naturaleza, ilustrado por los conocimientos de las ciencias naturales, las cuales no sirven únicamente para ampliar el dominio sobre la naturaleza.
El hombre no es «espíritu» situado «por encima de la naturaleza» ni autorizado (¿y por quién?) para dominar la naturaleza. Del reconocimiento de la «naturalidad» del hombre (la humanidad) se deriva el conocimiento de los límites de las metas realizables y el deber de respetarlos.
Sin embargo, no basta la deducción consecuente a partir de la «naturalidad» de las condiciones previas de existencia humana (que, a decir verdad, el «materialismo» tendría que haber visto desde un principio). Es indispensable que las necesidades emocionales del hombre se tomen más en serio de lo que ha hecho (en la mayoría de los casos) el llamado «socialismo científico». Las emociones del hombre no pueden reducirse a lo que han llegado a ser en sociedades clasistas antagónicas o en sistemas estamentales jerárquicos. Puede que determinadas emociones (envidia, odio, antipatía) desaparezcan, efectivamente, con estos sistemas, aunque esto habrá de ocurrir en el curso de largas épocas. En cambio, otras emociones resultantes de la naturaleza biológica del hombre, de su condición de abandonado y su desvalimiento durante la infancia, siempre formarán parte de su carácter. Finalmente, del hecho de que los hombres existen conscientes de todo y de sí mismos, emana forzosamente su necesidad de confirmación personal y de reconocimiento de su propia valía (y amor propio). En cuanto a esto, no es suficiente que «cada cosmopolita» (o «cosmocompañero») sea reconocido como tal por todos los demás, pues de ese reconocimiento -imaginable solo en forma abstracta- apenas resultaría satisfacción emocional alguna. Antes bien, lo que necesitan los hombres es un reconocimiento que les sirva de base, sobre todo por parte de su entorno inmediato. Este reconocimiento confirmativo (enfáticamente llamado amor), no puede mandarse ni lograrse mediante argumentos intelectuales. Solo prospera sobre la base de una educación general no represiva y conducente al fortalecimiento de un fuerte ego autoconsciente. Ha sido una ilusión de muchos marxistas suponer que el «nuevo hombre» nacería «automáticamente» del establecimiento de la propiedad social.
Finalmente, el reconocimiento de los aspectos emocionales y no conscientes de la realidad humana, implica también el facilitar una actividad artística completamente «libre de censura». Los hombres se realizan a sí mismos no solo a través de actividades intelectuales y materiales deliberadas, sino también mediante lo que crean partiendo de su inconsciencia. Es aquí donde, frecuentemente, nacen precisamente en determinadas circunstancias las anticipaciones más importantes de la felicidad futura y posible perfección, pero también las imágenes ampliadas y exorbitantes de dolor y miseria. Ambas cosas son útiles para la sociedad humana, pero, por esa utilidad precisamente (también para los creadores individuales), no deben «ponerse al servicio» de ella. únicamente enteramente libre de cualquier tipo de tutela, puede el arte servir de medio de orientación humana en el mundo.
7. El error de que solo el proletariado industrial puede llegar a ser el sujeto de la transformación socialista del mundo.
Es cierto que las revoluciones terminadas con éxito bajo el signo del socialismo marxista han elevado, teóricamente, al proletariado a la categoría de «sujeto revolucionario», pero, en la práctica, fueron obra de elites revolucionarias apoyadas en masas de subprivilegiados muy heterogéneas (campesinos, peones, minorías étnicas, marginados, etc.). En los países industrializados, el proletariado industrial organizado ya no constituye ningún «sujeto revolucionario» hoy en día. El supuesto de que aspiraría al socialismo -en interés esclarecido de su emancipación como clase- no se ha confirmado, al menos en esta forma. En la actualidad, algunos miembros de la clase trabajadora se aferran frecuentemente a normas de conducta y expectativas de la pequeña burguesía, incluso más tenazmente que la propia pequeña burguesía moderna o antigua. Pero, sobre todo, el foco de la necesidad social en el seno de la sociedad se ha desplazado de la miseria material directa al sufrimiento psíquico. Cierto que en los países industrializados sigue habiendo penuria material en grupos marginales, y de los que se descubren cada vez más, pero, en todo caso, las mayorías proletarias ya no se encuentran expuestas a privaciones materiales de forma directa. En cambio, precisamente en las capas superiores de la población asalariada (o casi independiente), empieza a manifestarse la conciencia de la falta de sentido de una vida atrapada entre el trabajo alienado y el tiempo libre comercializado que, en el fondo, solo sirve para aumentar el consumo de la producción de mercancías en continuo crecimiento. «Trabajar más para ganar más, ganar más para gastar más»: muchos se niegan a calificar de razonable este lema. Esta conciencia, manifestada por primera vez y en forma masiva en los movimientos estudiantiles de finales de los años sesenta, está extendiéndose entre las mayorías asalariadas. Pero, hasta ahora, ha captado solo a partes del proletariado industrial (sobre todo los trabajadores especializados y de servicios, y los «cuadros» medios, etc.). A Herbert Marcuse le corresponde el mérito de haber llamado la atención sobre la importancia de este movimiento -que, a menudo, no sabía formular con claridad sus propios objetivos- y de haberlo relacionado con la tradición socialista. Una concientización similar se articula en partes del movimiento ecológico y del movimiento emancipacionista femenino18.
Las sociedades capitalistas (así como la socialista de Estado, que cada día se asemeja más a ella) ya no son rechazadas y combatidas por no proporcionar una vida materialmente suficiente a los productores de plusvalía, sino por obligar a todos (exceptuando solo un minúsculo grupo de magnates capitalistas que pueden vivir exclusivamente de los intereses arrojados por sus bienes) a realizar un trabajo enajenado al servicio de un consumo igualmente alienado (y deshumanizador). Con ello se amplía la base social de una transformación socialista lo que, por cierto, aumenta teóricamente sus probabilidades de éxito, pero, al mismo tiempo, dificulta mucho su organización práctica. No es casual que, en relación con ese cambio, se haya recurrido en Occidente al término de «revolución cultural». Lo que aquí está abriéndose paso es, efectivamente, una especie de renuncia masiva al ideal cultural de la sociedad industrial junto con su estimación de valores, tales como industria, economía, competencia, fe en el progreso, etc. Hasta ahora la mayoría de los que pertenecen a este movimiento saben únicamente contra qué han de defenderse, pero apenas por qué cosa han de luchar. Con bastante frecuencia, presentan planes románticos y nostálgicos, cuyo fracaso conduce necesariamente a una profunda resignación. A pesar de ello, debemos tomar en serio estas tendencias, como prueba de la existencia de una disposición a la «revolución cultural». Es posible que esté gestándose, como punto de convergencia de todas estas tendencias, un nuevo socialismo humano y democrático basado en pequeñas unidades productivas descentralizadas y autoadministradas, que respeten las características nacionales y étnicas.
Resumiendo, el socialismo solo podrá servir de alternativa atractiva frente a las sociedades industriales capitalistas y socialistas de Estado existentes (y de modelo apetecible para los llamados «países en desarrollo»), si no se contenta simplemente con establecer la propiedad común de los medios de producción y los pone realmente en manos de los productores autóctonos (y se cuida del equilibrio democrático entre ellos). Además, deberá respetar las características nacionales y étnicas en el mundo entero e impedir la tendencia niveladora del industrialismo (de origen capitalista), mas sin rechazar globalmente la ciencia y la tecnología. El socialismo humano deberá guardarse muy bien de no confundir el establecimiento de condiciones de desarrollo igualmente favorables para todos con la creación de una «igualdad» (homogeneidad) total. Al contrario: solo bajo el socialismo humano podrán desenvolverse libremente las características y disposiciones individuales de todos. La crisis ecológica, a más tardar, ha enseñado también a los socialistas que no es posible el progreso infinito del dominio tecnológico sobre la naturaleza y que, por tanto, lo que importa es hallar una forma de vida cualitativamente distinta (y otros objetivos más) que facilite al hombre una vida de paz y satisfacción, incluso sin la esperanza ilusoria de mayores oportunidades futuras de consumo individual.
El socialismo no puede esperarse ya de un determinismo histórico de secuencia automática, por así decir; el proletariado industrial de los países desarrollados ya no es el único portador de metas socialistas. Más bien, ha sido substituido (acompañado) por las masas de asalariados y seudoindependientes que desean «salirse» del circulo vicioso de trabajo y consumo alienados. Por otra parte, los «límites del crecimiento» fuerzan también a una saludable reconsideración de lo que realmente necesita el hombre para sentirse «feliz» (o por lo menos, «satisfecho»). Es más y otra cosa que su simple «pan de cada día» aunque sea tan importante, por lo demás, que un mundo dotado de suficientes recursos lo procure realmente. En el futuro, la principal tarea del socialismo será, por consiguiente, hacer posible una vida cotidiana que permita a todos llegar a colmar su existencia por medio de un «quehacer» lleno de sentido y satisfactorio (en un sentido amplio, es decir, no simplemente mediante la «producción material», sino también con disposición a la ayuda, amabilidad, bondad en el «servir»). Mediante una gran diversidad de actividades artísticas y científicas (con finalidad en sí mismas), será posible, además, desarrollar completamente la curiosidad, la creatividad y las necesidades emocionales, de modo que la dependencia de un entorno materialmente acotado no tenga que experimentarse como limitación o restricción.
La muerte y el dolor tampoco desaparecerán en una sociedad socialista humanista ideal. Pero el hombre aceptará más fácilmente lo finito de su propio ser si puede evocar una vida llena de satisfacciones y sentido y albergar la esperanza de una vida similar para sus hijos y nietos. Pero la felicidad tampoco será completa en una «sociedad tan ideal», porque esta seguirá enturbiada por el recuerdo de tantos sufrimientos, sacrificios, catástrofes y crímenes que han acompañado a la humanidad en su camino. Ningún razonamiento secular, ninguna organización puramente laica podrá consolarnos de esto.
Uno puede preguntarse por qué hemos excluido de este esbozo a los países del «Tercer Mundo». La respuesta es esta: porque sus actuales problemas quizá puedan resolverse, a corto plazo, aplicando «modelos» tomados de los países del «socialismo realmente existente», pero porque, a largo plazo, se trata de que también ellos hallen una forma de vivir que haga posible lograr felicidad y satisfacción sobre la base de una vida cotidiana como la que acabamos de describir. Además, no será posible convencer a las elites políticas y los intelectuales de los países del Tercer Mundo de que es necesaria una alternativa de civilización para que la humanidad pueda sobrevivir en paz, si es que los países industriales no se han adelantado por ese camino. Por lo demás, un socialismo humano y democrático podrá también aprender mucho de los países del Tercer Mundo. Eso es harina de otro costal.
-
1.
Véase Moishe Postone: «Necessitty, Labor and Time, A Re-Interpretation of the Marxian Critique of Capitalism» en Social Research, vol. 45, invierno 1978, págs. 739-788.
-
2.
Karl Marx: «Resultate des unmittelbaren Produktionprozesses» [Resultados del proceso de producción directa], Archiv sozialistischer Literatur N° 17, Fráncfort, 1969, pág. 57.
-
3.
Rosa Luxemburg: «Zur russischen Revolution» [Sobre la Revolución Rusa] en Gesammelte Werke, tomo 4 (1914-1919), Berlín, 1974, pags. 359 y 362.
-
4.
Véase Josef Stalin: «Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenchaft (Linguistikbriefe)» [El marxismo y los problemas de las lingüísticas (Cartas lingüísticas)], Berlín, 1950.
-
5.
Karl Marx, Friedrich Engels: «Das Kommunistische Manifest» [El Manifiesto Comunista], según Karl Marx, Friedrich Engels, Studienausgabe, Fráncfort, 1966, tomo 3, págs. 62 y sig.
-
6.
Véase Adam Smith: Der Richtum der Nationen [La riqueza de las naciones], trad. al alemán por Max Stirner, S. y H. Schmidt, Leipzig 1910, tomo 1, págs. 9 y sig.: «La diferencia de los talentos naturales en los diferentes hombres es, en verdad, mucho menor de lo que creemos, y la muy diversa capacidad que parece diferenciar a gente de profesiones diferentes, tan pronto llegan a edad madura, no es, en muchos casos, la causa, sino la consecuencia de la división del trabajo. La diferencia entre un (...) filósofo y un simple peón no parece existir tanto por naturaleza, sino mas bien, originarse por la forma de vida, las costumbres y la educación».
-
7.
Fred Hirsch: Social Limits to Growth, Cambridge, 1976.
-
8.
Carl Friedrich von Weizsäcker: «Gehen wir einer asketischen Weltkultur entgegen?» [¿Nos dirigimos hacia una cultura mundial ascética?] en Deutlichkeiten, Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen, Múnich, 1978.
-
9.
Karl Marx, Obras de Marx-Engels, tomo 23, El capital, tomo 1, págs. 528-530).
-
10.
Agnes Heller: Thorie der Bedürfnisse bei Marx [La teoría de las necesidades en la obra de Marx], Berlín, 1976.
-
11.
Wolfgang Harich: Kommunismus ohne Wachtum? Babeuf under «Club of Rome», Sechs Interviews mit Freimut Duve und Briefe an ihn [¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el «Club de Roma», Seis entrevistas con Freimut Duve y cartas dirigidas a él], Reinbek, 1975.
-
12.
Walter Benjamin: Illuminationen [Iluminaciones], Fráncfort, 1961, págs. 273 y sig.
-
13.
Paul Feyerabend: Wider den Methodenweg, Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie [Contra la vía metódica, esbozo de una teoría del conocimiento anarquista], Fráncfort. 1976; Erkenntnis für freie Menschen [Conocimiento para hombres libres], Fráncfort, 1979.
-
14.
Theodor W. Adorno: «Fortschritt» [Progreso] en H. Kuhn, F. Wiedemann (eds.): Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt [La filosofía y la cuestión del progreso], Múnich, 1964, pág. 39.
-
15.
Véase Michel Foucault: Überwachen und Strafen - die Geburt des Gefängnisses [Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión], Fráncfort, 1976; Wahnsinn und Gesellschaft, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft [Locura y sociedad. Una historia de la locura en la era de la razón], Fráncfort, 1969.
-
16.
Marx - Engels, Studienausgabe (Edición universitaria), Fráncfort, 1976, tomo 3, pág. 174.
-
17.
Véase los escritos postreros de Martin Heidegger sobre el problema de la tecnología.
-
18.
Rosemary Radford Ruether: New Woman, New Earth, Nueva York, 1976.











