El papel de la personalidad en la historia
noviembre 2023
Especialista en la historia del nazismo y autor de diversos libros sobre la Europa del siglo XX, Ian Kershaw es uno de los historiadores más prominentes y reconocidos a escala global. En esta entrevista analiza los principales liderazgos europeos del siglo XX, repasa los aspectos sustanciales de sus trabajos sobre el régimen nazi e indaga sobre algunas personalidades de nuestro tiempo.

Especialista en la historia del nazismo, Ian Kershaw ha analizado, recientemente, a 12 personajes centrales a los que ha calificado como los «forjadores y destructores de la Europa moderna». Esos líderes, entre los que se destacan Lenin, Margaret Thatcher, Adolf Hitler y Charles De Gaulle, componen el paisaje de su último libro Personalidad y poder. ¿Qué nos dicen esos líderes hoy? ¿Cuáles fueron sus legados? ¿En qué medida ha influido la «autoridad carismática» de esas personalidades en distintos procesos históricos? En esta entrevista, Kershaw analiza estas cuestiones y recorre también sus clásicos trabajos sobre el régimen nazi.
Luego de realizar sus estudios en las universidades de Liverpool y Oxford, Kershaw se especializó en historia medieval. En la década de 1970, cambió el eje de su abordaje histórico y comenzó a estudiar diversos aspectos del régimen nazi. En 1975 se integró en el Proyecto Baviera, dirigido por el historiador social alemán Martin Broszat. Ha sido docente en las universidades de Mánchester, Nottingham y Sheffield. En 1983 y 1984 fue profesor invitado de Historia Moderna en la Universidad del Ruhr en Bochum (República Federal Alemana). Es miembro de la Academia Británica, de la Royal Historical Society, del Wissenschaftskolleg zu Berlin y de la Fundación Alexander von Humboldt. En su extensa trayectoria historiográfica, Kershaw ha escrito numerosos libros, muchos de los cuales han sido traducidos al español. Entre ellos, se destacan La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación (Siglo XXI, 2004); Un amigo de Hitler (Península, 2006); Decisiones trascendentales (Península, 2008); Hitler. La biografía definitiva (Península, 2010); El mito de Hitler (Crítica, 2012); Descenso a los infiernos. Europa 1914-1949 (Crítica, 2016); Ascenso y crisis. Europa 1950-2017 (Crítica, 2019) y El final (Crítica, 2022). En su último libro, Personalidad y poder. Forjadores y destructores de la Europa moderna (Crítica, 2023), indaga en la historia de 12 líderes europeos del siglo XX: Lenin, Iósif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Josip Broz «Tito», Francisco Franco, Winston Churchill, Charles De Gaulle, Konrad Adenauer, Mijaíl Gorbachov, Margaret Thatcher y Helmut Kohl.
En esta extensa entrevista, Ian Kershaw dialoga con Nueva Sociedad sobre diversos líderes de la historia europea del siglo XX, sobre las características fundamentales del régimen nazi y sobre las amenazas contemporáneas a la democracia liberal. Además, rememora los comienzos de su carrera como historiador.
Profesor Kershaw, usted ha trabajado ampliamente sobre diversos aspectos del nazismo y la figura de Adolf Hitler, y también ha desarrollado una serie de estudios sobre la historia europea del siglo pasado. Su último libro, Personalidad y poder, conecta claramente con estos dos aspectos de su trabajo e introduce una novedad al centrarse en 12 figuras influyentes en la historia de la Europa del siglo XX y analizar sus estilos de liderazgo y sus legados. ¿Por qué decidió adoptar este enfoque y cuáles fueron los criterios que utilizó para elegir a los personajes sobre los que indaga en su libro?
Además de las cuestiones relativas al nazismo, he trabajado, efectivamente, sobre la historia europea en dos libros panorámicos. De ahí que algunos de los líderes sobre los que indago en Personalidad y poder ya aparecieran en aquellos libros. Sin embargo, por el enfoque que escogí para esos trabajos, creo que no fui capaz de hacer suficiente justicia al papel de los individuos. Dado que siempre me ha interesado la relación entre el individuo y las estructuras económicas, sociales e ideológicas –y la forma en que estas han condicionado el impacto de los individuos–, consideré que podía hacer un libro con esa matriz. Personalidad y poder es el resultado de ese propósito.
Uno de los criterios que utilicé para la elección de los líderes a analizar era que debían haber sido jefes de Estado o de gobierno. Eso, lamentablemente, me llevó a excluir a personajes importantes como Robert Schumann o Jean Monnet, quienes hicieron posible la unidad europea, pero sin estar al mando de la primera magistratura de Francia. Otro de los criterios para la elección consistió, justamente, en que fueran europeos. Por supuesto, hubo líderes no europeos que tuvieron un impacto profundo en Europa, como lo demuestran los casos de algunos presidentes estadounidenses o, por ejemplo, el del líder de la Revolución china, Mao Tse-Tung. Pero mi abordaje los excluye necesariamente de este libro. El último de mis parámetros era que debía tratarse de individuos que, al menos a mi entender, hubieran tenido un gran impacto en la historia europea del siglo XX. En tanto solo pude incluir 12, tuve que dejar de lado a algunos que estaban cerca de mi corazón, como Willy Brandt y Helmut Schmidt, dos grandes cancilleres socialdemócratas alemanes. Pese a que siento más simpatía ideológica por ellos que por Helmut Kohl, decidí incluir a este último, en tanto fue quien consiguió la unificación alemana. Hubo, además, otro criterio adicional en la selección: pensé que debían ser líderes cuyo impacto hubiera traspasado las fronteras de sus propios países. Es decir, líderes nacionales con un impacto que no se limitara a su propia nación.
Si bien su libro se centra claramente en una serie de líderes, es evidente que existe una intención de participar en discusiones teóricas sobre conceptos como «grandeza» y, por supuesto, el del «papel de la personalidad en la historia». De hecho, al comienzo de su libro, revisa a dos autores clásicos. Me refiero a Thomas Carlyle, autor de Sobre los héroes. El culto a los héroes y lo heroico en la historia [1841] y a Jacob Burckhardt, quien en sus Reflexiones sobre la historia universal invocó el concepto de «grandeza histórica». Está muy claro que en ambos casos (quizás más aún en el de Carlyle) hay una intención de imbuir a ciertos líderes con un sentido de «grandeza» de carácter metafísico. Sin embargo, parece evidente que es justamente esa idea metafísica de la grandeza la que obstruye un análisis más fino sobre las personalidades políticas. Usted, de hecho, define como «nebulosas» las aproximaciones teóricas de ambos autores. ¿Cuáles son, según su perspectiva, los principales problemas que tienen los abordajes de Thomas Carlyle y Jacob Burckhardt?
Sospecho que usted estará de acuerdo conmigo en el hecho de que ni Carlyle ni Burckhardt tenían una definición clara de aquello a lo que se referían cuando hablaban de «grandeza». Claramente, sus ideas y sus libros fueron muy importantes, pero no habilitan una definición nítida ni un marco analítico para abordar la cuestión de la «grandeza histórica». Su visión, diría, era más romántica que analítica. Aquí, de hecho, tengo el libro de Carlyle. Mire lo que dice del «gran hombre» (porque, por supuesto, en su universo no había una «gran mujer»): «Él es la fuente viva de luz, cerca de la cual es bueno y agradable estar cerca». Y tengo también aquí el de Burckhardt, quien primero sostiene que «la verdadera grandeza es un misterio» y luego afirma que «el gran hombre lleva en sí la marca de un ser único e irreemplazable». Finalmente, continúa planteando que la grandeza, más que la expresión de la voluntad de un individuo, refleja la forma en que ese individuo expresa la voluntad de Dios, la de una nación o la de una era.
Está claro que con este tipo de definiciones no podemos concluir que tal sujeto fue un gran hombre o un gran líder. Es por ello que, si uno apela a la idea de grandeza de Carlyle y Burckhardt y empieza a aplicarla a personas concretas, es el concepto mismo el que se desmorona. Uno de los problemas del término «grandeza» de ambos pensadores es que establece una definición demasiado «clínica». En mi país, Winston Churchill suele ser considerado como un «gran británico». Sin embargo, hace solo un par de años se debió establecer una protección de una estatua suya en Westminster porque había personas que reparaban en las opiniones de Churchill sobre la raza y afirmaban: «Este hombre no nos parece realmente muy grande». Esto indica que, incluso en los términos planteados por Carlyle y Burckhardt, la grandeza es un concepto extremadamente relativo. ¿Qué hacemos con Hitler, por ejemplo, si utilizamos esa idea de grandeza? Estos reparos me llevaron a deshacerme por completo de esa idea. No es un concepto útil ni que pueda utilizar en una investigación. Por el contrario, lo que decidí fue observar el impacto y el efecto de determinados líderes, en tanto el impacto sí es algo que podemos analizar, mirar y medir.
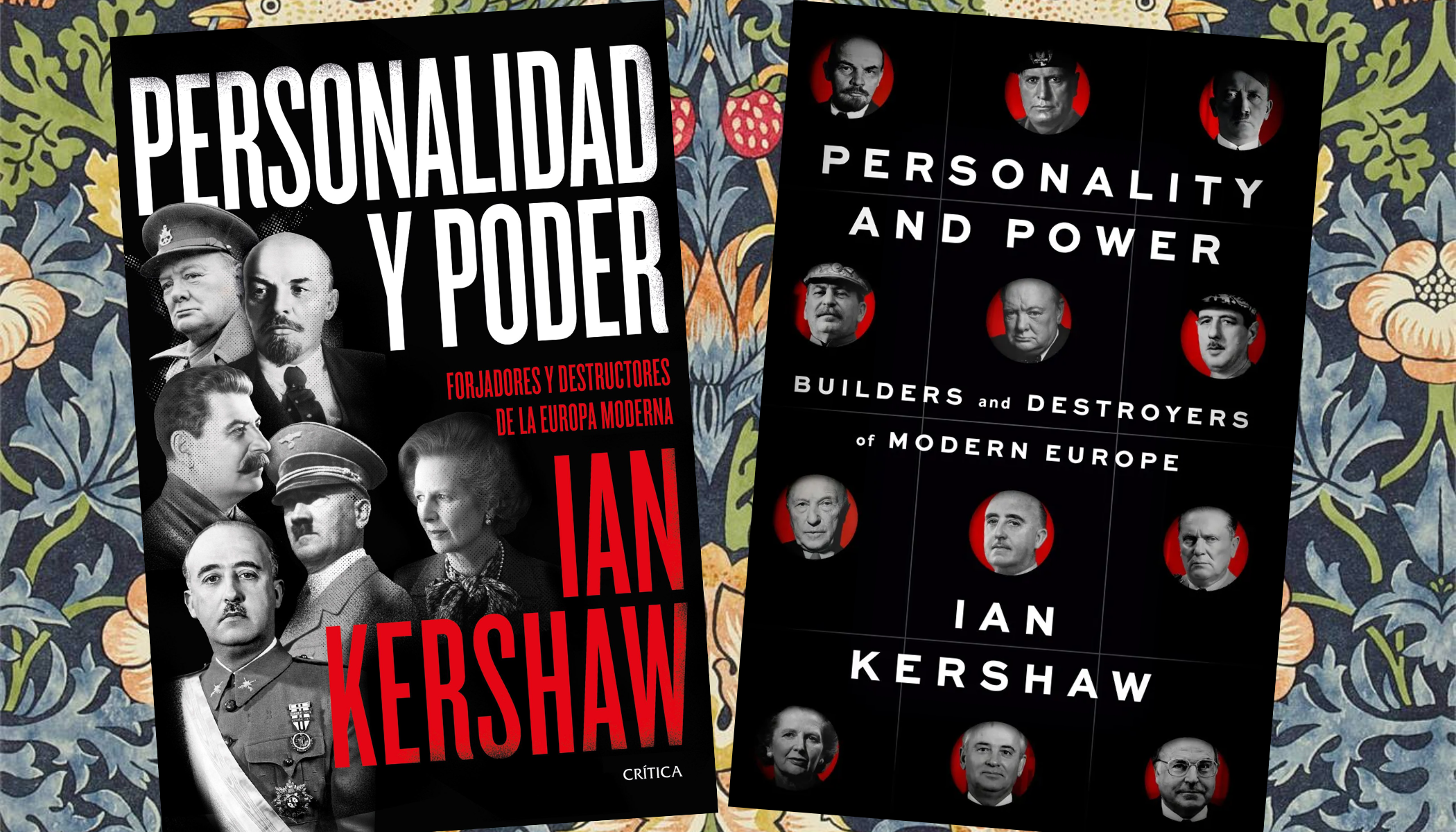
Usted le otorga una especial importancia a un termino sociológico que ya había utilizado en obras anteriores, sobre todo las relacionadas con la figura de Hitler. Me refiero al concepto de «carisma», en el sentido que Weber le dio al término, es decir, en su carácter relacional. ¿Cuál es la utilidad de esa categoría para reflexionar sobre el liderazgo de determinado tipo de personalidades políticas?
El motivo por el que le presto una especial atención y le doy entidad al concepto de «autoridad carismática» se vincula exactamente a ese carácter relacional al que usted hace alusión. Para Weber, el carisma no se deriva de cualidades que son portadas necesariamente por un determinado individuo. No se trata de una categoría fija, sino de una relación entre la sociedad y ese individuo. En tal sentido, la consideración weberiana es que esas «cualidades heroicas o sobresalientes» no emanan tanto de la persona en sí, como de la percepción que la sociedad tiene de ella. La sociedad coloca sus esperanzas y sus expectativas en un determinado individuo y le asigna, en tal sentido, características que considera heroicas o extraordinarias. Y eso es muy distinto a decir que el individuo es quien posee esas cualidades. Por supuesto, para que se produzca el fenómeno de la «autoridad carismática», ese individuo tiene que destacarse de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, en Hitler. En un comienzo, se destacó por su capacidad como demagogo y como orador en las cervecerías de Múnich. Y a través de ello consiguió despertar ciertos instintos en los otros. Pero solo de una forma relativamente gradual la gente comenzó a ver algo en él. Algo que, probablemente, haya sucedido incluso antes de que él lo percibiera. Esa gente comenzó a decir: «Este hombre es aquel que ha sido enviado para salvar a Alemania», y esto derivó en que le asignaran ideas y cualidades carismáticas y, por consiguiente, en que lo consideraran un individuo heroico y extraordinario. Esto se aplica claramente a otros personajes que he incluido en Personalidad y poder. Esos individuos, que son dotados por parte de la sociedad de esas virtudes, comienzan a verse a sí mismos de esa manera. Es justamente por ello que el concepto de «autoridad carismática» constituye un excelente término para vincular las condiciones que determinan el papel del individuo. Su carácter relacional aporta una mejor perspectiva que el de otros conceptos para analizar este tipo de liderazgos.
Hay, sin embargo, un punto más respecto a esta cuestión. Una vez que el individuo se ha establecido en una posición de liderazgo, haciendo uso de ese carisma que se le ha atribuido, es capaz de establecer autoridad y de dirigir un aparato de propaganda que fabrica ese carisma. Pensemos, por ejemplo, en un individuo como Francisco Franco, que estaba claramente desprovisto de cualquier aspecto que podamos entender, en un sentido convencional, como carismático, a la vez que carecía de elementos realmente atractivos para las masas, como sí los tenían Mussolini o Hitler. Una vez que Franco, como líder militar, logró convertirse en el «Caudillo» de España tras el final de la Guerra Civil, los atributos carismáticos se proyectaron sobre él y produjeron la sensación de que estaba allí para «salvar a España» –se lo llegó a considerar incluso como la manifestación del Cid de la época medieval y a sindicarlo como a «un hombre de Dios»–. Todas esas cualidades no emanaban de él, sino que se proyectaban sobre él. Se trataba, en definitiva, de cualidades fabricadas que no tenían una relación directa con cualidades innatas de ese individuo.
Un aspecto significativo de su libro es que, en cada uno de los casos que examina, profundiza en la existencia o ausencia de una serie de «condiciones previas» para el surgimiento de un tipo particular de liderazgo. Más allá del viejo debate sobre la existencia de determinaciones estructurales, en su libro queda bastante claro que todos estos líderes fueron el resultado o la expresión de una profunda crisis. ¿En qué medida el concepto de crisis jugó un papel en su marco analítico?
La idea de crisis fue fundamental. Cuando me detuve a analizar detenidamente a estas figuras que han tenido un impacto masivo en la Europa del siglo XX, me concentré en una pregunta: ¿por qué estos individuos fueron capaces de obtener el poder y qué hicieron cuando lo tuvieron? Cuando observamos el panorama con cierto detalle, encontramos que la crisis resultó un aspecto central para cada uno de estos líderes. En buena medida, fue una precondición para el surgimiento y el desarrollo de estos liderazgos. Cuando hablamos de crisis, en este caso no nos referimos a crisis normales o periódicas, sino a crisis generales, estructurales, sistémicas. Y, aun así, la idea de crisis puede ser flexible. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Margaret Thatcher. Cuando asumió el poder en Reino Unido, había crisis sociales y económicas, pero el sistema democrático no estaba en absoluto en crisis. Y, de hecho, ella fue elegida democráticamente, como el resto de los primeros ministros. Por lo tanto, la crisis no es siempre igual, sino que depende de cada caso específico. De hecho, para seguir con ese ejemplo, resulta muy claro que la crisis de Reino Unido en la década de 1970 fue muy distinta de la de Alemania en 1932 y 1933. Solo hay un caso en el libro que no encaja con el patrón de crisis general que he asumido y es el de Helmut Kohl. Ciertamente, no llegó al poder debido a una crisis; Alemania estaba atravesando un periodo democrático muy estable, incluso de una gran prosperidad económica y social. No había ninguna crisis sistémica. Sin embargo, Kohl debió transitar lo que podemos denominar como una «crisis benévola», que fue, claro, la de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la República Democrática Alemana. Kohl fue el gran beneficiario de esa crisis y un político lo suficientemente oportunista como para utilizar ese contexto en su favor y lograr la unificación de Alemania.
Usted utiliza el concepto de «cártel de poder» para referirse al aparato, constituido por un grupo, que sustenta el poder del líder. ¿En qué medida ese «cártel de poder» establece un proceso de sustentación mutua entre el líder y sus subordinados? Los miembros del «cártel de poder» ¿tienen una autonomía relativa respecto del líder, aun cuando dependan de él?
La primera vez que me topé con el concepto de «cártel de poder» fue en la década de 1970 porque, en aquella época, algunos académicos estaban utilizando el término para pensar diversos aspectos de la Alemania nazi. El problema era que, en general, el uso que hacían de este concepto los llevaba a restarle importancia a Hitler y a otorgársela a aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, lo que para mí quedaba claro era que, sobre todo en las dictaduras, era posible ver, de forma permanente, a un líder que siempre estaba rodeado de un grupo de personas que controlaban diversas áreas del régimen. Aunque la autonomía de esas personas que conformaban el «cártel de poder» era siempre relativa –en tanto dependían directamente del líder–, podían desarrollar y manejar, dentro de ese marco, sectores y áreas claves del régimen. En la Alemania nazi tenemos casos como el de Heinrich Himmler, que dirigía las SS y tenía margen de acción propio, o el de Joachim von Ribbentrop, que también lo tenía al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos dirigentes, que rodeaban al líder, se manejaban, como usted sugiere, con una autonomía relativa que les permitía construir su propio poder. Pero, a fin de cuentas, ese poder dependía siempre, en última instancia, del poder del propio líder. Esto es visible también en la España de Franco. ¿Por qué Franco pudo sobrevivir en el poder durante tanto tiempo? En buena medida, por el apoyo de ese cártel de poder constituido por sus subordinados, a los que él, a su vez, les daba incluso más de lo que ellos pedían. En definitiva, se producía un proceso bidireccional en el que Franco se apoyaba en ellos y ellos se apoyaban en Franco.
¿Esa autonomía relativa no podía suponer, al mismo tiempo, una amenaza para los líderes?
El riesgo siempre está, pero también lo está la táctica del «divide y reinarás» que le permite a ese «líder supremo» ver cualquier amenaza que pueda surgir y deponer a su subordinado. Franco lo hizo desplazando a Ramón Serrano Suñer1 y Hitler lo hizo, durante la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, con la detención y el posterior asesinato de Ernst Röhm, el líder de las «tropas de asalto» (SA). En definitiva, lo que sucede es que estos líderes son capaces de jugar con diferentes facciones dentro del régimen para mantener su propio poder. Podemos observar, por supuesto, otros casos como el de Stalin, quien tenía a su alrededor a su propia camarilla, personas ciertamente importantes, pero completamente subordinadas a él. Esa camarilla no representaba la más mínima amenaza para su poder, ya que cada uno de sus integrantes sabía que estaba allí por un tiempo prestado, por lo que los distintos miembros del «cártel de poder» solo podían existir y prevalecer a instancias del líder. En suma, si el líder tiene éxito –y en este caso hablamos de líderes dictatoriales–, lleva el látigo en la mano y aquellos dirigentes subordinados dependen de él para sostener su parcela de poder, por lo que, por lo general, no tienen incentivos para intentar desafiarlo o amenazarlo. La pregunta sería ¿por qué querrían desafiar a alguien que les proporcionaba exactamente aquello que querían y, como sucedió en algunos casos, incluso más de lo que querían?
En cada sección de Personalidad y poder, usted examina los legados de las diferentes personalidades que analiza. En algunos casos, que se ven bien en el espacio comunista, los legados fueron «extensos» y en otros más breves. Ciertamente, en su libro evidencia la existencia de casos más complejos, como el de Mussolini, que parece haber experimentado, en determinados periodos, «explosiones» de popularidad, algunas de las cuales han ocurrido recientemente, en especial con el resurgimiento de movimientos de extrema derecha, entre los que se incluye, por supuesto, el que actualmente lidera Italia. ¿Existen razones que nos permitan comprender específicamente las diferencias entre estos legados?
Creo que este es un punto muy importante porque nos permite pensar con detenimiento las razones por las que unos líderes han tenido legados más extensos que otros y el modo en que operaron esas «autoridades carismáticas». Pensemos en el caso de Lenin, que constituye un ejemplo muy claro de un legado extenso. Aun cuando Lenin ocupó el poder durante un periodo relativamente breve, los aspectos centrales de su ideología continuaron siendo fundamentales en la Unión Soviética hasta el final del régimen. Y, de hecho, sus ideas traspasaron las fronteras del país, a punto tal que el llamado «marxismo-leninismo» no solo fue una guía permanente en la URSS, sino que atravesó a organizaciones comunistas a lo largo y a lo ancho del mundo. El caso inverso al de Lenin es, en el campo comunista, el de Tito. El país que él había contribuido a fundar se desmoronó solo diez años después de su muerte. Tito había logrado unificar a distintas pueblos, con características étnicas, religiosas y lingüísticas muy distintas, pero tras su muerte aquella experiencia colapsó. Lo interesante del caso de Tito es justamente eso: nos muestra y nos revela la importancia que puede tener un individuo. Solo Tito logró sostener unido a ese país. Cuando ya no estuvo, todo se desmoronó.
Luego, tenemos casos como el de Mussolini, en el que vemos un legado político con reflujos. Ya desde 1946, en la inmediata posguerra, se estableció el Movimiento Social Italiano (MSI), un partido político neofascista que reivindicaba la política del dictador. Pero nunca obtuvo un caudal electoral. Hoy, tenemos el caso de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que proviene de aquel partido, pero que, para convertirse en la líder de un Estado democrático ha debido distanciarse de sus ideas. Si bien no niega su antigua pertenencia al MSI, Meloni se distanció de las tendencias mussolinianas. Ahora bien, el hecho de que en Italia sea posible una cierta recuperación del legado fascista –que se produce en algunos periodos y en otros no– marca una diferencia, por ejemplo, con Alemania. Allí, la extrema derecha, representada ahora por Alternativa para Alemania [AfD, por sus siglas en alemán], no puede bajo ningún concepto mencionar a Hitler. Y esto va más allá de si consideran que hay aspectos en los que podrían reivindicarlo. El punto fundamental es que en Alemania el legado nazi es tan tabú que el principal partido de la extrema derecha tiene que desarrollar sus posiciones ignorando a Hitler y al nazismo. ¿Por qué en Italia no sucede lo mismo? Porque la forma en que Italia lidió, durante la posguerra, con el legado del fascismo fue sustancialmente diferente de la forma en que Alemania lidió con el pasado nazi. Durante la posguerra, en Italia se privilegió la idea de un dictador que había ejecutado políticas tremendas y que había cometido crímenes espantosos, pero que, sin embargo, había hecho cosas positivas para su país. En Alemania resultaba imposible seguir una línea de ese tipo. Y eso marcó una diferencia en términos de legado político. En este sentido, lo que queda a la vista es que el modo en que opera y se trata el legado de determinado líder depende de la cultura política del país y del desarrollo de la imagen de ese líder a lo largo del tiempo.
En cuanto a los legados, hay uno que me interesa particularmente. Me refiero a Gorbachov, a quien usted define como «el personaje europeo más sobresaliente de la segunda mitad del siglo XX». El suyo es, sin duda, un legado peculiar, ya que destruyó lo que quería reformar. ¿Se puede considerar que, en casos como el de Gorbachov, la actitud del individuo choca con estructuras sobre las que no puede tener un control absoluto?
Absolutamente. Y, de hecho, es el propio Gorbachov quien lo dice en sus memorias. Él afirma que no podía quedarse quieto, que tenía que seguir el proceso de reformas porque había sido arrastrado por fuerzas que no podía controlar. Su «cártel de poder» o el estrato subordinado de su liderazgo acompañaba el impulso reformista, como también lo hacía buena parte de la población soviética, que se mostraba favorable a la idea de una mayor apertura y una mayor democratización. Debemos tener en cuenta que el momento de ascenso de Gorbachov al cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) se produjo en un momento de crisis. La economía soviética estaba muy debilitada y su sistema político, estancado. Frente a esa situación, Gorbachov estimó que era necesario y posible reformar el sistema, pero sin trastocar sus bases ni la estructura de poder. Sus discursos, que tenían notorias apelaciones a la figura de Lenin –frente a la de Stalin, a quien condenaba–, dejaban claro que su intención no era destruir la URSS, sino reformarla. Gorbachov encaró el proceso de reformas (que consistió en la perestroika y la glasnost) con la premisa de que una mayor democratización derivaría en mayores potencialidades para el socialismo. Primero, se produjeron reformas graduales, pero el impulso reformista se radicalizó hacia 1987. Los cambios fueron precipitándose y produjeron una marea radical que acabaría con la URSS. Sin embargo, esa no era en absoluto la intención de Gorbachov. De hecho, no fue él quien destruyó a la URSS de modo consciente, sino Boris Yeltsin. El caso de Gorbachov nos muestra a las claras que ningún individuo puede controlarlo todo, pero las estructuras tampoco determinan necesariamente todo por sí mismas. Aunque todavía hay algún debate al respecto, la mayoría de los académicos coinciden en que la URSS podría haberse sostenido durante algunos años más si hubieran tenido un líder diferente en 1985. En mi opinión, tanto las estructuras como la personalidad resultan componentes cruciales para comprender este cambio histórico.
Permítame preguntarle sobre el caso de Thatcher. En general, los resultados de su legado se han visto como bastante «inmediatos»: el desarrollo de posiciones neoliberales, el cambio de ejes políticos en Reino Unido (hasta el punto de que el propio Partido Laborista abandonó su viejas prédicas y actualizó su discurso), su vocación por desmantelar aspectos sustanciales del Estado de Bienestar y el poder de los sindicatos. Sin embargo, usted señala un punto muy concreto que hace que el legado de Thatcher se vea como algo más extenso: el de su tardío «euroescepticismo». Usted muestra cómo la misma mujer que jugó un papel decisivo en el establecimiento del mercado único se convirtió más tarde en la «madrina del Brexit». ¿Qué es lo que esta correspondencia entre el legado inmediato y el legado a largo plazo nos permite ver en el caso de Thatcher?
La vocación de Thatcher de remodelar la economía británica según criterios neoliberales desempeñó un papel clave en su decisión de crear el mercado único europeo en 1986. Por eso resultó paradójico que, habiendo sido la principal impulsora del mercado único, años más tarde le diera la espalda a Europa. Thatcher era una líder muy inteligente, pero en el caso de Europa creo que simplemente no comprendió cabalmente cuáles eran las implicancias y el propósito de la Comunidad Económica Europea, luego rebautizada Unión Europea. Para ella, la Unión Europea era, sobre todo y diría que casi exclusivamente, una unión económica que produciría un camino para el florecimiento del capitalismo de libre mercado. Pero cuando Jacques Delors asumió el cargo de presidente de la Comunidad Europea –por cierto, con el respaldo de Thatcher– las cosas comenzaron a cambiar. Delors insistió en la integración política y no solo en la económica, lo que provocó la oposición de la primera ministra británica. Thatcher no quería saber nada con la idea de un «proyecto europeo» en esos términos. De hecho, llegó a plantear que ella no estaba eliminando las fronteras estatales en Gran Bretaña para que se instalaran otras con características superestatales desde Bruselas. No bien estuvo fuera del gobierno, la posición de Thatcher se volvió un problema para su sucesor, el también conservador John Major. A través de su discurso euroescéptico –y del grupo de acólitos que tenía dentro del Partido Conservador–, la ex-primera ministra interfería permanentemente en la línea seguida por su sucesor. Ciertamente, los euroescépticos –a los que yo prefiero llamar eurófobos– eran una minoría dentro del Partido Conservador, pero una minoría lo suficientemente ruidosa como para molestar permanentemente al gobierno dirigido por su propio partido. En el caso de Thatcher lo que vemos son dos aspectos que caminan en conjunto. Por un lado, la forma en que los cambios inmediatos –y dramáticos– que ella implementó mientras estuvo en su gobierno modificaron el país. Por el otro, un cambio de largo plazo en relación con Europa, que estaba en sintonía con los primeros. Tal como lo planteo en el libro, considero a Thatcher como la «madrina del Brexit». Fue ella quien, con su influencia sobre el ala derecha del Partido Conservador, dio forma, a largo plazo, al tipo de debate que se sostuvo en Reino Unido sobre la integración europea. Un debate que acabó con el referéndum de 2016 en el que, lamentablemente a mi entender, el país abandonó la Unión Europea.
En su libro, usted destaca que buena parte de los líderes que analizó manifestaban claros «impulsos autoritarios». Por supuesto, esos impulsos eran notablemente diferentes en las personalidades dictatoriales que en aquellas que eran abiertamente democráticas. ¿En qué modos se reflejaron esos impulsos autoritarios en algunas de las personalidades democráticas que analizó?
Evidentemente, no es lo mismo referirse a las características autoritarias de alguien como Hitler o como Mussolini que hacerlo en referencia a Thatcher o Kohl, o incluso a De Gaulle. Aquellos que fueron abiertamente despóticos y dictatoriales, y que caracterizaron a Europa durante la primera mitad del siglo XX, tenían algunas características comunes, entre las que podemos mencionar su tendencia a tener un pensamiento dogmático y, sobre todo, a verse a sí mismos como hombres providenciales. Por supuesto, todas estas características diferían dependiendo de cada persona –algunos rasgos podían estar más acentuados en un individuo y otros en otro– y cobraban mayor diversidad dependiendo del sistema político del que esos individuos habían emergido y de aquel que estaban creando. Los líderes democráticos de la segunda mitad del siglo XX tenían impulsos autoritarios muy diferentes de los de aquellos dictadores. Sin embargo, quedaba claro que estos líderes de la segunda mitad del siglo XX no tenían la mera intención de formar parte de un gobierno o de un gabinete, sino que buscaban dirigir esos gobiernos o esos gabinetes con sus propias perspectivas. Manifestaban una vocación muy fuerte a la hora de imprimir sus puntos de vista en procesos colectivos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Adenauer y su papel en la Alemania de posguerra. En 1952, en un intento de que la República Federal se distanciara de sus aliados occidentales (principalmente de Estados Unidos), Stalin le propuso a Adenauer una reunificación alemana bajo criterios de neutralidad y de democracia (con funcionamiento de partidos políticos). Sin dudarlo, y tomando una decisión tan trascendental en sus propias manos, Adenauer rechazó inmediatamente la oferta. Cuando miramos hacia atrás, esa decisión puede parecernos obvia o evidente, pero no lo era en ese momento. De hecho, la propuesta había concitado cierto interés en algunas personalidades políticas importantes, tanto conservadoras como socialdemócratas, que plantearon que se la podría explorar con mayor detenimiento. Pero los impulsos de Adenauer a tomar determinaciones fuertes hicieron posible esa decisión concreta y rápida. Este es un ejemplo de cómo esa tendencia a liderar y a imponer una autoridad constituye un prerrequisito para aquellos individuos que pretenden dejar una marca o una huella en el proceso histórico. Esto se verifica también en el caso de De Gaulle, un individuo muy proclive a los impulsos autoritarios. Su personalidad dominante combinaba aspectos muy diferentes: por ejemplo, era un hombre muy apegado a la idea de un gobierno sostenido en la Constitución, pero que pretendía que esa misma Constitución estuviese a su servicio. De hecho, la Carta Magna francesa de 1958, que mixtura el pluralismo democrático con el autoritarismo, lo ejemplifica muy bien. Sus impulsos y sus tendencias autoritarias estaban claros desde antes de que se convirtiera en presidente de Francia. De hecho, la fuerte personalidad de De Gaulle fue la que consiguió darle al movimiento de la Francia Libre una verdadera unidad durante la guerra, a la vez que objetivos muy claros. Una vez que estuvo al frente del gobierno francés, ese autoritarismo instintivo siguió revelándose de forma permanente, a tal punto que era él quien tomaba no solo las decisiones más importantes, sino también quien intervenía sobre las más distintas materias de gobierno, incluidas las económicas. El estilo de gobierno de De Gaulle era el de una personalidad fuerte que pretendía imprimir su sello en el país y que lo hacía con un ritmo de trabajo infatigable.

Algo similar puede decirse de Winston Churchill, ¿no es cierto? En su libro usted muestra el modo en que, en un momento de extrema complejidad, es él quien toma una serie de decisiones basadas fundamentalmente en su instinto y se impone con una clara autoridad. ¿Cómo funcionaban esas tendencias en el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial?
Las tendencias autoritarias de Churchill iban acompañadas de un cierto grado de impulsividad en su carácter. Era un hombre dispuesto a tomar decisiones que en ocasiones eran muy valientes, pero que también podían tener resultados desastrosos, como sucedió en la Primera Guerra Mundial cuando comandó la operación naval de 1915 en los Dardanelos. De hecho, luego de esa fallida operación y del desastre que conllevó, parecía que la carrera política de Churchill estaba llegando a su fin. Sin embargo, sobrevivió y fue ocupando posiciones en diversos ministerios. En la mayoría de las ocasiones no fue muy exitoso, a tal punto que en 1930 parecía estar completamente fuera del poder. Entre 1929 y 1939, el periodo que él mismo definió como el de la «travesía por el desierto», se dedicó a escribir y, sobre todo, leer historia, que era una de sus grandes pasiones. Parecía haber quedado fuera de cualquier posición de poder real. Sin embargo, las condiciones del comienzo de la guerra hicieron posible su retorno. Churchill llevaba denunciando al nazismo de forma permanente desde el ascenso de Hitler. Había planteado, con bastante antelación, que la hipótesis de una guerra parecía inevitable y, aun siendo un anticomunista visceral, había manifestado que una alianza con la URSS podía ser uno de los pocos caminos para evitarla. Pero fue recién en marzo de 1939, cuando se produjo la ocupación nazi de Checoslovaquia, cuando muchos comprendieron que la hipótesis de guerra planteada por Churchill había sido correcta. Así que fueron las condiciones precisas del comienzo de la guerra las que lo devolvieron a un lugar de poder. En sus memorias, Churchill le adjudicó su regreso al poder al «destino», afirmando que toda su vida había sido una larga preparación para ese momento. Pero la realidad es que no había nada de destino, sino mucho de suerte. Churchill tuvo la suerte de ser la persona adecuada en el lugar correcto y en el momento justo. Por supuesto, también fue una suerte que Reino Unido y Europa lo tuvieran allí, porque en ese contexto pudo desplegar todo su carácter. Su papel durante la guerra fue trascendental, sobre todo en las primeras fases. En 1940, poco después de su nombramiento como primer ministro, Reino Unido atravesaba una enorme crisis con los alemanes producto de su derrota en las costas francesas. En ese contexto, Churchill logró la evacuación de más de 330.000 soldados británicos, franceses y belgas mediante el cruce del Canal de la Mancha. La evacuación de Dunkerque era, en realidad, parte de una derrota, pero Churchill logró transformarla en un gran triunfo nacional. En ese marco, su figura se volvió indiscutible. Hay otro aspecto que nos revela al menos en parte la personalidad de Churchill. Cuando asumió el poder tenía 65 años y Europa estaba en una profunda crisis. Poco tiempo después de su nombramiento como primer ministro, creó su propio gabinete de guerra que incluía a Neville Chamberlain (que seguía siendo el líder del Partido Conservador), Viscount Halifax (el ministro de Asuntos Exteriores), al líder del Partido Laborista Clement Attlee y al segundo de ese partido, Arthur Greenwood. A veces se sumaba al equipo Archie Sinclair, el líder del Partido Liberal y secretario de Estado del Aire. En mayo de 1940, ese comité de guerra discutió, durante cuatro días, si debía negociar la paz con Alemania –con una intermediación italiana– o si debía enfrentarse directamente a Hitler. La primera posibilidad, la de la solución negociada a través de Mussolini, era riesgosa, ya que la Alemania de Hitler impondría términos que debilitarían fuertemente a Reino Unido. En aquellos debates urgentes las dos figuras claves del debate fueron Lord Halifax y Churchill, justamente los dos hombres capaces de ser primeros ministros en mayo de 1940 (Halifax no quería ser primer ministro y Churchill no quería otra cosa que ser primer ministro). En esos debates, Churchill fue la figura dominante. Con Churchill tomando la iniciativa, ese pequeño grupo de cinco o seis personas definieron que Reino Unido no buscaría ningún tipo de acuerdo hacia una paz negociada, sino que se mantendría firme pasase lo que pasase. Esa decisión fue crucial para la guerra en Europa. Y si bien fue tomada entre un grupo de personas, la dirección de Churchill fue muy clara. Churchill era un individuo consciente de que en una situación como la que se atravesaba se precisaban decisiones rápidas y que dependían, en buena medida, de la capacidad de imponerse con autoridad.
Antes de profundizar en su trabajo sobre el nazismo, quisiera preguntarle sobre sus inicios como historiador y también sobre algunos aspectos de su vida. Usted nació en Oldham, Mánchester, una zona predominantemente obrera, en 1943. ¿Su interés por la historia nació durante su época de estudiante? ¿Hubo docentes que, en su escuela, el St Bede's College, fomentaran ese interés por la historia?
Mi relación con la historia comenzó en la escuela, pero no muy rápidamente. Mi padre era un católico muy devoto, como lo era toda su familia originaria de Irlanda, por lo que me enviaron a una escuela católica en Mánchester. Mi tiempo en St Bede's fue previo al Concilio Vaticano II, así que, como se imaginará, la educación religiosa era muy estricta y rigurosa. En un principio, no estaba realmente interesado en la historia, a punto tal que ni siquiera me iba demasiado bien en esa materia. Pero en mis dos últimos años en la escuela la situación cambió. Lo que me fascinó, fíjese, también estaba vinculado a Alemania. Pero no era el nazismo, sino la Reforma Protestante. Sucedió que, en aquel tiempo, tuve un profesor maravilloso: el padre Geoffrey Burke. Era un profesor excelente, cuyas clases resultaban realmente cautivantes, aunque no era muy riguroso en su perspectiva histórica. Su mirada de distintos hechos históricos, incluida la Reforma Protestante, estaba demasiado impregnada de una interpretación muy fuertemente católica, por lo que decidí ir a la biblioteca para discutir un poco sus planteos. Recuerdo bien las dos oportunidades en las que el padre Burke me puso malas calificaciones. Una fue por un trabajo que se titulaba «¿Por qué perdió la fe Martín Lutero?». Tampoco obtuve una buena nota cuando me pidió que escribiera una defensa de María Tudor –la reina que lideró la ejecución, a través de la quema en la hoguera, de 300 protestantes– y comencé el ensayo diciendo «No hay defensa para María Tudor». No recuerdo el resto, pero sí que al padre Burke no le gustó. De hecho, una de las cuestiones que luego me condujo a estudiar historia medieval fue el hecho de que la perspectiva del padre Burke básicamente consistía en afirmar que todo iba muy bien en la Iglesia católica hasta que llegó Martín Lutero, vino la Reforma y todo se torció. Yo quería saber y entender realmente qué había sucedido en ese periodo. Así que decidí adentrarme en el terreno de la historia.
Posteriormente se matriculó en la Universidad de Liverpool y se especializó en historia medieval. ¿Qué encontró en aquellos ámbitos? ¿Cómo fueron esos inicios en los que se dedicó a la historia medieval?
Hacer mi licenciatura en Liverpool fue una excelente decisión. Allí había una magnífica camada de historiadores medievalistas, lo que me llevó a adentrarme más profundamente en ese área de estudio. En aquel ámbito, la historia medieval terminó de convencerme por completo, así que me aboqué de lleno a ella, indagando sobre todo en la historia de la Iglesia. Como medievalista me fue realmente bien, tanto en Liverpool como en Oxford, donde hice mi doctorado. Finalmente, conseguí mi primer trabajo como profesor de Historia en la Universidad de Mánchester. Y todo venía excelentemente bien hasta que, en 1969, comencé la larga odisea que me llevó a cambiar el eje y volcarme al estudio de la Alemania nazi.
Antes de ir hacia su giro temático, permítame preguntarle por su tesis y sus investigaciones en historia medieval. ¿A qué se abocó?
Fue una tesis sobre la economía monástica. Se titulaba Priorato de Bolton. La economía de un monasterio del norte: 1286-1325. Por cierto, hace muy poco tiempo he publicado un artículo sobre la economía monástica medieval entre los siglos XII al XIV. Realmente me complace mucho haber retomado algunos de estos temas.
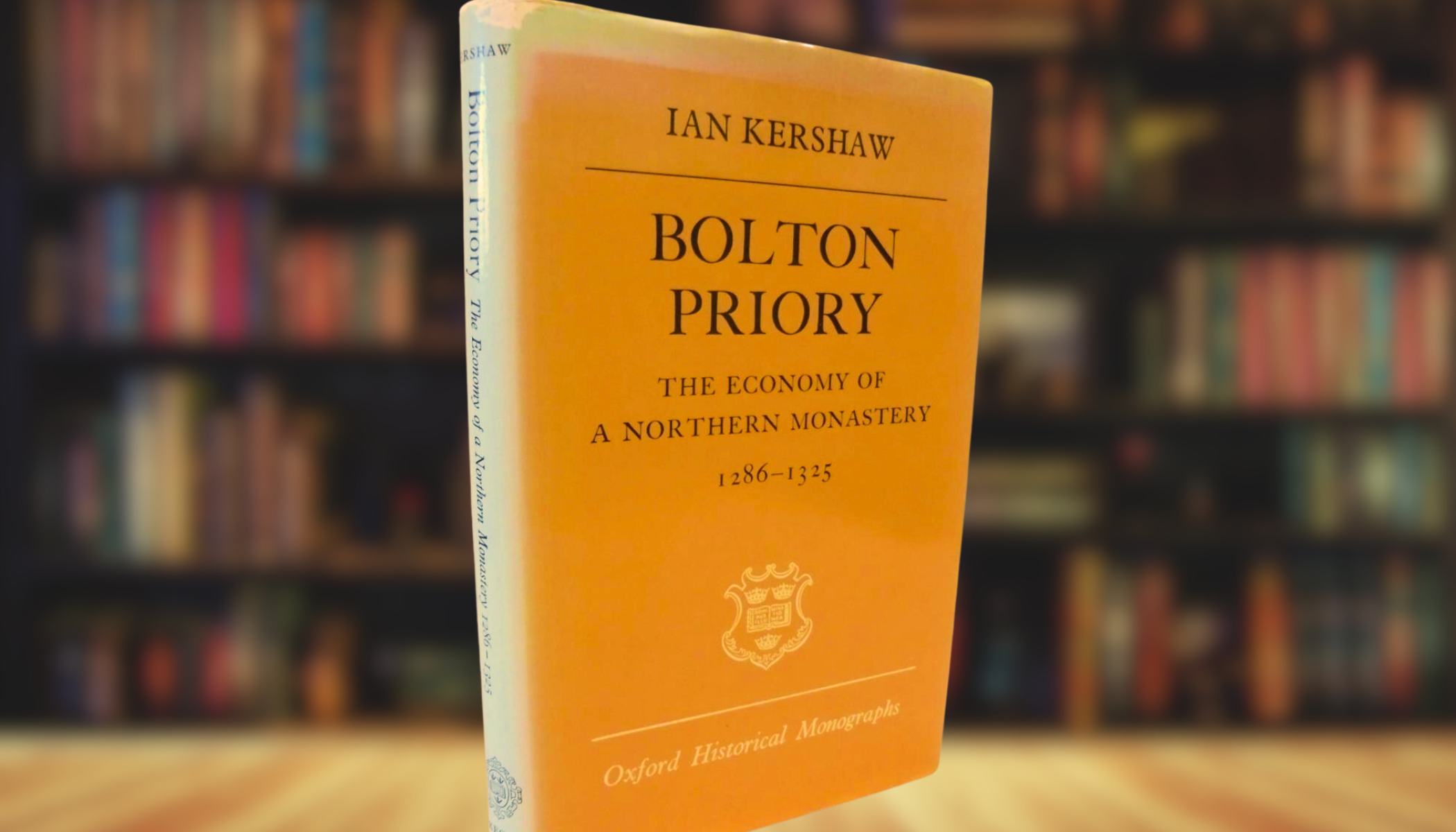
Imagino que en aquel periodo debe haber tenido influencias importantes…
Si, fui muy afortunado. Encontré maestros realmente inspiradores que me impulsaron fuertemente. En historia medieval, destacaría al doctor Henry Mayr-Harting, quien más tarde sería catedrático Regius de Historia Eclesiástica en Oxford; al profesor Christopher Brook, que sería catedrático Dixie de Historia Eclesiástica en Cambridge y al doctor Robert Markus, quien sería luego catedrático de Historia Medieval en Nottingham. Entre mis influencias también estuvo el doctor Eric Stone, que oficiaba de tutor principal en el Keble College de Oxford; la doctora Barbara Harvey, que era miembro del Somerville College de Oxford y el profesor Rodney Hilton, que era catedrático de Historia Social Medieval en la Universidad de Birmingham. Por cierto, también en historia moderna tuve mentores a los que les debo mucho. Entre ellos estaban Martin Broszat, que era director del Instituto de Historia Contemporánea de Alemania; Hans Mommsen, catedrático de Historia Contemporánea de Bochum; Alan Milward, catedrático de Estudios Europeos de Mánchester; Tim Mason, colega del St. Peter's College de Oxford, y William Carr, catedrático de Historia Alemana Moderna de la Universidad de Sheffield. Tengo una gran deuda de gratitud con todos esos académicos especializados en historia medieval y en historia moderna.
Teniendo en cuenta sus inicios en la historia medieval, resulta realmente intrigante su transición al estudio del nazismo. ¿Cómo sucedió ese cambio? He leído que, en alguna medida, se vio influido por los estudios de alemán que realizaba en el Instituto Goethe y por una profesora…
Si, se trata de frau Spät. Ella fue mi profesora de alemán en el Instituto Goethe desde que comencé a estudiar el idioma en 1969. Todo fue pura casualidad. Debo decirle que realmente creo que el azar ha jugado un papel importante en mi vida, ¡aunque siempre ha estado determinado estructuralmente! Empecé a estudiar el idioma por hobby, dado que no había podido hacerlo en la escuela, donde, además del latín, el único idioma que había podido aprender era el francés. Era bastante bueno en los idiomas, así que cuando se abrió la sede del Instituto Goethe en Mánchester, pensé que sería bueno ir como un pasatiempo, sin ninguna ambición intelectual demasiado fuerte. Aunque en determinado momento imaginé que quizás el idioma podría ayudarme a estudiar y a escribir algún ensayo relacionado a las revueltas del campesinado alemán en la Europa medieval tardía, realmente fui a cursar alemán por placer. Y allí fue donde encontré a esa extraordinaria profesora llamada frau Spät. Era una docente sensacional que hizo que tanto mis compañeros como yo nos interesáramos cada vez más en distintos aspectos de la cultura alemana. En sus clases, hablaba de literatura, arte, política e historia y eso ciertamente me influyó, a punto tal que comencé a sentir una atracción muy fuerte por aspectos de la historia alemana que no se vinculaban solo a la Edad Media. Así que, como ve, todo cambió. Y acabé estudiando el nazismo.
¿Y este pasaje a los estudios sobre el nazismo se completó luego con su viaje a Múnich? ¿Fue allí donde conversó con un antiguo nazi que le hizo una serie de comentarios antisemitas?
Sí, exactamente. En 1972, tres años después de comenzar el curso de alemán, frau Spät anunció que había un dinero por el cual se podía financiar un viaje de estudios a la sede del Instituto Goethe en Múnich para quienes quisieran mejorar su dominio del alemán. Comentó que se trataba de un viaje de dos meses, me preguntó si estaba interesado e inmediatamente le dije que sí. Así que viajé a Grafing, un pequeño pueblo en las afueras de Múnich, y comencé a aprender alemán verdaderamente en serio.
Sucedió que una tarde lluviosa de domingo, mientras hacía tiempo en un café, me encontré hablando con un hombre algo mayor. Hablábamos de la década de 1930 y yo partí del supuesto de que para ambos era una época terrible. Pero entonces el hombre comenzó a decir que habían sido tiempos maravillosos y que el problema había sido nuestro, de los ingleses. Recuerdo muy claramente a ese hombre diciéndome: «Ustedes, ingleses, fueron realmente estúpidos. Deberían haberse puesto de nuestro lado, del lado de Alemania. Hubiéramos derrotado al bolchevismo y nos hubiéramos repartido el mundo». Me quedé atónito frente a sus palabras. Pero, sinceramente, lo que dijo inmediatamente después me dejó más conmocionado aún. Se trata de una frase que ya nunca pude olvidar. Dijo: «El judío es un piojo». Nunca nadie me había dicho una frase de ese tipo. Frente a eso, me quedé realmente pasmado.
De repente, me encontré completamente obsesionado con la situación. Me preguntaba qué estaba sucediendo en esa pequeña ciudad en ese momento. Ciertamente, esa conversación casual no determinó lo que haría en el futuro, pero me empujó al camino. Aumentó mi fascinación por el tema y me ayudó a moverme. Aprender alemán fue realmente el comienzo de todo. En ese momento mi desempeño se estaba volviendo bastante decente y luego se volvería mucho mejor aún. Me di cuenta de que estaba en una situación en la que podía utilizar el idioma de un modo adecuado. Sorprendentemente, luego las cosas fueron dándose de una manera extraña. Un año más tarde, como británico que había estudiado historia medieval, recibí una invitación de Múnich para trabajar en un gran proyecto de investigación que acababa de comenzar allí, por lo que pude volver a la ciudad. Se trataba del Proyecto Baviera, dirigido por Martin Broszat, que se enfocaba, fundamentalmente, en un análisis de cómo la gente corriente veía a Hitler. Uno o dos años más tarde obtuve un nuevo puesto en la Universidad de Mánchester, aunque ya no para enseñar Historia Medieval, sino Historia Moderna. Y así, de repente, tuve un nuevo trabajo en Mánchester. Participé en un proyecto de investigación en Alemania y mi nivel de alemán había avanzado hasta el punto de que podía desenvolverme con soltura. Así que todo sucedió en un lapso relativamente corto.
Cuando usted empezó a investigar el nacionalsocialismo, había dos escuelas de pensamiento enfrentadas en la interpretación histórica de aquel fenómeno: los intencionalistas y los estructuralistas. Sin embargo, usted no se alineó con ninguna de estas escuelas y asumió un enfoque de síntesis expresado en su libro La dictadura nazi. ¿En qué medida llegó a esa conclusión? ¿Por qué consideró necesario desarrollar un enfoque de síntesis?
Creo que un punto clave fue 1979, cuando se produjo una conferencia sobre el nazismo en Cumberland Lodge, en las afueras de Londres. Yo era todavía un completo novato en el tema, pero fui invitado a participar. En esa conferencia los estructuralistas y los intencionalistas se enfrentaron con dureza, sobre todo por la forma en que interpretaban el papel de Hitler. La divergencia provenía del hecho de que, para los intencionalistas, el régimen nazi era producto de las intenciones de Hitler, mientras que, para los estructuralistas, Hitler era un «dictador débil» dentro de un régimen impulsado por determinantes estructurales. El enfrentamiento y las posiciones teóricas planteadas por los intencionalistas y los estructuralistas me cautivaron y me desconcertaron a la vez. Yo era realmente un principiante en el campo, un recién llegado a la escena, pero tomé la palabra e intenté esbozar una posición de síntesis entre esos dos polos que, créame, eran realmente antagónicos. Recuerdo haber dicho que no entendía por qué los paradigmas eran mutuamente excluyentes y que estaba seguro de que podía haber una posición de síntesis entre ambos. Dije que la realidad era dialéctica y que debía haber una influencia entre intención y estructura. Ciertamente, este debate, que sucedía como si se tratara de una pelea de boxeo, me interesó tanto que, unos años más tarde, me sumergí más profundamente en el tema. El resultado de ello fue La dictadura nazi, cuya primera edición se publicó en 1985. Yo pensaba, muy seriamente, que tenía que haber alguna manera de zanjar o de salir de ese debate. Me parecía realmente imposible que solo pudiera haber dos polos antagónicos. No tenía ningún sentido que las posiciones se dieran de esa manera. Así que ese fue el trasfondo que dio lugar a mi propia interpretación de los hechos, en la cual destacaba el papel del individuo, que veía como ciertamente muy importante, pero en el marco de una serie de limitaciones y predeterminaciones estructurales que le daban a ese individuo la posibilidad y el alcance de hacer lo que hizo.

Su biografía de Hitler, publicada en dos partes, podría considerarse, paradójicamente, como «dos partes con dos enfoques». Una primera en la que las estructuras parecen predominar para la irrupción de Hitler en la escena política, y una segunda parte en la que la figura de Hitler es, como usted dice, central e históricamente necesaria para el desarrollo del propio nazismo y el exterminio de los judíos. ¿Podría ser que, hasta cierto punto, las posiciones estructuralistas e intencionalistas sirvan para explicar diferentes etapas en el desarrollo del nazismo?
Eso es definitivamente así. En primer lugar, se precisa el marco estructural o las condiciones previas. Solo bajo esas condiciones Hitler pudo hacerse con el poder. Pero luego es posible ver cómo ese mismo poder se expande, no solo a expensas de las instituciones que habían sido resquebrajadas y destruidas, sino también de los individuos que forman parte del «cártel de poder». Para el momento de la guerra, el poder de Hitler era supremo y no podía ser detenido de ninguna otra forma más que a través de su destrucción total, a través de un putsch o de la fuerza militar. En definitiva, ambos aspectos, los de la estructura y los de la intención, están siempre muy unidos. De hecho, a medida que avanzó la guerra, Hitler desarrolló un poder absoluto dentro de Alemania, pero todavía tenía limitaciones estructurales, entre las que se pueden destacar las económicas y las militares. Por lo tanto, podía tener un poder de tipo absoluto y, al mismo tiempo, no podía deshacerse del componente estructural. Esto nos muestra que, incluso en ese contexto, la personalidad y las estructuras operan de forma simultánea.
Usted sostiene que el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler se vuelve políticamente activo en Múnich, es fundamental para comprender su figura. ¿Cuáles son las razones que hacen que este periodo sea tan importante para entender la emergencia del líder del nacionalsocialismo?
Ciertamente, ese es uno de los periodos clave para comprender el proceso de desarrollo de Hitler, en tanto el pueblo alemán asistió a un hecho inesperado: la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial. Alemania se sumió en el caos y la sensación de una humillación nacional se volvió profunda. En numerosos sectores se hizo visible la búsqueda de chivos expiatorios, y los judíos fueron, junto con los socialistas revolucionarios, señalados como los responsables de la derrota alemana. Las posiciones contra los judíos como traidores a Alemania habían comenzado a propagarse, en rigor, antes de la guerra, sobre todo por la pregnancia de las ideas del movimiento völkisch2. Pero fue después de la guerra cuando esa posición cobró mayor fuerza, sobre todo a partir de la «leyenda de la puñalada por la espalda». Esta leyenda consistía, fundamentalmente, en acusar a los judíos de haber evadido su compromiso con el país, sindicándolos, de ese modo, como responsables directos de la derrota alemana. Se afirmaba que se habían evadido del campo de batalla y se los tachaba de especuladores que se habían beneficiado económicamente a costa del esfuerzo del pueblo alemán. Además, se los vinculaba al bolchevismo y al socialismo y, en tal sentido, se los acusaba de haber provocado disturbios y huelgas dentro de las fronteras alemanas mientras los soldados desarrollaban el esfuerzo bélico.
Las posiciones de Hitler estaban completamente en sintonía con ese marco general. Durante la guerra, ya se había mostrado como un convencido nacionalista que veía la contienda como el acontecimiento que posibilitaría que Alemania se volviera una nación «más pura». Aunque era un soldado que cumplía funciones de ordenanza –es decir, que no peleaba en el frente, sino que permanecía en la retaguardia interna–, tuvo una serie de heridas, dado que cruzar las líneas del frente para hacer entrega de mensajes también podía revestir peligros. De hecho, recibió la noticia de la derrota alemana en una clínica. Y cuando salió de ella, se produjeron una serie de sucesos que despertaron fuertemente sus ansias de activismo político. El primero fue la revolución de noviembre de 1918, que llevó a Alemania a convertirse en una república parlamentaria (la República de Weimar). El segundo suceso que Hitler vio con particular aversión fue el de la efímera experiencia revolucionaria en Múnich, que se produjo entre abril y mayo de 1919, cuando la ciudad fue tomada por fuerzas de extrema izquierda que instalaron un gobierno consejista de tipo soviético. Su perspectiva antisemita se acrecentó más y cobró forma. Por un lado, responsabilizaba a los judíos de la derrota alemana y acusaba a lo que llamaba el «capital financiero judío» de haberse beneficiado durante la guerra. Por el otro, sindicaba a los judíos como responsables de disturbios y agitaciones, pero también de su apoyo a los procesos revolucionarios de 1918 y 1919. El hecho de que Kurt Eisner, el líder de la República de los Consejos, fuera judío, no hacía para Hitler más que probar el vínculo entre los judíos y el bolchevismo. Tras el final de la efímera República de los Consejos, que acabó con una sangrienta represión, Hitler participó de actividades contrarrevolucionarias y comenzó el proceso que lo llevaría a ser un informante del ejército. Hasta ese momento no había sido alguien significativo, a punto tal que podía ser definido como un desconocido y como una persona totalmente irrelevante en términos políticos. La situación cambió en el verano de 1919, cuando el ejército lo envió a dar una serie de cursos para militares que estaban siendo desmovilizados y sus cualidades oratorias se hicieron visibles. Esa capacidad para dar discursos incendiarios volvió a revelarse poco tiempo después, cuando, en su rol de informante, el ejército le confió la misión de acudir a un acto del Partido Obrero Alemán (que luego sería rebautizado como Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán), al que acabaría ingresando un tiempo más tarde. En este contexto Hitler se convirtió en un agitador y en un orador que daba discursos en las cervecerías de Múnich, moviéndose siempre en esa atmósfera de la primera posguerra en la que judíos, comunistas y socialdemócratas eran responsabilizados por la derrota bélica. Todas esas ideas, o al menos muchas de ellas, tenían, además, un contacto muy concreto con el movimiento völkisch, un movimiento cultural nacionalista y racista cuyas ideas se habían difundido en distintos sectores del país. Muchas veces tiende a plantearse que, en aquel periodo, los socialdemócratas estaban en el gobierno. Y eso es totalmente cierto. Pero no debe olvidarse que, en diversas áreas del país, y particularmente en Baviera, había importantes bastiones de la extrema derecha en las que el sentimiento etnonacionalista calaba profundamente en una serie de hombres y mujeres furiosos por la derrota alemana en la Primera Guerra. Hitler fue capaz de jugar con esos sentimientos y de beneficiarse de ellos.
Usted ha señalado que en su libro Mein Kampf, Hitler unificó ideas que ya estaban presentes en el campo del nacionalismo alemán, como el ya mencionado antisemitismo, asociándolo a posturas antibolcheviques, antimarxistas y antisocialistas. ¿Hasta qué punto el Mein Kampf inauguró una «nueva» visión política?
Las ideas ya estaban allí, pero fue Hitler quien les dio unidad. En su primera etapa de desarrollo político, que se extendió entre 1919 y 1923, Hitler se convirtió en un orador potente que concitaba atención en las cervecerías de Baviera. Allí, culpaba a los judíos de los más diversos males de Alemania, condenaba la democracia, hacía gala de un discurso de características racistas y nacionalistas que causaba impresión en el público. Todo eso le permitió, en 1921, hacerse con el control del Partido Obrero Alemán, al que había ingresado como informante del ejército, por orden de su superior, el capitán Karl Mayr. En ese marco, entró en contacto con grupos paramilitares de Baviera, con los que intentó dar un fallido golpe de Estado el 9 de noviembre de 1923. Tras esa intentona golpista, Hitler fue encarcelado por «alta traición», pero cumplió una pena breve (estuvo solo ocho meses, cuando la sentencia había sido de cinco años), beneficiado por la indulgencia de las autoridades bávaras. Mientras estuvo en la cárcel, tuvo más tiempo para desarrollar sus ideas, que comenzaron a expresarse como una ideología o, como Hitler mismo la llamaba, como una «visión del mundo».
En ese marco escribió el primer tomo del Mein Kampf, donde desarrolló una síntesis original de ideas de extrema de derecha que, si bien ya estaban sobre el tablero político, se encontraban separadas entre sí. Muy sucintamente, podemos decir que Hitler unió dos ideas centrales para su pensamiento y para el desarrollo del nacionalsocialismo. Por un lado, la de la «eliminación de los judíos», y por el otro la de la necesidad de un «espacio vital» (Lebensraum) para Alemania. Esa idea del «espacio vital» expresaba su concepción de que Alemania precisaba más territorio para su población, por lo que, si quería garantizar su futuro, el país, debía expandirse. Esa expansión, que solo podía producirse a través de la guerra, debía ser hacia el este. Allí, en el este –específicamente en Rusia y Europa oriental– era, de hecho, donde estaba la mayor parte de la diáspora judía. Por lo tanto, lo que Hitler consiguió fue unir dos ideas que estaban presentes en el pensamiento ultranacionalista y darles un sentido nauseabundamente coherente.
En su biografía de Hitler ha destacado el papel de varios individuos, en particular de algunos militares y de ciertos nacionalistas de la burguesía de Baviera, en el surgimiento de Hitler en la escena política alemana. ¿Por qué estos individuos son centrales? Y abusando con una pregunta contrafáctica: ¿es posible que, sin ellos, Hitler no hubiera tenido un ímpetu político lo suficientemente fuerte como para convertirse en una figura política significativa?
Así es. Sin esas figuras, y algunas otras, Hitler no hubiera sido quien efectivamente fue. Si tenemos en cuenta que, hasta 1919, Hitler era solo un cabo de la Primera Guerra Mundial del que nadie había oído hablar, podemos preguntarnos: ¿cómo consiguió, cuatro años después, reunirse con Hans von Seeckt, el jefe del ejército alemán, o realizar una alianza con Erich Ludendorff, un importante general vinculado a la extrema derecha? Nada de eso podría haber sucedido sin el apoyo de una serie de personajes que valoraron la capacidad incendiaria de sus discursos antisemitas, apostaron por él y lo pusieron en contacto directo con el establishment de Baviera. En primer lugar, estaba el capitán Karl Mayr quien, luego del aplastamiento de la «República de los Consejos», reclutó soldados a los que consideraba confiables para «reeducar» a los miembros del ejército en una línea nacionalista y antibolchevique. Hitler fue uno de los primeros a quienes reclutó. Fue Mayr quien lo envió a la Universidad de Múnich a tomar cursos de instrucción antibolchevique, y luego lo envió a un cuartel para instruir políticamente a una serie de prisioneros de guerra. Ya convencido por su fanatismo, su capacidad de oratoria y su virulento antisemitismo, lo envió a vigilar al Partido Obrero Alemán en septiembre de 1919, al que, como comentábamos, luego se afiliaría. Pero Mayr no fue el único. También estaba el poeta Dietrich Eckart, dueño de una gran fortuna y director de un semanario furibundamente antisemita (Auf gut Deutsch), quien le brindó contactos y fue una de las personas que consiguió financistas para el Völkischer Beobachter, el periódico del Partido Nazi. De no haber sido por Eckart y Kurt Lüdecke, un ardiente nacionalista de Baviera, Hitler hubiera seguido siendo tan solo un agitador nacionalista y antisemita en las cervecerías. Estas personas le dieron contactos, le otorgaron la posibilidad de influir en otras agrupaciones y lo introdujeron en los salones elegantes de Baviera, donde, naturalmente, era visto como un excéntrico o un extravagante con su gabardina, su látigo y su sombrero holgado. De un modo bastante peculiar, esa figura bizarra resultó atractiva para aquellas personas de la burguesía y de la «alta sociedad» que lo escuchaban en los salones de Baviera.
¿Y qué hay de Röhm? ¿Cuál fue su papel en aquellos primeros momentos?
Fue la otra figura clave junto a Mayr y Eckart. Röhm, que era oficial, ingresó en el Partido Obrero Alemán en 1919 y puso a Hitler en contacto con los grupos paramilitares nacionalistas de Baviera, de los que él formaba parte. Hitler se valió de esos grupos y del apoyo de personajes como Röhm, y logró que el Partido Nazi creciera de forma vertiginosa, a tal punto que, en 1923, ya alcanzaba los 50.000 miembros. Se trataba de un número importantísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando Hitler ingresó al Partido Obrero Alemán, este era una formación más bien marginal, no muy diferente de otras organizaciones ultranacionalistas.
Y finalmente consiguió hacerse con el poder, pero muchos años más tarde, en el contexto de la crisis de la década de 1930…
Desde el fracaso del golpe de Estado de Hitler, las fuerzas de extrema derecha se mantuvieron al margen de la política hasta que comenzó la crisis de la depresión de principios de los años 30. Mientras la República de Weimar mantuvo cierta estabilidad económica y social, el Partido Nazi obtuvo resultados muy bajos en las elecciones. Apenas consiguió 2,6% de los votos en las elecciones de 1928. A partir de 1929, la situación cambió radicalmente. El Partido Nazi obtuvo 18,3% en las elecciones de 1930, y en 1932 era el partido líder en el Parlamento, con 37,4% de los votos. Paul von Hindenburg, que era entonces el presidente del Reich, rechazó nombrarlo como canciller. Sin embargo, cambió de postura unos meses más tarde. Paradójicamente, lo hizo en un momento en que el Partido Nazi había empezado a decrecer electoralmente: en las elecciones de noviembre de 1932 había perdido dos millones de votos. El aristócrata Franz von Papen -que había acordado con Hitler su nombramiento como vicecanciller- persuadió en enero de 1933 a Hindenburg para que nombrara a Hitler canciller, asegurándole que «lo tenía bajo su control». El resultado lo conocemos: Hitler fue nombrado canciller y en pocos meses su dictadura ya era extrema y total.
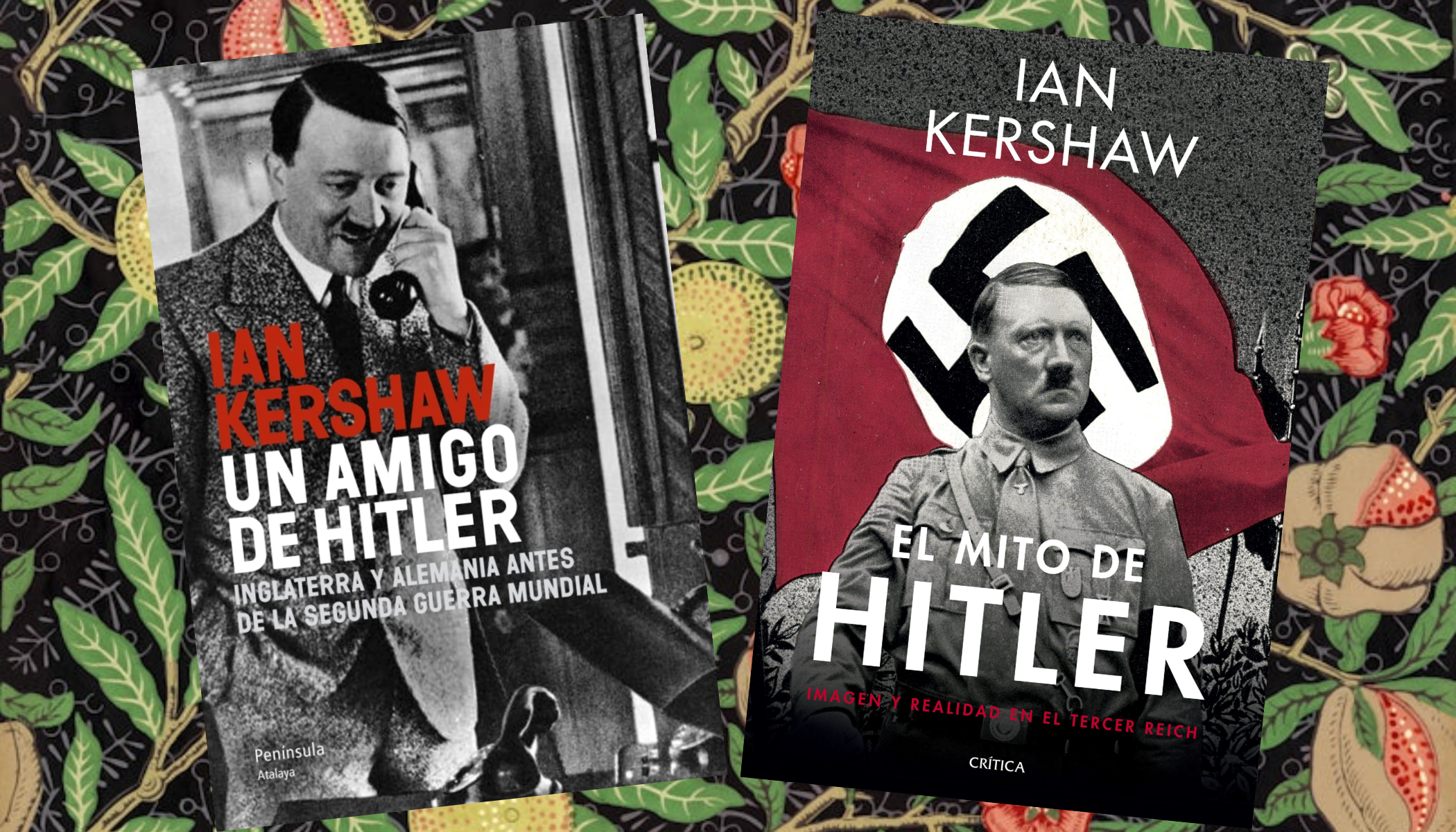
En Hitler. La biografía definitiva usted evita caer en un aspecto que ha sido muy característico del género biográfico, especialmente del género biográfico «no académico»: el de asociar aspectos históricos de individuos que nos resultan desagradables con ideas como «locura». Me refiero a ese tipo de «psicobiografía» que tiende a buscar un marco explicativo para el desarrollo de determinados líderes a partir de hechos o traumas sucedidos en la infancia o en problemas del entorno familiar. Dado que usted, creo que muy conscientemente, evita un enfoque como esos, me gustaría preguntarle cuáles son los problemas fundamentales de ese tipo de análisis y cuáles son los peligros que plantean no sólo las categorías psicológicas, sino también las morales (ideas, por ejemplo, como la de «maldad» como forma de explicar los fenómenos históricos).
Creo que los enfoques psicohistóricos tienen numerosos problemas. Uno de ellos se basa en la suposición de lo que pasaba por la cabeza de un individuo, sin tener la posibilidad de entrevistarlo o, por caso, de ponerlo frente a un psicólogo o un psiquiatra. Pero el principal inconveniente, sobre todo pensando en el caso del nazismo, es que se ese tipo de abordaje pretende pensar todo lo que sucedió en Alemania entre 1933 y 1945 partiendo de la idea de que estaba determinado por algún hecho remoto que había sucedido en la vida de Hitler. En el fondo, esa concepción parte de la idea de que hubo un «cortocircuito» en la historia determinado por un evento particular en la vida de un individuo. Un abordaje de ese tipo supone, por ende, que algún acontecimiento de la niñez o de la adolescencia de Hitler –que además no sabemos cual es– sería la clave de bóveda para entender todo el proceso histórico. Eso no se puede probar de ningún modo, es completamente engañoso y, además, es una coartada involuntaria para la población, en tanto supone que no podía hacer nada frente a un loco que tenía un trauma derivado de algún evento de su niñez o su adolescencia. Al menos en el caso alemán, esto es completamente incorrecto: está demostrado que Hitler no estaba loco. Ha habido investigaciones exhaustivas sobre este tema y han evidenciado que, si bien era un individuo excéntrico e inusual, no estaba clínicamente enfermo, y en el único momento en el que se puede hablar de trastornos es en la última etapa de su vida. Estas explicaciones, además, están atadas a otro punto asociado a la idea de que un hombre determina todo lo que sucede históricamente en un régimen. Ya sabemos, por supuesto, que Hitler no era reemplazable y que buena parte de lo que sucedió en la Alemania nazi dependió su accionar. Pero la historia incluye también aspectos estructurales que exceden a ese hombre. No es posible pensar simplemente «Hitler hizo todo esto porque tuvo un trauma en la infancia o porque estaba lleno de ira».
Realmente, creo que el problema de este tipo de abordajes es que no reflexionan sobre lo verdaderamente central: los determinantes estructurales de los que hemos estado hablando. Este mismo problema se expresa, como usted dice, cuando se emplean categorías morales. Por supuesto, todos diríamos que Hitler era malvado. ¿Lo diría tomando una copa de vino con un amigo? Claro. Y, para usar una figura contemporánea, también diría algo así de Vladímir Putin. Pero tengo muy claro que la categoría de «mal» es un concepto metafísico que, en términos de explicación histórica resulta muy limitado. Decir «Hitler hizo lo que hizo porque era malvado» no aporta absolutamente nada a la comprensión ni de Hitler ni del nazismo. ¿Qué nos permite entender una expresión semejante? Nada. En términos analíticos, decir algo así es inútil porque su aporte es nulo.
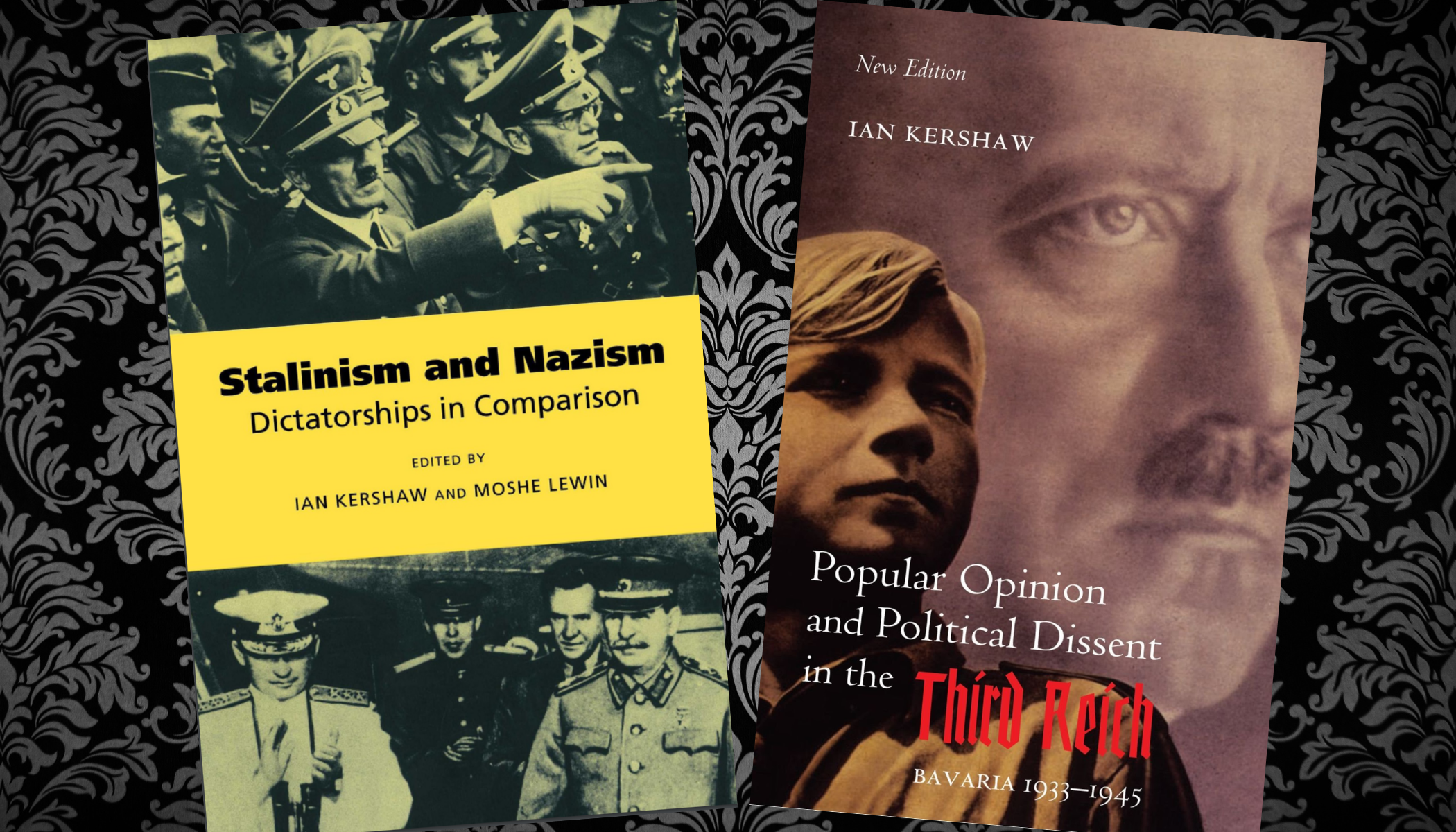
En 1993, en un artículo publicado en la revista Contemporary European History –que más tarde se incluyó en el libro sobre el estalinismo y el nazismo que usted coeditó junto a Moshe Lewin– acuñó un término muy útil para comprender la naturaleza y el del nazismo: estoy refiriéndome al concepto de «trabajar para el Führer». ¿Cómo operaba esta idea entre los ciudadanos comunes y corrientes? ¿En qué medida esta «anticipación» o «interpretación» de los deseos de Hitler surgía de la intención de obtener ventajas o ascender de rango dentro del régimen, y en qué medida nacía de compromisos ideológicos concretos?
La idea de «trabajar para el Führer» opera en varios niveles, pero se basa, fundamentalmente, en que distintas personas, de diferentes estratos, desarrollaban acciones en función de lo que interpretaban como los deseos del propio Hitler. En tal sentido, a partir del tono y de las ideas que Hitler imprimía en la sociedad y en la política, interpretaban su mensaje sin que necesariamente Hitler tuviera que dictaminar de manera directa una política. Este fenómeno, el de «trabajar para el Führer» se vincula directamente al de la «autoridad carismática» sobre la que conversábamos anteriormente. En el régimen nazi, la «autoridad carismática» de Hitler operaba de tal forma que no era necesario que él dijera exactamente lo que había que hacer en cada caso. Las directivas generales operaban en la sociedad, lo que permitía interpretaciones muy diferentes. En definitiva, tanto los miembros del Partido Nazi y los funcionarios del Estado, como los ciudadanos de a pie, tomaban decisiones concretas sobre la base de axiomas planteados por el Führer sin recibir instrucciones directas de él. En definitiva, «trabajaban para el Führer». Pensemos, por ejemplo, en el concepto de «eliminación de los judíos». ¿Cómo se traducía ese concepto en acciones? ¿Qué sentido podía darle, por ejemplo, un comerciante que, al lado de su tienda, tenía otra manejada por una familia judía? Por ejemplo, el de eliminar a su rival. Es decir que la idea de «eliminación de los judíos» pudo suponer, para ese comerciante, poner en práctica políticas que eliminen a su rival directo. Al aplicar esa política obtenía un beneficio. En tanto esa idea de «eliminación de los judíos» era central en el régimen nazi, conllevó a distintas interpretaciones dependiendo del rol de cada uno. Esto significa que muchos funcionarios y burócratas, pero también miembros de la sociedad civil que no estaban necesariamente motivados por la ideología, definían acciones concretas sobre la base de las ideas expuestas por Hitler. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un guion para el documental A Warning From History de la BBC y entrevistamos a una mujer que había denunciado a un vecino judío porque tenía un aspecto que le había parecido «extraño». Esa mujer no era estrictamente nazi, pero era un buen botón de muestra de cómo la idea de «trabajar hacia el Führer» funcionaba en el plano social. Ella estaba, sin saberlo, impulsando una política en relación a un axioma nazi, sin que Hitler tuviera que hacer nada al respecto. Ahora bien, si para un pequeño comerciante, «eliminar a los judíos» podía suponer deshacerse de su rival, para un hombre poderoso en el Estado, como Heinrich Himmler, significaba algo diferente y mucho más radical. Por otra parte, sus beneficios, al interpretar y aplicar una política que «agradaría al Führer» eran también mayores. Es decir, que existía también una dosis de ganancia en ese proceso de interpretación y aplicación de una política. Dicho claramente: para los funcionarios, aplicar políticas en línea con los planteos de Hitler suponía la posibilidad de obtener mayor poder, mayor prestigio y mejoras o beneficios económicos. De una u otra manera, como el concepto funciona en diversos niveles, podemos incluir dentro de él a aquellos que querían mejorar su situación económica ascendiendo en el Partido Nazi o en la burocracia, a quienes denunciaban a su vecino a la Gestapo, a los médicos que se apuraban para escoger personas para el programa de eutanasia. Esas personas estaban «trabajando para el Führer», aun cuando ese trabajo fuera indirecto. Es decir, aun cuando Hitler no dictaminara la política, sino que marcara el tono y las ideas generales. Ese «trabajar hacia el Führer» no estaba necesariamente mediado por un apoyo a la ideología nazi, sino que evidenciaba la forma en la que actuaba la «autoridad carismática» en el régimen del Tercer Reich. El resultado de todo este accionar fue el de una radicalización cada vez más acentuada.
¿Cómo ingresaría, en estos términos, la política de la «solución final» y el Holocausto?
Hitler tuvo, desde un inicio, el objetivo de «eliminar» a los judíos, fuera lo que fuera lo que él o sus seguidores entendieran por ello. De hecho, su marcada obsesión y su odio exacerbado hacia los judíos, fueron permanentes. Su idea de destruir a los judíos estuvo presente desde el principio, y era, en sí misma, protogenocida. Pero eso no implica que Hitler pensara en Auschwitz o Treblinka desde un primer momento. Nadie, ni siquiera Hitler, sabía cómo se haría algo así. Además, esta abominable idea de Hitler estaba vinculada a la de la ampliación del «espacio vital» de Alemania. Es decir, a su objetivo de avance territorial hacia Europa del Este, y particularmente hacia Rusia. Es por ello que una de las primeras perspectivas sobre esta cuestión fue la idea de deportar a todos los judíos de Alemania a la Unión Soviética, donde se preveía que morirían de hambre o de frío hasta su «extinción». Lo que resulta muy claro es que, desde el momento en que llegó al poder, Hitler le dio centralidad a su axioma de la «eliminación de los judíos» y que, a partir de él, se desarrollaron una serie de políticas que desembocaron en una radicalización constante. Una vez que Alemania entró en guerra y atacó Polonia, tuvo en su poder a más de dos millones de judíos, y luego, en 1941, tras la invasión a la Unión Soviética, el asesinato de judíos se intensificó hasta convertirse en un programa de exterminio a gran escala. El genocidio fue un punto fundamental de la guerra en el Este y, tras la conquista de Polonia, esa política se hizo gradualmente más clara. La arquitectura del Holocausto y de la «solución final» fue obra, sobre todo, de un hombre como Himmler, jefe de las SS y de la policía, así como de Reinhard Heydrich, que comandaba la Policía de Seguridad. Pero la responsabilidad general recayó sobre Hitler: fue él quien, desde el principio, fijó toda la intención protogenocida que condujo, finalmente, a la materialización de una serie de políticas que, en ese proceso de radicalización permanente, desembocaron en el Holocausto.
Usted ha analizado muy a fondo la oposición al nazismo y ha profundizado en dos ideas arraigadas desde hace bastante tiempo: una que sugiere que había «resistencia sin pueblo» y la opinión contraria que se refiere a la «resistencia popular». ¿Se puede utilizar la palabra «resistencia» para definir fenómenos de oposición al nazismo? ¿O es más apropiado, en algunos casos, hablar de disenso?
La cuestión de la resistencia y la oposición implica un análisis de los conceptos. El de resistencia es más restringido y, por lo tanto, lo aplicamos a aquellas acciones que tienen el objetivo político de dañar o eliminar el régimen de poder. Para ponerlo en términos muy concretos: hay una gran diferencia entre poner una bomba debajo de la mesa de Hitler y quejarse del precio de los huevos. Ambas acciones pueden desencadenar un castigo, pero en realidad son fundamentalmente diferentes. En ese sentido, prefiero limitar la noción de resistencia a las acciones que se dirigen contra el régimen con la vocación de derrocarlo. La categoría de disidencia, que es más abarcativa, puede contener desde esa persona que se queja por el precio de los huevos hasta a manifestaciones más trascendentes y colectivas de protesta, pero que no suponen una amenaza directa al régimen ni tienen la vocación de derribarlo. Cuando estaba trabajando en mi libro sobre Baviera3, encontré que personas pertenecientes a las SA habían participado en huelgas cortas que habían sido fácilmente quebradas y cuyos cabecillas fueron castigados. Eran hombres que odiaban a los judíos, que despreciaban a los comunistas, pero que estaban participando de una protesta. ¿Podemos llamar a eso resistencia? No. Porque sus acciones no iban dirigidas a acabar con el régimen. No eran, de ningún modo, acciones comparables a las de los grupos socialdemócratas o comunistas que, si bien no eran capaces de derrocar a Hitler y al régimen nazi, hasta 1935, sí eran capaces de plantear una oposición difundiendo folletos con críticas abiertas, escribiendoartículos críticos con el nazismo y propagando el malestar con el régimen. Por lo tanto, es necesario dividir los distintos niveles de acción y lo que era posible que hicieran los individuos, independientemente de lo que pensaran sobre el régimen. Esto nos permite entender cuáles eran las resistencias reales. Lamentablemente, la destrucción de la izquierda fue tan completa entre 1935 y 1936 que era imposible que lograra nada. Es por ello que la resistencia real solo podía provenir de aquellos que tenían algún poder dentro del propio régimen, y de ahí el hecho de que muchas personas que inicialmente eran partidarias del nazismo, acabaran, finalmente, queriendo destruirlo. Esto se ejemplifica claramente en el complot del 20 de julio de 1944.

¿Y qué pasó con las iglesias? En Alemania, tanto la Iglesia católica como las protestantes, tenían una importante fortaleza, pero, además, dentro del ámbito del protestantismo se formó la Iglesia Confesante, que tuvo mártires como Dietrich Bonhoeffer. En La dictadura nazi usted explica que el de las iglesias fue un fenómeno complejo que se caracterizó por silencios, pasividades, oposiciones parciales y disensos individuales. ¿Cómo debemos interpretar el papel de las iglesias durante el III Reich?
Hubo personas con fuertes creencias cristianas de ambas confesiones -católica y protestante- que participaron en la resistencia. Pero las iglesias, como instituciones, no lo hicieron. Evidentemente, no podían emprender acciones para deponer o eliminar a Hitler. Eso no implica que no fueran críticas o disidentes en asuntos que afectaban a su propio dominio. El caso de la Iglesia católica fue claro en este sentido. Apoyó el ataque al comunismo y fue antisemita en muchos aspectos, pero no desde la posición racialista de los nazis. Al mismo tiempo, expresó su disconformidad y oposición al régimen nazi, especialmente en la defensa de sus propias instituciones, lo que se vio claramente en los intentos del régimen de retirar el crucifijo de las escuelas. El obispo católico de Münster, August Graf von Galen, llegó incluso a alzar su voz contra el programa nazi de eutanasia. Pero el propio von Galen dijo que más tarde cayó de rodillas y dio gracias a dios cuando supo que había comenzado la cruzada contra los bolcheviques ateos. Esa es una buena ilustración de cómo alguien que se opone a aspectos muy importantes del régimen nazi, podía también apoyar otros. En el ámbito del protestantismo estaba, por supuesto, el caso de la Iglesia Confesante. Comenzó en 1934 con Martin Niemöller a la cabeza, oponiéndose a la forma teológica en la que los nazis estaban enfocando la estructura institucional de la iglesia, ya que el régimen nazi pretendía instituir un obispo del Reich y romper el marco tradicional de las iglesias regionales y las iglesias provinciales. La Iglesia Confesante, que se oponía a los llamados Cristianos Alemanes –el ala nazificada del protestantismo–, tenía entre sus filas a Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, que rechazaban la injerencia política que el nazismo pretendía desarrollar en la Iglesia a través de su centralización. De hecho, llegaron a argumentar que la subordinación de la Iglesia al Estado y al régimen violaba principios teológicos fundamentales de su fe. Hubo casos particulares, como el del pastor protestante Dietrich Bonhoeffer que, al igual que el sacerdote jesuita Alfred Delp, participó directamente en actividades antinazis. Ambos fueron asesinados por el régimen por su implicación en el complot de 1944. Hubo, por cierto, numerosos sacerdotes católicos y pastores protestantes reprimidos por su oposición. Y también hubo manifestaciones individuales de personas de ambas confesiones contra el nazismo. En esos casos, en los que, como en el de Bonhoeffer, hubo apoyo a una acción fundamental encaminada a la destrucción del régimen, es legítimo hablar de resistencia. En el caso de las iglesias como instituciones, creo que es más exacto hablar de oposición parcial.
En La dictadura nazi, usted sostiene que el concepto de fascismo es más satisfactorio y aplicable que el de totalitarismo a la hora de definir el nazismo. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de la idea del totalitarismo?
Tradicionalmente, los teóricos del totalitarismo asumían dentro de esa categoría a dos regímenes: a la Alemania Nazi y a la Rusia estalinista. Aunque es indiscutible que el nazismo tenía un aspecto totalitario en su mecánica y un impacto “total” en la sociedad, considero, al mismo tiempo, que entre la Alemania nazi y la Rusia estalinista existen algunas similitudes, pero también muchas diferencias que se ubican en el orden de lo fundamental. Esas diferencias son muy visibles tanto en el rol como en la forma del Partido Nazi y el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero también en el papel de Hitler y Stalin. Por otra parte, el concepto de totalitarismo solo apunta a analizar regímenes, pero no se expide sobre el trasfondo socioeconómico en el que esos regímenes llegaron al poder y lograron establecerse. Y los contextos que dieron lugar a la Alemania Nazi y a la Unión Soviética fueron claramente muy distintos. A diferencia de la tesis del totalitarismo, la posición asociada al concepto de fascismo tiene en cuenta las dos fases: la de las condiciones para el establecimiento del régimen y la del régimen en sí. La tesis del fascismo indaga en el contexto del surgimiento del régimen, en las características específicas que ese régimen adoptó y, además, lo ubica en relación al contexto económico y social de la Europa de entreguerras. Si observamos el período de entreguerras, encontramos numerosos movimientos con características similares, que se vinculan, entre otras, al imperialismo y el expansionismo, el antibolchevismo y al antimarxismo, a la vocación de eliminar a las organizaciones de la clase obrera, a la exaltación del militarismo y la glorificación de la guerra. Esto no obsta el hecho de que, como fascismo, el nazismo tenga singularidades. Y, de hecho, las tiene. Creo, en definitiva, que, aun cuando ambos conceptos –totalitarismo y fascismo— puedan aplicarse para comprender algunas aristas del nazismo, la utilidad comparativa del concepto de fascismo es mayor.
Profesor, me gustaría preguntarle sobre de una obra que, en mi opinión, puede servir de puente entre sus diferentes libros sobre el nazismo y su último libro, Personalidad y poder. Me refiero a Ascenso y crisis: Europa 1950-2017, una extensa obra histórica sobre lo que podríamos llamar un período de posguerra «extendido» (ya que alcanza incluso a la era de la globalización). En ese libro aparecen algunas figuras centrales que no forman parte de Personalidad y Poder, particularmente aquellos que pertenecían a la izquierda democrática y progresista. Pienso, por ejemplo, en Clement Attlee y Willy Brandt, pero también en hombres como el radical francés Pierre Méndes-France, a quien usted dedica algunos párrafos memorables. ¿En qué medida contribuyeron estos progresistas, quizás los más moderados, al desarrollo de la vibrante Europa de posguerra?
Efectivamente, en ese libro trabajé sobre la Europa de posguerra en un sentido amplio. Y, ciertamente, el rol de las fuerzas progresistas resultó central en esa construcción posbélica en Europa Occidental. Tuvieron un papel destacado y, en mi opinión, lograron construir un mejor continente. Durante el período de la Guerra Fría, y en particular a partir de finales de los años cuarenta, la socialdemocracia atrajo un fuerte apoyo de la clase obrera industrial. Esa socialdemocracia apoyaba muy firmemente el Estado de derecho y el pluralismo democrático. Al mismo tiempo, los conservadores se configuraron como la otra fuerza central, articulándose en buena medida a través de la democracia cristiana. Así que, efectivamente, tanto las fuerzas socialdemócratas como las conservadoras, fueron vitales para ese desarrollo. Mientras conversábamos sobre Personalidad y poder, donde me propuse escribir sobre líderes europeos con un impacto global –y por desgracia muchos de ellos fueron horribles dictadores o políticos conservadores con los que no me identifico, como, por ejemplo, Margaret Thatcher– pensaba que si tuviera que escribir un libro sobre mis políticos favoritos, probablemente incluiría a muchos de los que usted menciona. Ciertamente incluiría a Willy Brandt y Clement Attlee, dos socialdemócratas por los que siento una gran admiración. De hecho, yo mismo me defino a mí mismo como socialdemócrata. Y, como usted sabe, el Partido Laborista es, en mi país, una forma de socialdemocracia. Por eso siempre he votado por el Partido Laborista y ciertamente lo haré en la próxima elección, con la esperanza de que nos deshagamos de este terrible gobierno conservador que tenemos ahora. Esto me lleva a pensar algo que sobrevuela esta cuestión y que se vincula a ese cambio positivo que muchas de estas personas que estamos mencionado ahora, y que pertenecieron a la socialdemocracia, desarrollaron en Europa. Me pregunto si ese consenso está terminado y, sobre todo, cuál es el rol actual de la socialdemocracia. Quizás se haya convertido nada más que en una fuerza importante pero minoritaria, como lo muestran algunos casos europeos contemporáneos.
Hay quienes afirman que, efectivamente, ese consenso se rompió hace bastante tiempo…
Tiendo a creer que ese consenso siempre fue frágil y que no debemos exagerar demasiado cuando nos referimos a él. Pero claramente fue a partir de la crisis del petróleo cuando comenzó resquebrajarse. Luego, la perspectiva neoliberal cobró fuerza y cuestionó buena parte de las pautas sobre las que se había fundado el Estado de Bienestar de posguerra, que había logrado niveles de prosperidad muy importantes para la ciudadanía. Políticamente, el ascenso en Gran Bretaña de Margaret Thatcher mostró, incluso, que el consenso político también podía quebrarse. La señora Thatcher no se caracterizaba justamente por establecer una cooperación entre conservadores y socialdemócratas.

Hay un punto específico sobre la fractura de ese consenso que usted desarrolla en Ascenso y Crisis, y es el que se vincula a la «identidad europea». Usted afirma que «el sentimiento de identidad europea se ha mantenido sobre todo como una idea y una aspiración en lugar de una realidad» y asevera, al mismo tiempo, que la identidad nacional se ha hecho más fuerte. ¿Cuáles han sido, históricamente, los problemas para encarar ese tipo de identidad que sobrepasa el marco nacional?
A diferencia de Estados Unidos, donde se construyó un país de la nada a partir de una creencia general de que había un Estado nacional subordinado a cincuenta estados con sus propios poderes limitados (pero con un lenguaje común y conjuntos más o menos comunes de ideales), Europa tiene 27 países diferentes, 27 tradiciones nacionales con pasados disímiles, y una gran cantidad de lenguas distintas entre sí. Por supuesto tiene, a su vez, numerosas culturas políticas. Este conjunto heterogéneo es muy difícil de ser reunido en una unidad armónica, llamarlo simplemente «Europa» y pedirle a las personas que se identifiquen con esa nueva entidad. La gente, en definitiva, tiene identidades muy diferentes: se identifica con su ciudad, con su club de fútbol, con su país o con su continente. No tengo muchas dificultades en identificarme a mí mismo como un hombre mayor que vive en Mánchester, que sostiene una lealtad con su ciudad, que se identifica con el Manchester United en términos futbolísticos. Al mismo tiempo soy inglés y soy británico, y puedo también identificarme a mí mismo, sin ningún problema, como europeo. Pero eso es solo un marco descriptivo. Sin embargo, ¿cuál es realmente el sentido de mi lealtad? Bueno, realmente pago mis impuestos en mi país, Reino Unido, nunca he servido en las Fuerzas Armadas, pero, si alguna vez hubiera tenido que hacerlo, lo hubiera hecho en el Ejército británico y no en el europeo. Con esto quiero decir que la mayor parte de las cosas que le importan, aún hoy, a un individuo están relacionadas con el Estado-nación. La muerte o el declive del Estado-nación fue sentenciada muy prematuramente y, al fin y al cabo, no murió en absoluto. Siempre ha habido una lealtad a él. El principal apego de los ciudadanos sigue siendo con su estado nación o con su región. Aun así, el hecho de que no exista una identidad europea común no implica que no pueda construirse una Europa basada en valores compartidos. Eso requiere un compromiso ciudadano en torno a la defensa de los principios que guían la idea de Europa tal como la conocemos hoy, que se vinculan a la libertad, el estado de derecho, a la democracia pluralista, a un determinado nivel de bienestar social.
¿Este fenómeno podría ser considerado como una de las razones de la desafección de una parte de la ciudadanía respecto de la Unión Europea?
Claro. Incluso si eres un gran defensor de ella, como yo lo soy, debes reconocer que la Unión Europea es una institución burocrática. Adopta numerosas políticas que son muy positivas para la gente corriente, pero no sientes automáticamente una conexión emocional con ella. No sientes un apego fuerte a Bruselas y a la Comisión Europea. Aquí, en Reino Unido, es muy natural que personas de muy distintas convicciones religiosas sientan lealtad, por ejemplo, hacia la familia real. Es algo por lo que sí pueden tener una conexión emotiva. Pero esas mismas personas, de aquí o de otros países –en donde tienen conexiones emotivas con otros rasgos locales– no sienten lo mismo hacia la Unión Europea por mucho que los beneficie. Es por ello que no veo realmente como algo factible la creación de una identidad europea en ese sentido. El Eurobarómetro, elaborado por la propia UE, confecciona anualmente la lista de los países con mayor sentimiento europeo. Por supuesto, Reino Unido ha estado siempre de los últimos puestos. Alemania, en cambio, está entre los primeros. Si observamos lo que hizo Alemania en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo Gran Bretaña, entendemos las razones. Mientras que Alemania formó parte activa del desarrollo inicial de la Comunidad Europea, Reino Unido estaba todavía centrado en su propio imperio. Se sentía apartada de Europa y, de hecho, veía a Europa como el espacio de continuas e históricas guerras.
Me gustaría preguntarle por una analogía que los medios de comunicación han repetido hasta el cansancio y que sugiere que el actual crecimiento de las extremas derechas es comparable al proceso de emergencia del fascismo durante la década de 1930. Usted ha escrito Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, un libro en el que analiza detalladamente aquella década, y, al menos en mi opinión, aunque parece haber algunas similitudes entre ambos procesos, hay también diferencias muy claras. ¿Cómo ve esta analogía? ¿Cree que es productiva para discutir el fenómeno contemporáneo?
Si comparamos los actuales movimientos populistas y extremistas de derecha con los movimientos fascistas de las décadas de 1920 y 1930, percibiremos que tienen similitudes superficiales y diferencias sustanciales. Por empezar, los movimientos fascistas atacaban al marxismo como ideología y al comunismo como realidad. El marxismo-leninismo no era solo una idea, sino una realidad que se constituía en un bloque de poder con características claras y que tenía su expresión en el espacio representado por la Unión Soviética. Los populistas de derecha no tienen enfrente una ideología con esa fortaleza a la que puedan combatir de manera directa y clara –y no de forma abstracta–. Por otra parte, los movimientos fascistas de las décadas de 1920 y 1930 hacían uso de una violencia política sistemática. En la Italia de Mussolini, los enemigos políticos eran golpeados en las calles de manera cotidiana, existían bandas de escuadristas y de matones. En la Alemania nazi, los comunistas eran golpeados por tropas de asalto nazis de forma brutal y permanente. ¿Y qué vemos hoy? Vemos formas de violencia política esporádica, pero no sistemática. El fascismo, dicho concretamente, implicaba una militarización de la política. No es a eso a lo que asistimos hoy. Aunque tienen muchas expresiones y aristas, los populistas de derecha contemporáneos dirigen sus ataques a las elites de sus propios países –y esto sucede aun cuando, paradójicamente, algunas de las propias personas que forman parte de estos movimientos también formen parte de esas elites–. En definitiva, los fascismos y los populistas de derecha no son lo mismo. Pueden tener puntos de contacto, pero son movimientos diferentes. Y si son diferentes así debemos abordarlos. Hay que estudiar seriamente lo que está sucediendo ahora en lugar de intentar encontrar comparaciones permanentes con lo que sucedió en el pasado.
Permítame preguntarle sobre un liderazgo de la actualidad que, por lógicas razones, usted ha mencionado en diversas oportunidades durante los últimos tiempos. Me refiero al de Vladimir Putin. Usted ha afirmado, en gran medida de acuerdo con la historiadora Sheila Fitzpatrick, que en Putin los mitos políticos de Pedro el Grande y Catalina la Grande son centrales. Philip Short también ha hecho una afirmación similar en su biografía del líder ruso. ¿Cómo interpreta el liderazgo de Putin y cómo ve el escenario internacional tras la invasión de Ucrania?
Putin no es un individuo carismático, en el sentido que podríamos utilizar esa definición, por ejemplo, para Hitler o Mussolini (incluso cuando el carisma sea también producto de un proceso de construcción social). No es un líder que haya logrado construir su poder a partir de la demagogia o de una capacidad de despertar a las masas. En su caso, cualquier aura que se le atribuya es completamente fabricada. Su historia es la de un hombre que emergió como un hombre de la KGB, de los servicios secretos. Es decir, es el producto de un determinado marco burocrático. Por supuesto, ha estado en el poder por veinte años y en ese tiempo ha conseguido expandir su capacidad política, contando con un cartel de poder propio, al que pertenecen hombres como Nikolái Pátrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Bórtnikov, el jefe de los servicios de seguridad, y Sergéi Shoigú, su ministro de Defensa. Esos miembros de su cartel de poder no tienen, ni de lejos, el poder del propio Putin, pero el hecho de que haya podido construir su cartel de poder nos dice mucho sobre su gobierno y sobre la forma en la que expande su poderío. Al mismo tiempo, podemos ver cómo ha evolucionado su pensamiento y, en tal sentido, verificar como ha ido abandonando sus primeras posiciones y cómo ha adoptado, gradualmente, una perspectiva cada vez más crítica respecto de Occidente y de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en particular. No soy un experto en Putin, pero coincido con diversos académicos en que es la grandeza rusa lo que le interesa a Putin, no la grandeza soviética. Lenin es un personaje sumamente incómodo para Putin, en tanto simboliza la revolución, y Stalin es un personaje con el que puede tener puntos de conexión, pero no de carácter ideológico. Putin conecta mucho más con el legado de Pedro el Grande y el de Catalina. Su sensación es que Rusia ha sido humillada y tiene la intención de devolverle su poder, al punto de plantearse esa recreación imperial. Anteriormente, hemos conversado antes sobre Gorbachov, y he dicho que su legado en términos de libertad fue positivo para millones de personas en Europa. Pero, para Rusia, su legado fue, finalmente, negativo, en tanto condujo a Yeltsin. Y los años caóticos de Yeltsin fueron los que condujeron a Putin y a la sensación de que este era el líder que restauraría la estabilidad y devolvería a Rusia el estatus de una gran potencia. Por todo esto, creo que Putin es un líder político al que debemos tomar en serio. Se lo ha subestimado demasiado durante mucho tiempo. Ahora, desde la invasión a Ucrania, hemos comenzado a observar más fuertemente sus acciones pasadas y ha quedado muy claro que ha conducido la situación política de Rusia a un terreno que podríamos llamar amenazante. Sobre todo, en lo que respecta a su potencial nuclear.
Profesor Kershaw, permítame hacerle una última pregunta, basada en su amplia trayectoria en el campo historiográfico. ¿A qué cree que se enfrentarán los futuros historiadores? ¿Cuáles cree que son los desafíos de la disciplina?
Los futuros historiadores se enfrentarán a un problema práctico que no existió en el pasado y que se vincula a la posible eliminación de las fuentes. En un mundo en el que nos comunicamos digitalmente, en el que nos enviamos correos electrónicos de forma constante, esto supone un problema, en tanto buena parte de la información digital será descartada o eliminada por los propios autores o receptores de esa comunicación. En definitiva, los historiadores enfrentarán un problema asociado al mantenimiento de los registros. En muchos casos, los historiadores ya no podremos saber detalladamente cómo sucedieron los procesos de tomas de decisiones en asuntos tan sensibles como, por ejemplo, el de la guerra en Ucrania. Esa es una diferencia práctica sustancial. Por otro lado, creo que será necesario poner el acento en la necesidad de combinar la investigación empírica detallada con marcos conceptuales de análisis. Pienso que ambos aspectos serán esenciales para los historiadores del futuro, como lo han sido para los historiadores del pasado. Esa combinación de trabajo empírico, de naturaleza desapasionada, seguirá siendo importante. Quiero decir, se puede tener un odio inmenso, como el que yo siento hacia Hitler y Stalin, pero a la hora de emprender un análisis, los historiadores deben hacerlo, en la medida de lo posible, comprendiendo las acciones de esos actores y no simplemente condenándolas. En buena medida, estoy volviendo al punto sobre el que conversábamos antes respecto a la moralización y a ciertas ideas del «bien» y del «mal». Debemos ser muy precavidos en torno a ello. En definitiva, creo que lo que le diría a cualquier historiador o a cualquiera que quiera serlo es que se debe tener en cuenta el trabajo empírico, el análisis desapasionado y un marco conceptual sólido. Esos son los tres puntos que me parecen fundamentales.
-
1.
Ministro del Interior durante el régimen franquista.
-
2.
Movimiento etnonacionalista alemán activo desde finales del siglo XIX con una idea romántica de la nación y del pueblo [N. del E.].
-
3.
Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria, 1933-45 (Oxford, 1983)










