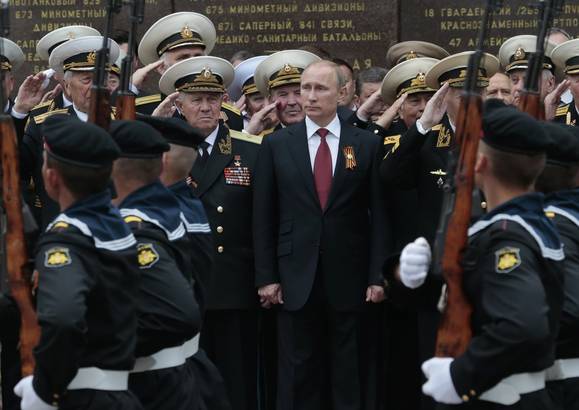Una gran confusión bajo el cielo
febrero 2023
El mundo parece estar movido por un juego de espejos: para unos está dominado por la izquierda y nuevas formas de comunismo, y para otros por las extremas derechas y nuevas formas de fascismo. Pero todo esto alimenta el resentimiento, la conspiranoia y el declive democrático. ¿Cómo evitar que la izquierda sea parte de la «gran confusión»?

En estos últimos años asistimos a una «gran confusión bajo el cielo», como se supone que dijo alguna vez Mao Zedong. Y por ello, según el líder comunista chino, la situación era «excelente» y los tiempos «interesantes». Y si es por confusión, los nuestros deberían ser, en efecto, muy interesantes.
Asistimos hoy a un peculiar choque de trenes en las percepciones sobre quién «controla» el mundo. Para el progresismo, la extrema derecha es el nuevo fantasma que recorre el planeta: una «derecha antiderechos» frena los avances en los derechos civiles (sobre todo para mujeres y colectivos LGTBI+); las imágenes de diferentes grupos ultras recorren las redes sociales; se piden mayores penalizaciones, incluso legales, de los «discursos de odio»; se presume que la derecha tiene mucha más capacidad comunicacional que la izquierda… Mientras tanto, para las nuevas derechas radicales, es el progresismo el que tendría la sartén por el mango y controlaría gobiernos, medios, universidades, organismos multilaterales y hasta las grandes empresas. Desde esos espacios, se habría puesto en pie una nueva matrix, una dictadura de la corrección política y el dominio de nuevas elites progresistas (woke) contra la mayoría de la gente común. En este marco, un influencer de derecha «sin complejos» como el argentino Agustín Laje, con gran predicamento en América Latina, puede escribir un libro con aspiración a bestseller titulado Generación idiota. Una crítica al adolescentrismo y presentarlo en diversos países de la región y en Estados Unidos como un libro de resistencia a la hegemonía progresista. Y, sin duda, esta sensación de que es el «enemigo» el que controla corazones y mentes genera fuertes dosis de zozobra en los diferentes espacios político-ideológicos. Una especie de política sostenida en un juego de espejos en la que a menudo se combaten más «hombres de paja» que fuerzas políticas reales, lo que debilita enormemente el debate político racional y termina por construir realidades paralelas, «alternativas».
El caso latinoamericano no escapa a esta situación. Así, mientras las izquierdas muestran gran capacidad para ganar las elecciones, pero menos para plasmar sus proyectos, y se enfrentan a dificultades de todo tipo que amenazan con desmoralizar a parte de sus seguidores, el diputado paleolibertario argentino Javier Milei y el ex-presidente de Brasil Jair Messias Bolsonaro hablaron en estos días de una estrategia común para enfrentar a la izquierda y una «Unión Soviética latinoamericana» en ciernes, impulsada por… el Grupo de Puebla (un espacio con escasísima incidencia real). Desde la izquierda, a veces se sobredimensiona también el campo enemigo: así se suele inflar la influencia de iniciativas como la de la Iberosfera o la «Carta de Madrid» impulsadas por Vox, como si esas redes bastante informales incidieran realmente en las capacidades locales de las extremas derechas. A menudo es al revés: Milei es invitado a los mítines de Vox porque el economista libertario ya había logrado algunos éxitos políticos previos y buscan mostrarlo entre su público, para ilustrar los avances globales en las luchas «antiglobalistas» y antiprogresistas.
En la izquierda nos reímos con razón del nuevo anticomunismo zombi de la derecha. Pero ¿hasta dónde nuestro antifascismo no lo es también? Precisando mejor: no es que los avances de las extremas derechas no sean inquietantes (de hecho, escribí un libro sobre rebeldías de derechas, tema que me parece central en el mundo en que vivimos), pero ¿actuamos verdaderamente como si el fascismo fuese un peligro en el corto o mediano plazo? Dicho más brutalmente, ¿nos creemos nuestros propios discursos sobre la «amenaza fascista»? Hay algo de zombi en el antifascismo en la medida en que estamos ante el desafío de una extrema derecha que no es el fascismo y las consignas antifascistas tienen un efecto limitado (aunque no nulo). La dinámica de tensionamiento del sistema democrático-liberal por estas fuerzas reaccionarias convive con su propia adaptación a él, que se suma al hecho de que la Unión Europea -por buenas y malas razones- les impide avanzar en programas maximalistas. Pero estos tienen también límites en las propias sociedades, que a menudo no expresan procesos de radicalización fascistizantes, como podría derivarse de la aritmética del voto a la extrema derecha (por ejemplo, en Francia, donde el partido de Marine Le Pen obtuvo más de 40% en la segunda vuelta de las presidenciales y pasó de 8 a 89 diputados en las últimas elecciones, o en Italia, donde la posfascista Georgia Meloni llegó a ser primera ministra, no se ven procesos de radicalización social de derecha; aun en Polonia el gobierno ultraconservador tiene problemas para avanzar en su contrarrevolución cultural).
Así, lo que vemos es una guerra de guerrillas ideológica y cultural de tipo reaccionario con la Unión Europea (ya sin plantear abiertamente el «exit») junto con regresiones institucionales «iliberales» en Europa central y oriental, y discursos crispados de derecha por todos lados, a menudo con sobreactuaciones de derechas liberal-conservadoras tradicionales (macristas en Argentina, Partido Popular en España, etc.) para no quedarse atrás. Algunos de los efectos de la expansión de las extremas derecha ya están «descontados» más allá de quién gobierne: por ejemplo, en Francia, la teoría complotista del «gran reemplazo» –del pueblo y la civilización franceses por no blancos– ya es parte del discurso público, así como las condenas al supuesto «islamoizquierdismo» o la histeria sobre el «separatismo islámico», además de diversas declinaciones de la imagen del «suicidio francés» aventadas por ideólogos como Éric Zemmour. El propio gobierno de Emmanuel Macron tomó algunas de estas banderas y el ministro del Interior llegó a acusar a Le Pen de ser «demasiado blanda» respecto al islam.
La extrema derecha, por su parte, insiste en que el progresismo controla el mundo. Allí está la ex-diputada Rosa Díez organizando «la resistencia» desde las catacumbas del programa del periodista Federico Jiménez Losantos, donde no bajan de tachar al gobierno de Pedro Sánchez de «socialcomunista» e incluso bolivariano. En Francia, hay una verdadera obsesión con la cultura woke, un término estadounidense para dar cuenta de la conciencia sobre las injusticias raciales y sociales que fue importado claramente sin su contexto. Y no se trata solo de la cultura. También la izquierda controlaría ya las grandes empresas, las únicas instituciones «no izquierdistas» que quedaban. «Las grandes empresas ya no son nuestras aliadas», dijo el senador Marco Rubio en una reciente convención de los nacional-conservadores estadounidenses. Se refería sobre todo al apoyo, al menos formal, de muchas grandes corporaciones al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), así como a las protestas de esas empresas contra la manipulación de los distritos electorales y la discriminación de los electores negros en los estados gobernados por los republicanos.
Incluso las petroleras estarían ya cooptadas por la cultura radical. «Evidencias» a la carta: Shell Oil patrocinó en Houston una charla sobre la experiencia afroamericana de la periodista negra Nikole Hannah-Jones, autora y promotora del controvertido Proyecto 1619, una empresa historiográfica y periodística que llama a reconocer la centralidad de la esclavitud y del racismo en la historia de Estados Unidos. Hasta la emblemática Halliburton organiza charlas de directores generales sobre diversidad, respeto e igualdad, en este caso a cargo de Michelle Silverthorn. «Qué te parece: las ideas de justicia social de la izquierda radical son abrazadas y fomentadas ahora en los más altos niveles directivos de Halliburton, ¡la empresa que Dick Cheney solía dirigir! El capitalismo woke ha triunfado», escribió en su blog en The American Conservative el columnista Rod Dreher, quien recibió un mail de un empleado que «no se atrevía» a denunciar el hecho abiertamente por temor a represalias. Estos activistas/consultores «no incomodan, como creen, a los poderosos, sino que aplacan su culpabilidad liberal», añadió. Esto último tiene más sentido que las divagaciones sobre victorias fantasmagóricas de una izquierda radical inexistente. La pregunta es por qué los poderosos sienten hoy esa «culpabilidad» al menos en Estados Unidos; las cosas son muy diferentes en Europa, donde la «culpa» es mucho menor.
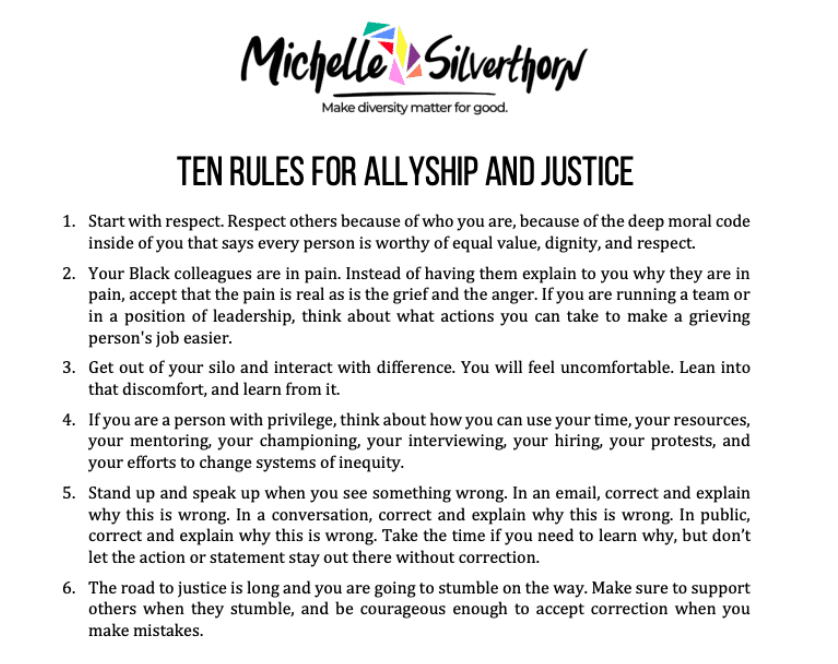
Todo esto no deja de ser, hasta cierto punto, curioso, porque en estos tiempos cualquier reunión o cónclave de izquierda suele dar lugar a escenas de lamentación catártica y autoflagelaciones cuasi monásticas. Al clásico discurso de la derrota se suman a menudo las quejas por lo poco que «se puede» cuando se ganan las elecciones. Los discursos de izquierdas no transmiten precisamente la convicción de tener el viento de la historia en las velas como en el pasado. En general, predomina la impresión de que las derechas «no convencionales» están ganando la batalla por el sentido común en un Occidente otra vez en «decadencia» (aunque estas derechas no crean demasiado estar ganando) y de que el capitalismo globalizado es indomesticable (quizás por acá vaya la cosa).
La izquierda parece cada vez más amargada. Ahora trata de extraer del «antifascismo» una nueva épica. Pero si lo que hay enfrente no es un nazi-fascismo del siglo XXI, sino una suerte de proyecto de «orbanización» de Europa junto con la «normalización» de la extrema derecha, ¿por dónde pasa el rearme político-ideológico de la izquierda? Quizás estemos en un momento en el que ni la izquierda ni la derecha entienden, ni aceptan, el capitalismo realmente existente, y presenciemos un nuevo tipo de indignación, diferente de la de 2011, cuando estallaron los «indignados» y se editó el folleto Indígnense del nonagenario Stéphane Hessel.
El escritor conservador Ross Douthat habla en su libro La sociedad decadente (muy recomendable) de una «decadencia sostenible», producto de la combinación de grandes riquezas y dominio tecnológico, estancamiento económico, parálisis política, agotamiento cultural y declive demográfico. Puede ser que exista algo como un «neoliberalismo progresista» (Nancy Fraser) que tensiona a ambos lados de la frontera ideológica y genera cruces y «confusión» (unos rechazan el neoliberalismo y otros el progresismo en esa ecuación), pero esa etiqueta parece quedarse corta.
El discurso progre crece, en efecto, en espacios de elite globalizada mientras la desigualdad –y la precariedad– aumentan; quienes están arriba se enriquecen –a veces más gracias a las rentas que a la innovación– y a quienes están abajo les cuesta cada vez más escalar más allá de sus posiciones. Es visible también una suerte de hipsterización del progresismo (incluidas las nuevas identidades LGBTI+ y parte de las ambientalistas) y un alejamiento de los «de abajo». La rebelión de los «chalecos amarillos» en Francia evidenció muchas de estas tensiones, que volvieron a emerger en el crecimiento electoral de Marine Le Pen, y hoy una parte de la izquierda está verdaderamente preocupada por articular la crisis del fin del mundo con la de fin de mes (ecología y justicia social), en alguna variante de ecosocialismo.
En ese sentido, más que ante una «reacción conservadora» quizás estemos ante una disputa por el inconformismo social. Es curioso que en la última campaña electoral, y aún después, hayan salido varios artículos y consignas del tipo: «No, el programa económico de Marine Le Pen no es social», «No, Marine Le Pen no es gay friendly»; «No, Marine Le Pen no es aliada de los sectores populares», «No, Marine Le Pen no es feminista»… No es difícil dejar eso en evidencia (¿o sí?), pero que los críticos de Le Pen tengan que hacer el esfuerzo de demostrarlo ya es una gran victoria ideológica para la extrema derecha desdemonizada. Nadie escribía este tipo de cosas sobre su papá Jean-Marie Le Pen; él era un facho y punto. Pero Marine (ahora a menudo solo usa su nombre de pila en la campaña) entendió el juego, recuperó la consigna esgrimida contra la extrema derecha y en la última campaña llamó a «faire barrage» (barrera) a «otros cinco años de desolación social y desestructuración nacional» de Emmanuel Macron… Habla también del pueblo contra la casta y los megarricos. Y ahora acusa a la izquierda, que se está movilizando masivamente en las calles contra el aumento de la edad jubilatoria, de ser responsable de estas políticas por haber llamado a votar por Macron contra ella.
De manera provisoria, podríamos desagregar la corriente social que lleva a un crecimiento de las extremas derechas –en el plano electoral, pero sobre todo de las sensibilidades– en cuatro «tipos ideales» de tendencias que se interrelacionan y a veces chocan entre sí:
Antiprogresismo: rechazo a un progresismo declinado como buenismo y denunciado como hipócrita porque sus impulsores supuestamente «no viven como predican» y buscan cercenar libertades mediante nuevas inquisiciones («No nos dejan decir nada, comer nada, hacer nada….») y en líneas generales «desordena» la sociedad más de lo que ya está (por ejemplo, con la «ideología de género»). Hoy la elite progresista les estaría haciendo la vida imposible a las «personas comunes» y todo podría leerse bajo ese prisma. (A veces, hay que decirlo, las formas autoparódicas que asume el progresismo ayudan bastante a las derechas).
Antiglobalización: el antiglobalismo como repliegue nacional, incluso en clave étnico-racial y organicista, con los sospechosos de siempre detrás de la supuesta expansión globalista, con George Soros a la cabeza. (El movimiento alterglobalización progresista casi ha desaparecido y toda la crítica a la globalización neoliberal en general parece provenir de la derecha).
Libertarismo: rechazo al Estado, defensa de la «libertad», lo que se potenció durante la pandemia, «ideología» de las criptomonedas/economía de plataformas, rechazo a los impuestos; todo eso condimentado con algo de capitalismo heroico randiano estilo Rebelión del Atlas. (La izquierda perdió/cedió en gran medida la bandera de la libertad).
Inconformismo social: rechazo a la casta política, cuestionamientos a la precarización de la vida social pero sin «principio de esperanza», lo que aumenta el resentimiento y sus efectos, incluida la conspiranoia (Indignación desacoplada de la idea de emancipación). El problema, en mi opinión, es dónde pararse para resistir estas tendencias.
Y, vinculado con esto, un problema de coherencia política: ¿qué hacemos en la izquierda con nuestros propios «iliberales»? Hoy está de moda denunciar el «iliberalismo» y hablar de los retrocesos democráticos, pero en América Latina tenemos autoritarios en nuestra propia familia. Si el problema es la democracia y los derechos humanos, el régimen bolivariano en Venezuela –ni hablar del nicaragüense, que ha pasado todos los límites– ha avanzado mucho más que el húngaro de Viktor Orbán en su degradación.
Maduro organizó en 2022 la Cumbre Internacional contra el Fascismo (para conmemorar el vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez), de marcado carácter pro-Putin. El dirigente comunista chileno Daniel Jadue, derrotado por Boric en las primarias, hizo acto de presencia: desde Caracas, elogió a las Fuerzas Armadas bolivarianas y denunció la violación de los derechos humanos… en Chile. Nicaragua envió una delegación portadora de un mensaje de la «vicepresidenta compañera Rosario Murillo», encabezada por el ex-policía Francisco Javier Bautista Lara, quien habló de Rubén Darío y Gabriele D’Annunzio pero no, obviamente, de los presos políticos en su país: entre los encarcelados por el régimen de Ortega-Murillo estaba la ex-comandante sandinista Dora María Téllez, condenada a ocho años de prisión por «conspiración» para menoscabar la integridad nacional. Recientemente, los presos políticos fueron liberados, desterrados y desprovistos de la ciudadanía nicaragüense, al igual que otros exiliados como el escritor ex-vicepresidente sandinista Sergio Ramírez, la ex-ministra Mónica Baltodano o la escritora Gioconda Belli, todos ellos en el exilio.
Evo Morales, por su parte, habla de Rusia como aliada de los pueblos incluso –o más aún– después de la invasión, felicita calurosamente por su cumpleaños a Putin como gran líder antiimperialista y no dudó en condecorar al dictador Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial, a quien le preguntó «cómo se gana con más de 90% de los votos» durante una visita y condecoración en Bolivia (todos sabemos cómo se gana con más de 90%). El académico español Juan Carlos Monedero, según el diario El Mundo, habría dicho en Caracas que «Putin en Europa financia las fuerzas de extrema derecha, como Vox, Trump, Le Pen... Pero en América Latina la posición de Rusia es favorable al pueblo soberano. Estamos en un mundo muy confuso». Es cierto que la estrategia ideológico-comunicativa de Moscú está segmentada (en América Latina sus medios hablan menos o nada de la guerra contra el Occidente satánico), pero es una segmentación de mercados difícilmente asociada a la defensa de los pueblos soberanos.
Se podrían despachar rápidamente estas cuestiones, de manera normativa, señalando que tales y cuales «no son de izquierda». Pero eso no nos llevará muy lejos. En todos los espacios donde interactuamos hay diversas posiciones sobre estos problemas y no escasea nuestro propio «iliberalismo», si vale el término para caracterizar los retrocesos democráticos. Adicionalmente, como escribió la feminista y marxista india Kavita Krishnan, el compromiso de la izquierda con una multipolaridad despojada de valores solo fortalece a viejos y nuevos autoritarismos alrededor del mundo, como se ve en las reacciones justificatorias ante la invasión rusa de Ucrania.
De las respuestas que encontremos a estas tensiones dependerá, posiblemente, parte de la eficacia de la izquierda para contrarrestar –en lugar de profundizar– la «gran confusión» actual. Pero también para salir de este estado de ánimo melancólico y de la sensación de que la izquierda es más pasado que futuro.
Nota: La versión original de este artículo se publicó en la revista CTXT en abril de 2022 como carta a los suscriptores